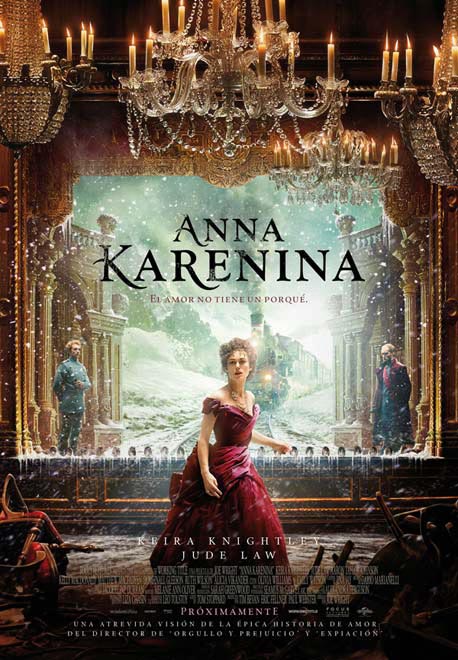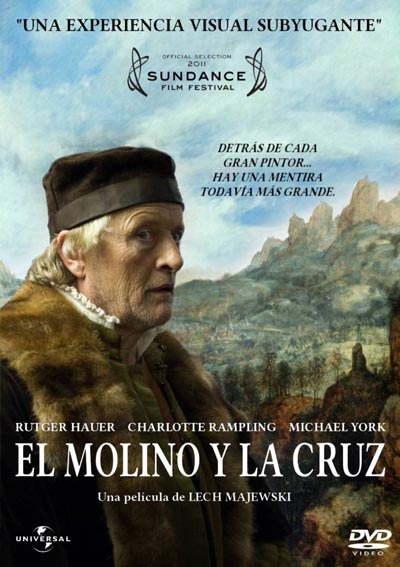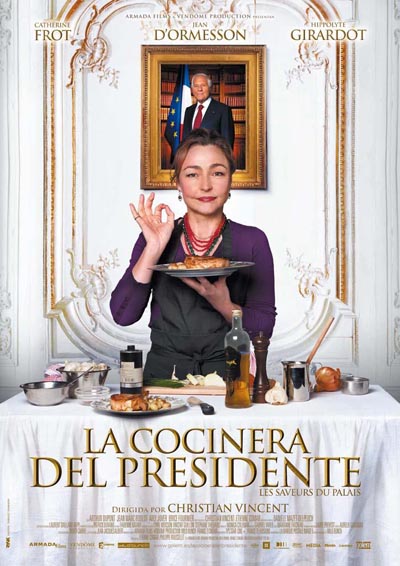Por Don Quiterio
Debo ser un completo idiota, pero el cine de Pedro Almodóvar, ¡maldita sea!, nunca lo he entendido. La estupidez no es una conquista sencilla.
Uno la pretende, la busca, la quiere, y no siempre llega. Yo mismo me he propuesto ser un idiota en más de una ocasión y debo reconocer que tengo estilo, pero me falla la constancia. Lo asombroso del idiota de verdad no es su estupidez, que también, sino su insistencia. El idiota insiste e insiste en sus bobadas, precisamente por eso: porque es idiota. Ser idiota tiene muchas ventajas. A los idiotas rara vez nos llaman la atención, porque quienes nos rodean conocen nuestras limitaciones. Nadie le pide a un mono que escriba el Quijote. Nadie, excepto un idiota. Porque el tonto de toda la vida presupone la estupidez de todo el mundo y esa es, acaso, su única aportación inteligente al pensamiento contemporáneo. Cuando uno se muestra ante los demás como un perfecto idiota siempre está a tiempo de mejorar la expectativa.
Tal vez sea un símil almodovariano de ‘La taberna del irlandés’, de John Ford, pero lo cierto, lo incuestionable, ¡madita sea otra vez!, es que ‘Los amantes pasajeros’ es una chapuza fílmica, otro –y van…- castigo intelectual del genio de La Mancha. La comedia ya no le sirve para demostrar la hondura de su pensamiento, su inabarcable genio, la elegancia de su estilo y, sobre todo, la ridiculez de su anticuado y esperpéntico universo. El filme es un “chiste de locazas” en la mejor tradición de un Mariano Ozores, un engendro que produce vergüenza ajena, con unas referencias a la vida política y social que no funcionan y un guion que alarga secuencias y situaciones para hablarnos de unos pasajeros y la tripulación atrapados en un avión averiado. La avería, y gorda, la tiene el manchego (¿o hay que decir autor?), con sus azafatos emplumados y sus idioteces por doquier.
Tanto Almodóvar por aquí y por allá (que si “estética de Almodóvar”, que si “marca Almodóvar”, que si “chica Almodóvar”, que si “un guion muy de Almodóvar”…) que, al final, ha terminado por convertirse en un personaje de sí mismo. A simple vista, Narciso parece más modesto. Ninguna profesión, por noble que sea, decía Diderot, se libra de lo que él denominaba idiotismos morales. Una suerte de mezcla de tontería, discordancia entre los principios y la conducta de buena parte de los que la ejercen, una deriva prepotente de esos profesionales para hacerse valer más de lo que merecen y para afirmar su poder y, de paso, en buen número de casos, sacar beneficio personal de todo ello. Y, para colmo, vuelvo a Diderot, “cuanto peores son los tiempos, más se multiplican los idiotismos. Tanto vale el hombre cuanto vale el oficio y, recíprocamente, al final, tanto vale el oficio cuanto vale el hombre. Así pues, cada uno hace valer su oficio todo lo que puede”.
Acaso, en efecto, sean la soberbia y la vanidad los motores propulsores de un hombre llamado Pedro Almodóvar. Del mismo modo que hay veces que el tiempo pone las cosas en su sitio, a otras las cambia de lugar. Es imposible acercarse a ‘Los amantes pasajeros’, y al resto de su filmografía, sin reflexionar sobre tales despropósitos. Quien no conozca a fondo el mal cine, no sabe muy bien cuál es el bueno. Los grandes cinéfilos (y críticos) lo hemos visto todo. Quiero decir que hemos visto buen y mal cine de todos los géneros. El celuloide de Almodóvar, que insiste en sus habituales abusos de forma, sin lograr el menor equilibrio entre lo que cuenta y cómo lo cuenta, es cine malo, relamido e impostado, enfático y artificioso, disparatados relatos de un impostor que fabrica unas películas tan absurdas como idiotas.
Evidentemente, existen dos clases de cineastas famosos: los unánimamente reconocidos por su talento en todas las historias del cine y los “listos”, aquellos que, siendo mediocres, han sabido aprovechar la coyuntura para ponerse de moda en su época, conectando con los anhelos y frustraciones, psicológicas o materiales, de amplios sectores de la sociedad. Está claro que este desclasado ascendente, autodidacta callejero carente de una sólida base cultural, que responde al nombre de Pedro Almodóvar, pertenece a este segundo apartado. Su cine, en fin, es una plasmación de gustos horteriles y una defensa de valores evanescentes a la definitiva entronización de una ideología marcadamente reaccionaria. Unos guiños cómplices y triviales que nada tienen que ver, desde luego, con el clasicismo de una Howard Hawks, de un Preston Sturges, de un Ernst Lubitsch. O con la seriedad y el realismo de la óptica, desde o sobre la homosexualidad, utilizada por autores como Pasolini o Fassbinder.
Y entre tinieblas y matadores, madres y ataduras, volveres y habladurías, pieles habitadas, malas educaciones, carnes trémulas, abrazos rotos, chicas del montón, laberintos de pasiones, mujeres al borde de un ataque de nervios, merecimientos con interrogante, leyes del deseo, tacones lejanos, flores secretas, azafatos emplumados y demás zarandajas, Almodóvar se autoproclama, en un acto de soberbia y vanidad, heredero de los grandes, en una suerte de mezcla, dice, “del surrealismo de Buñuel y la comedia mordaz de Wilder”. Y no sabe, el pobre, que sus comedias, pretendidamente festivas y coloristas, están más cerca, ay, de un Tito Fernández, de un Pedro Lazaga o de un, sí, Mariano Ozores. Sus películas valen lo que valen las labores del operador o el músico. Lo demás, agua de borrajas: tramas que no se cierran, gusto por el plano en detrimento del desarrollo, personajes mal dibujados, situaciones coyunturales e insufribles, chorradas graciosillas que hace pasar por humor inteligente, infernales diálogos, rijosidad barata, cansino tonillo teatral, falso populismo… Es decir, el todo vale sin la estilización y estructuración adecuadas.
Un cineasta, en fin, de grandes limitaciones e insuficiencias. Un “bluff” de colosales dimensiones. Hacer buen cine es algo más difícil y complicado que escribir situaciones, personajes y frases teniendo como única referencia sus peculiares recuerdos y sus personales fantasmas de asiduo cinéfilo adolescente frecuentador de las salas de barrio, porque el drama viene después, en la puesta en escena, al intentar dar coherencia y rigor expresivos a todo ese caótico e inconsistente magma de particulares caprichos e ingeniosidades. Parece muy claro que Almodóvar no es, ni de lejos, lo que siempre se ha entendido como un director de cine.
Y como no solo de mariconadas vive el cine, la oferta de los estrenos en las salas zaragozanas se amplía con unas cuantas comedias más, que al lado de la de Almodóvar parecen auténticas obras maestras: ‘Spring breakers’ (Harmony Korine), explosiva y atípica mezcla de lascivia juvenil y relato criminal, con chicas malas, biquinis, sexo, droga, alcohol, bailes, atracos y muchas hormonas desmadradas; ‘Amor y letras’ (Josh Radnor), pedante, banal y facilona historia romántica que aglutina a tres generaciones unidas por la insatisfacción y la ambigüedad, repleta de referencias intelectualoides a literatos y compositores; ‘Dando la nota’ (Jason Moore), descacharrante caricatura de las competiciones universitarias de grupos vocales a capella, en un curioso, aunque algo cándido, musical que juega con la incorrección política hasta lanzar un mensaje fascinante –chistes gruesos incluidos- del hundimiento moral de la alienación juvenil; ‘La cocinera del presidente’ (Christian Vincent), amable filme francés de ambiente culinario basado en la experiencia real de Danièle Delpeuch como cocinera del presidente François Mitterrand, entre los años 1988 y 1990, recogidas en el texto ‘Los libros de cocina de Périgord en el Eliseo’ y su gran amor por el fuagrás y la trufa, pero que no se define y no es ni salado ni dulce, ni drama ni comedia, ni carne ni pescado.
Y de la comedia al drama, que no solo de la risa se alimenta el hombre: la británica ‘Anna Karenina’ (Joe Wright), adaptación demasiado recargada y esteticista, engolada y grandilocuente, con una renuncia exagerada a los exteriores, del homónimo de Leon Tolstoi, con guion del dramaturgo Tom Stoppard, a cargo de un cineasta que propone una representación teatral de la obra desde que se levanta el telón y que ya llevara a la pantalla ‘Orgullo y prejuicio’, de Jane Austen, y ‘Expiación’, de Ian McEwan; la bielorrusa ‘En la niebla’ (Sergei Loznitsa), simbólico y trascendental bélico, según la novela de Vasili Bykov, que plantea un estudio psicológico de tres personajes atrapados en un bosque envuelto por la niebla y habla de la resistencia de los partisanos, del honor y la traición en la ocupación nazi, a través de saltos temporales y material de archivo, muy en la línea compleja del cine de Andrei Tarkovski o del de Elem Klimov, puro cine que se toma su tiempo para llegar a un callejón sin salida, allí donde al protagonista solo le queda jugar con las cartas que la vida le ha dejado, marcadas; la china ‘Las flores de la guerra’ (Zhang Yimou), decepcionante relato histórico sobre el sacrificio, el compromiso y la entrega, ambientado en 1937, en pleno conflicto chino-japonés, basado en la novela de Yan Geling, también llevada recientemente a la pantalla por Lu Chuan en ‘Ciudad de vida y muerte’; la polaca ‘El molino y la cruz’ (Lech Majewski), relato de la génesis del cuadro ‘Cristo cargando la cruz’, del pintor flamenco Pieter Brueghel, durante la dura ocupación española en el Flandes de 1564, una sabia combinación de ensayo y didactismo sobre el compromiso y el sentido de la cultura, cuyos valores y reflexiones alcanzan memorables cotas visuales; la italoalemana ‘La soledad de los números primos’ (Saverio Costanzo), lamentable adaptación del interesante “best seller” de Paolo Giordano, un rosario de calamidades varias en torno a, esto es, los lamentos; la británica ‘Grandes esperanzas’ (Mike Newell), honesto y realista drama de época romántico basado en la novela homónima de Charles Dickens, coincidiendo con el doscientes aniversario de su nacimiento, si bien, tal vez, la versión definitiva esté todavía por llegar; o la norteamericana ‘El chico del periódico’ (Lee Daniels), historia violenta de racismo, represión sexual y abusos ambientada en el sur de Florida a finales de la década de 1960, entre la comedia picante y el cine negro del tipo ‘En el calor de la noche’ y ‘Fuego en el cuerpo’, en exceso aburrida y extravagante, según la novela de Pete Dexter, de la que estuvo interesado -¡horror!- el mismísimo Almodóvar, el genio de La Mancha.
La aventura fantástica es un género que parece estar de moda: ‘Jack, el cazagigantes’ (Bryan Singer), farragosa adaptación de la fábula de Hans Christian Andersen ‘Las habichuelas mágicas’, ya llevada a la pantalla en 1962 por Nathan Juran, ahora más lograda por el aparato de producción que en la poco trabajada relación de personajes y situaciones: el rey, el traidor, la princesa soñadora, el conflicto entre el cielo y la tierra, el héroe a su pesar y su reflejo femenino; ‘Oz, un mundo de fantasía’ (Sam Raimi), artificiosa y sentimental supuesta precuela del clásico de Victor Fleming ‘El mago de Oz’ (1937), sobre el universo literario de Frank Baum, que parece inspirarse igualmente en el Tim Burton de ‘Alicia en el país de las maravillas’ (2010), pero no deja de ser otra reiterativa, plana y estereotipada relectura del imaginario de los cuentos infantiles; o ‘La huésped’ (Andrew Niccol), un cuarteto irresoluble, y mal resuelto, entre tres humanos y un parásito alienígena sobre la novela de Stephenie Meyer, en donde cambia los vampiros de ‘Crepúsculo’ por invasores extraterrestres, a la manera del filme de Don Siegel ‘La invasión de los ladrones de cuerpos’ (1956) y el escrito de Stevenson ‘El doctor Jekyll y míster Hyde’, pero con un romanticismo que daría para un novela de Corín Tellado si el director no lo hubiera filmado como un anuncio de neveras.
La ración de thrillers no podían faltar: ‘Parker’ (Taylor Hackford), venganzas y traiciones para un formulario y adocenado filme de acción, muy del montón y particularmente vacío de intriga, basado en el personaje creado por el escritor Donad Westlake (que suele utilizar el pseudónimo de Richard Stark), el mismo que inspiraría las muy superiores ‘Made in USA’ (1966), de Godard, y ‘A quemarropa’ (1967), de Boorman; ‘Incompatibles’ (David Charhon), banal e irrelevante comedia policiaca, un vehículo comercial al servicio de Omar Sy que intenta repetir, sin conseguirlo, el tono y las maneras de la película de Martin Brest protagonizada por Eddie Murphy ‘Superdetective en Hollywood’ o el Jean-Paul Belmondo de ‘El profesional’; ‘Una bala en la cabeza’ (Walter Hill), adaptación de la historieta francesa ‘Du plomb dans la tête’, de Alexis Nolent “Matz” y Colin Wilson, llena de música abusiva, tiros y muertos –cuesta contarlos-, con un Stallone repartiendo leña a diestro y al siniestro sicario llamado Bobo, de bobadas; ‘G.I. Joe: la venganza’ (Jon Chu), estúpida secuela del filme de Stephen Sommers, basada en los juguetes militares de la empresa Hasbro y en el el álbum de Marvel ‘Interludio silencioso’, escrito por Larry Hama, con un puñado de ninjas que se dedican a las espadas, los puñetazos, las patadas, los disparos y las explosiones; o ‘Los últimos días’ (David y Álex Pastor), enfático y videoclipero thriller futurista de aventuras hecho en España por los autores de ‘Infectados’ (2009), que muestra una Barcelona postapocalíptica, casi irreconocible, en la que parece imposible sobrevivir, cuya situación tiene algo del surrealismo buñueliano de ‘El ángel exterminador’, aunque en clave de ficción científica, con un guion que ha inspirado una novela titulada ‘La ciudad silenciosa’, escrita por José Luis Caballero.
También se han estrenado los documentales ‘The art of flight’, del norteamericano Curt Morgan, y ‘Pequeñas voces’, de los colombianos Óscar Andrade y Jairo Eduardo Carrillo. El primero es un largo spot publicitado por una bebida energética y una marca de ropa multinacionales que ofrece espectaculares imágenes de aventura y riesgo sobre el surf que se practica en la nieve y que se convierte en modalidad olímpica en 1998, con la participación de deportistas como Nicolas Muller, John Jackson, Jeremy Joneso o Travis Rice, y cumbres remotas como la cordillera Darwin en Chile, la sierra Tordillo de Alaska, las montañas Grake River de Wyoming o los Andes. El segundo es un documento animado, tan modesto como estremecedor, sobre el impacto en la infancia del conflicto armado colombiano. Otro filme animado es ‘Los Croods’ (Chris Sanders y Kirk de Micco), entretenida aventura sobre la evolución de la especie humana desde las cavernas y la búsqueda del fuego, una especie de cruce entre ‘Los Picapiedra’ e ‘Ice age’ que parte de un guion original escrito por el humorista inglés John Cleese, exmiembro de los Monty Python, pero que no aporta nada especialmente nuevo.
Finalmente, el norteamericano Seth Gordon dirige ‘Por la cara’, un comedia perfectamente idiota, con una protagonista (Melissa McCarty) decididamente idiota también, y cargante, y no solo por los kilos de más, que parece un descarado remedo de ‘Mejor solo que mal acompañado’ (1987), de John Hughes, y ‘Huida a medianoche’ (1988), de Martin Brest. El idiota, decía más arriba, insiste e insite en sus bobadas, precisamente por eso: porque es idiota. Ser idiota tiene muchas ventajas. Cuando uno se muestra ante los demás como un perfecto idiota siempre está a tiempo de mejorar la expectativa. Ya lo aconsejaba el filósofo Kant: “Nunca discutas con un idiota. La gente podría no notar la diferencia”. Si esto pasa con un simple idiota, ¿qué de peligros no conllevará el hacerlo con un idiota moral? Infinito. Así que lo mejor será enviarlos a todos al desierto de Gobi: a ordeñar alacranes.