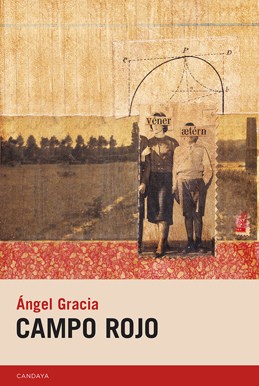Hay una radicalidad ética –y estética- que se autoriza a sí misma en la escritura del zaragozano Ángel Gracia. ‘Campo rojo’ (Candaya, 2015) es su segunda novela, que abrió senda ocho años atrás con ‘Pastoral’.
También es autor del volumen de viajes ‘Destino y trazo: en bici por Aragón’ (2009), recopilación de artículos publicados entre 2007 y 2008 por el decano de la prensa aragonesa, y una suerte de trilogía poética formada por ‘Valhondo’ (2003), ‘Libro de los ibones’ (2005) y ‘Arar’ (2010).
Ahora no se trata ya de soñar el mundo, sino de sobrevivirlo. Hay daño, pero también una bondad de lo inmediato, pues no hay nada más extraordinario que las reglas de lo cotidiano. Los inquilinos de ‘Campo rojo’ somos nosotros, con toda la miseria que acumulamos, con toda la humanidad, con tanto desconcierto. En el texto existe un orden propio que crea más realidad de la que vemos a través de una legislación de desencantos. Es un orden desolador. Es un orden salvaje. Es un orden descarnado. Porque al autor lo que verdaderamente le importa es la memoria, pero también las relaciones de poder y la propia identidad.
‘Campo rojo’ es una historia visual y auditiva que también habla del peor miedo. Del miedo a compadecer y a saber. La memoria como intemperie, no como refugio. Ese cerrar la ventana y evitar el saludo o el abrazo. Ese convertir la memoria en territorio de nadie. Ese mirar de frente los propios recuerdos. ¿Qué es uno sino memoria? La memoria no es más que un pedazo de tiempo y no el tiempo entero. Esos pedazos se reparten de manera aleatoria entre quienes saben o protagonizan un hecho. O lo sufren y padecen.
La novela de Ángel Gracia es el retrato de la infancia de un niño de provincias, eminentemente urbano, trazado, esto es, desde la memoria, y con abundantes matices agridulces o acaso amargos. La memoria no es precisamente una ciencia exacta y los recuerdos se van modificando con el paso del tiempo, de tal manera que lo que hemos vivido se transforma en una impresión e incluso en una sensación, y el relato que se puede hacer de ello, aunque resulte brillante, tal vez sea tan solo una aproximación más o menos real a lo que hemos vivido. O tal vez no.
Esto lo sabe Ángel Gracia y lo tiene presente en las páginas de su novela para dibujar su infancia en un barrio periférico de la Zaragoza de principios de la década de 1980, unas impresiones sobre los recuerdos de una vieja torre derruida, de una tierra de otro mundo, de una tierra, maldita sea, del planeta Marte. E, inexorablemente, descampados donde germinan los hierbajos y los escombros, llenos de ratas, de electrodomésticos con las tripas fuera. Y aparcamientos repletos de grava y de pedruscos. Y eriales sin edificar. Y terrenos sin cultivar. Y humos de las fábricas de los arrabales. Y escombreras donde se esconden los perros abandonados y duermen la mona los vagabundos. Y solares embarrados donde se asientan campamentos de gitanos y su pequeño circo de animales y familiares. Y pandilleros. Y acoso escolar. Y marginación de las clases humildes. Y maltrato a los animales. Y maltrato de unos niños sobre otros. O esos cielos incendiados en un campo rojo repleto de tejas y ladrillos rotos.
Transmite Ángel Gracia, como vemos, la huella que le deja todo ese tránsito y lo hace de un modo radical, virulento, despiadado, todo un juego, claro está, de las relaciones de poder y la exploración a los recodos de la convivencia. El narrador escruta la filias y fobias de sus personajes y juega con sus máscaras para desvelar u ocultar sus cenagosas, impúdicas relaciones. Su texto es un dibujo de asombrosa crueldad protagonizado por una pandilla de críos malnacidos y niñas remilgadas, de once o doce años, pero también un baile de disfraces en el que asoman instantes de inaudita elocuencia, que propone al lector un acercamiento de amor y de odio a los retratados. Todo un mundo hostil e inexplorado a través de la mirada del Gafarras, un cuatroojos empollón cuya cabeza es un hervidero de traumas y paranoias, y que sobrevive con su código personal de rituales y de la fuerza que lo sostiene, su eterna curiosidad y su interminable rencor.
El Gafarras, en efecto, va acumulando un resentimiento creciente contra todo y contra todos a medida que se desgranan los meses de su atormentada vida. Al lado de este empollón que narra la historia, los protagonistas de la función se van sucediendo: el Farute, el Calvorota, el Bruslí, el Santito, el Jesusito, el Manta, el Castro Castro, el Jineta, el Bandarras, el Yuste, el Beache, el Recacha, el Mazinger, el Conguito, la Comecocos, el Risitas, la Pinocha, el Cagón, la Sabelotodo, la Conejo, la Botijo, la Chocholoco, la Morritos, la Churrera… Junto a ellos, por encima o por debajo, los maestros de la función: la Amargada, una especie de sargentona con bigote o, mejor, un boxeador marimacho; el Flechas, un franquista que camina por el pasillo y por la clase a paso marcial; la Mistetas, así llamada porque las tetas se le hinchan en el pecho y se elevan cuando aspira el aire y luego se deshinchan y caen al suelo, y que repite las palabras y las frases como una ametralladora de chorradas, una paridora de paridas que, encima, no se expresa con la corrección gramatical propia de su profesión…
Una infancia y una adolescencia marcadas por la necesidad de sobrevivir en un mundo hostil, de adaptarse a ese territorio comanche, de egos y amenazas, donde otros seres humanos aún no formados ponen en práctica la humillación o la mofa, el fanfarroneo o el asco, la violencia o el machaque, más allá de la diversión, de esnifar pegamento, de meter mano a las chicas, del juego de los fusilamientos. De todo ello nos habla Ángel Gracia en este libro dividido en dos partes, ‘Yo os maldigo’ y ‘El odio es siempre infinito’, y arrasado por la soledad y las hostias consagradas. La soledad, en efecto, del Gafarras, el colegial de pantalón corto que en una foto de la primera comunión posa con las manos orantes y parece un santo o un mártir a punto de llorar o que ha llorado demasiado.
El Gafarras, a decir verdad, odia ser hipermétrope y asigmático y cuatroojos. Su madre, siempre atenta y cariñosa, le dice que su estrabismo apenas se nota y esa mentira le duele más que la verdad. El Gafarras, en esencia, envidia la libertad infinita de los gitanos, siempre cambiando de ciudad y de amigos y sin la necesidad del colegio. El Gafarras, claro, no tiene amigos y no juega al fútbol. Y va al colegio por el mismo camino siempre y repite todo como un repitamonas, pero un repitamonas espabilado que sabe por qué lo hace. Por eso, ay, sonríe para pasar desapercibido entre tantas carcajadas del coro de micos que ríe y aplaude las bravuconadas de la banda del Farute. Sonríe como un imbécil para no perder, al fin y al cabo, comba con el resto.
La invención pastelera del Gafarras consiste en rellenar dos galletas con la masa de otras galletas masticadas previamente en su boca. El Gafarras, en realidad, es un pánfilo que no tiene gracia y que no habla con nadie en los recreos. El Gafarras, en realidad, es un ababol que se ruboriza cuando habla con las chicas, mientras la banda del Farute dice que para ser auténticos supermanes hay que cascársela al menos tres veces al día para que la leche no se vacíe encerrada en los huevos. El Gafarras, en fin, es un pardillo que no sabe ni varear la lana de su propio colchón. Y se sube las gafas cada dos por tres para no ser un Mortadelo, que ya tiene bastante con que le llamen, esto es, Gafarras. O Gafotas. O Gafitas. O Cuatroojos. O, simplemente, Empollón. “¡Eh, tú, Mortadelo, súbete las gafas!”…
El Gafarras, a fin de cuentas, descubre parte del mundo en pantalón corto y al ver con su madre, en la televisión del blanco y el negro, la película ‘La jauría humana’, ese análisis de la violencia y el racismo a través de las reacciones de los habitantes de una ciudad sureña, en la que Arthur Penn imprime su fuerte carácter a una trama que ataca sin piedad a la doble moral de la sociedad norteamericana. Alucina, sobre todo, con la escena de la paliza que recibe Marlon Brando, uno de los muchos alicientes que incluye esa radiografía humana implacable. Pero el Gafarras, por cobardía, no sabe parar ni enfrentarse a los matones de la banda del Farute, que inventan, una y otra vez, palabras de agravio como exhibición de fuerza contra los débiles. Palabras que se ponen de moda y luego, de repente, desaparecen sustituidas por otras más ofensivas. El Farute, maldita sea, es el amo y señor de la letra efe: fanfarrón, farolero y fantasmón.
Una historia, en fin, de víctimas y verdugos, de fatalidades a las que se sobrevive callando y otorgando, y resuelta con una combinación entre el uso de la segunda persona y de la aplicación del monólogo interior indirecto. La vida, obviamente, nunca ha estado en el laboratorio de las ideas, sino ahí fuera, en la calle. La vida no es asunto de niños, sino de algo peligroso y contradictorio que nos interpela y reclama nuestra acción, no nuestra abstemia reflexión. Es como una imagen del abismo: si uno se acerca mucho al precipicio se siente atraído a precipitarse en él. La prudencia, ya saben, aconseja el alejamiento.
Pero tal vez sea la fuerza poderosa de lo inerte. O tal vez que la vida debe luchar por su supervivencia. Siempre, eso sí, contra esa fuerza destructora. Y aunque resulte demasiado evidente en ciertos aspectos, ‘Campo rojo’ compagina de manera eficaz el compromiso sociológico (principios de la década de 1980, recuerden) y el sicologismo humanista, un ejemplo de envolvente sensibilidad, si bien algo machacón y efectista, que nos habla de la angustia, la desesperación que ahoga una cotidianeidad aparentemente feliz, el temor a un mismo o la elección del propio destino.
Parece preguntarse Ángel Gracia si tiene sentido hablar de construir una vida con sentido, si podemos sumergirnos a fondo en la vida y, a la vez, querer comprenderla. ¿O son tareas incompatibles? Parece, en fin, como si los humanos se dividieran entre aquellos a los que les es más fácil lanzarse a vivir la vida (acaso porque piensan o saben que la vida es demasiado complicada para comprenderla) y los que consideran la reflexión y el pensamiento un lugar estable y ordenado que los distancia moderadamente del torbellino de la vida a cambio de una mayor comprensión. Pero los caminos de la felicidad y del sentido son diferentes. Para encontrar la felicidad, el hombre solo debe vivir el momento. Si lo que quiere es el sentido –el sentido de sus sueños, de sus secretos, de sus conquistas-, el hombre ha de revivir su pasado, por más tenebroso que sea, y vivir para el futuro, por más inseguro que se le presente.
¿Es posible, pues, vivir con sentido? Para algunos, vivir es como un ligero divertimento, mientras que la voluntad de comprender nos expulsa del paraíso. Para otros, el reducto de pensar es siempre un refugio, una huida, un escape ante la peligrosa y grotesca oferta que en cada momento nos hace la vida al mezclar emociones, deseos, pasiones, pulsiones, anhelos. Vivir sin pensar es engañoso. Pensar sin vivir es peligroso. Esta es la dicotomía que plantea un libro como ‘Campo rojo’, pues los libros, los sueños y las fantasías infantiles parecen convertirse en la única vía de escape de la mente erosionada del Gafarras. ¿Es mejor enfrentarse al poder de unos matones, aunque sean unos críos, o sobrevivir callando?
Para huir de su pasado infantil Ángel Gracia lo escribe. La venganza, ya saben, se sirve en plato frío. El autor sufre de niño vejaciones y violencia en la escuela. De su infancia no le queda ningún recuerdo feliz. Con esta novela autobiográfica quiere acabar de una vez con el niño que fue, con el adolescente maltratado –verbal y físicamente-, resurgir de tanto dolor. Su intento de comprender la violencia que provoca, remueve nuestra conciencia de lectores porque, aun cuando nadie vaya a devolverle la infancia robada, nos alude en cada brizna de intolerancia.
El entorno proletario queda impregnado de un realismo sórdido, se recrea en el detalle de un ambiente donde la ley del más fuerte se impone. A fin de cuentas, tras esa vida cotidiana, vulgarizada con precisión de entomólogo, subyace una percepción sicológica y social para captar los matices de la crueldad que anidan en cualquier sociedad de clases. Una verdad literaria indiscutible, obstinada, asombrosa y valiente. Punto y final.
Pero me advierte el Gafarras, siempre tan correcto, que se dice punto final, sin la y. “Oye, tronco”, le digo, “no seas tocahuevos, mecagoendiós”.