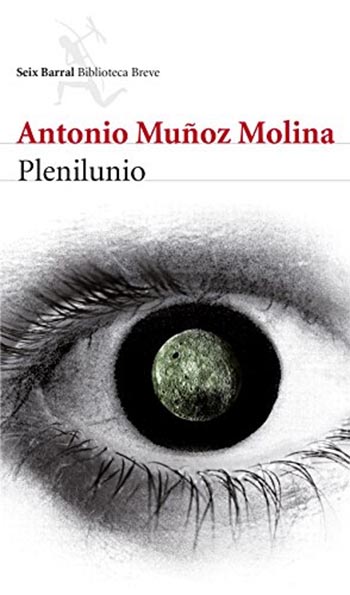
Por Javier Úbeda Ibáñez
Con el abuso sexual y el asesinato de una niña como hilo conductor, arranca una novela policiaca que no es puramente una novela policiaca.
Sobrepasa el género porque nos muestra mucho más que la mera exposición del crimen y su consecuente esclarecimiento; también se ocupa de los personajes que aparecen y de la sociedad, el momento histórico y la ciudad en la que se desarrolla la trama.
Podemos dividir los personajes entre aquellos de los cuales desconocemos el nombre (debido a la necesidad que manifiestan de ocultarse y a sus problemas para comunicarse) y aquellos cuyo nombre nos es explicitado (a pesar de, en algún momento, haber sentido la misma necesidad de permanecer ocultos). Entre los primeros están el inspector, el criminal y el terrorista. Entre los segundos figuran la maestra Susana Grey, el forense Ferreras y el padre Orduña.
El inspector es la columna vertebral de todo el relato. Acaba de regresar a la ciudad en la que vivió de pequeño, que tampoco se especifica, de su destino en una brumosa ciudad del norte, donde permaneció mucho tiempo. Allí ejerció su oficio en tremendas condiciones, y esa información nos sitúa temporalmente en los años más duros del terrorismo, también innominado. Resulta clara la diferencia entre su vida anterior de hombre casado y conviviente con su mujer, consumidor imparable de alcohol y tabaco, y su vida actual de hombre sobrio y comedido, visitante recto y comprometido de su esposa, residente en un psiquiátrico resultado de la insoportable tensión de lo vivido en la ciudad norteña. Por una parte, veremos cómo se ocupa de dar con un criminal abusador sexual (y asesino, en el primero de los casos) de niñas; por otra parte, es el objetivo de un miembro de la banda criminal que lo persigue para darle caza, aunque este aspecto resulta muy tangencial y tiene poco peso, ya que podría haber sido una línea a la que haber sacado mucho más partido, si bien es cierto que por ella se llega a un final abierto en el que atenta contra su vida y del cual no sabemos el resultado.
El criminal es un joven lleno de frustraciones de todo tipo: sexuales, sociales y personales. Es una persona absolutamente irrelevante que vive en un entorno al que odia, en un barrio que detesta y desempeñando un trabajo que desprecia profundamente. Percibe que la vida es injusta con él y que no le da lo que merece, por lo que se percibe a sí mismo como una víctima. Impotente, consumidor de porno, objeto de burlas por el tamaño de su pene por parte de sus compañeros de mili (otro dato que nos da una pista sobre el tiempo en el que discurre la acción), de cara a la galería, es un muchacho tímido, de los que aparecen en las noticias y sus vecinos no dan crédito a que, tras su máscara, se agazapara semejante monstruo. Mediante el monólogo interior, Muñoz Molina retira esa máscara y podemos conocerlo de verdad, pese a que «él puede decir, en el secreto de su impunidad, “Yo sé quién soy”, él sabe que ha raptado y ha matado». Se trata de alguien «que se parece a cualquiera, pero que no puede ser del todo idéntico a los demás», con «[…] manos que pueden pertenecer a cualquiera, que no dejan casi huellas dactilares, manos invisibles, las manos automáticas que repiten gestos y destrezas y que sin duda guardan una memoria más poderosa que la de la mirada».
El terrorista se registra con un nombre falso y hace su trabajo desde la sombra, con lo que el autor, veladamente, lo ajusta a una categoría en la que no llega a ser persona.
Susana Grey, la profesora de Fátima, se dejó subsumir por un matrimonio tóxico. Se irá redescubriendo y reclamando su lugar en el mundo y, con ello, obligará también al inspector a posicionarse. Es el suyo un apellido que puede tener dos lecturas: gris, en inglés, y rebaño, en español, y ambas hablan del personaje, que fue una mujer sin aparente importancia que se ocupaba de los niños.
Con ella, de la que siempre estuvo enamorado, enlaza Ferreras, el forense, quien era amigo de su exmarido. Es un hombre contrapuesto al inspector, que será quien finalmente mantenga una relación con Susana. Parlanchín y vital, también es muy profesional, y protagoniza una de las escenas más duras del libro, la exploración de la segunda niña.
El padre Orduña conoce al inspector desde niño, pues, en los años de la dictadura, lo enviaron a su internado. Fue, en su momento, defenestrado por ser un cura obrero, contrario al régimen franquista, aunque también esto se deduce por el contexto. Ayudará al inspector y también al lector a conocer el pasado.
La luna podría considerarse otro de los personajes reseñables. El autor recoge que «Marcel Proust creía de pequeño que todos los libros trataban de la luna». El inspector, tras el segundo ataque, solicitó las «[…] fechas y horas exactas de la aparición de la luna llena en los últimos meses», al reconocer un patrón de conducta.
Los temas de la obra son el amor, la violencia, la responsabilidad individual y colectiva y la búsqueda y revelación de la verdad. El primero se da en su vertiente de amor agotado, entre el inspector y su mujer; el no correspondido de Ferreras hacia Susana; el baldío que sintió Susana por su exmarido; el adúltero de Susana y el inspector, y el amor de los padres por sus hijos.
La violencia surge de manera colectiva y normalizada en el psiquiátrico, teniendo medicalizados a los pacientes, en la separación de la propia familia y el ingreso en internados, en los estamentos policiales en tiempos del franquismo, y a manos de la banda armada. También, obviamente, hay una gran carga de violencia individual, llevada a cabo por el violador contra los más débiles, como niñas y prostitutas, y la del terrorista. Muñoz Molina deja meridianamente claro, mediante el inspector, su mujer, Susana, Ferreras, el padre Orduña y los padres de las niñas, los efectos devastadores que ambos tipos de brutalidad producen en las víctimas.
La responsabilidad individual se ve claramente en estas palabras del culpable: «Yo no fui. Fueron mis manos, fue mi cuerpo, pero yo no. Fue el demonio», o «fue por culpa de la luna […], me emborrachaba y la luna me hacía pensar cosas raras. Mi madre me lo decía de chico, que yo era lunero».
En la responsabilidad colectiva, lo dejaré en boca de Susana: «Ya no me ilusiona nada enseñar, no tengo fuerzas […] Es tristísimo ver cómo van creciendo y embruteciéndose los niños a los que les enseñaste a leer y a escribir, lo rápido que aprenden a perder la imaginación y la gracia, a hacerse mayores y groseros. Con la mitad de esfuerzo podrían hacerse encantadores y cultos, pero nadie los anima, y menos que nadie sus padres, y casi ninguno de nosotros». No acaba aquí la pública, porque, ¿quién atiende a las víctimas? «[…] las víctimas no le importan a nadie: merecía mucha más atención su verdugo, rodeado enseguida de asiduos psicólogos, de psiquiatras, de confesores, de asistentes sociales […]». Así es el sistema, y es tan grave como para que ocurra esto, según el culpable: «El abogado dijo que, aunque me declararan imputable, no me pasaría más de diez años encerrado». La respuesta del inspector es la siguiente: «Con poco más de treinta estarás otra vez en la calle y harás lo mismo que has hecho esta vez». Aquí se podría imbricar con el concepto de la propia justicia, ya que el protagonista principal es bien consciente de que «no existía un modo de reparar el ultraje, de hacer verdadera justicia, de borrar siquiera una parte del sufrimiento provocado». Los propios vecinos no se comprometieron con la tragedia de la primera niña: «Nadie recuerda, nadie se fija ni quiere enterarse, por precaución o desgana, por simple aturdimiento, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen».
La revelación de la verdad, la caída de los velos que nos la ocultan, siguiendo el sentido del libro del Apocalipsis, es para mí el tema más importante. Saber quién ha cometido los crímenes, por supuesto, pero no lo es menos exponer el proceso de conocimiento de los propios personajes sobre quiénes son en realidad («Es que quiero que sepas quién eras. Tienes cara de no acordarte bien. Ahora a la gente se le olvidan todas las cosas, de modo que nadie sabe quién es de verdad. ¿Te acuerdas de lo que dice don Quijote? “Yo sé quién soy”. Qué palabras tremendas»), qué quieren, sin esas pantallas interpuestas ante ellos y su propia identidad, tanto personal como temporal y social. Resulta, por ello, de vital trascendencia esta pequeña muestra, que pretende formar parte del saber en qué ambiente nos desenvolvemos: «[…] desde hace años no sabemos del todo quiénes están dentro de la ley y quiénes fuera, quiénes mienten y quiénes dicen la verdad».
Y con la verdad tiene mucho que ver el alma, muy citada a lo largo de la obra: «La cara es el espejo del alma», «pero el inspector estaba seguro de que hay gente que no tiene alma». La humanidad está presente o no en las personas. Hasta el criminal, supuestamente redimido al final, confiesa: «Usted sabía cuánta maldad había en el fondo de mi alma».
¿Es ocultable la verdad? El inspector piensa que «quien ha hecho una cosa así tiene que llevarlo escrito en la cara», lo que nos da una idea de que, para él, hay actos que salen a la luz por su propia naturaleza, y se obsesiona por buscar «sus ojos, su cara entre la gente, no su código genético ni su grupo sanguíneo y ni siquiera sus huellas dactilares», lo que situaría a la naturaleza, como decíamos, por encima de la propia ciencia.
Para sostener toda la trama, se hace preciso fijarse en las técnicas narrativas empleadas. Se alternan, en cada capítulo, los personajes, pero también los tiempos y los espacios, siempre bajo la batuta de la búsqueda del criminal y de las relaciones entre los personajes. Es curioso que Susana sea el punto en común, como maestra de Fátima, vieja amiga de Ferreras, amante del inspector y compradora en el puesto del violador.
Sobre el uso del idioma y de las palabras, vital para el escritor, me gustaría recoger dos fragmentos. Practicando la autopsia, el forense marca «las palabras técnicas que escribiría más tarde en el informe, los términos exactos que describían y al mismo tiempo difuminaban la infamia».
Incidiendo en un aspecto de plena actualidad con respecto al cambio de sentido de muchas palabras, me gustaría aportar el siguiente: «En el norte, a las matanzas de los pistoleros, personas dignas de todo respeto, las llamaban lucha armada, y al terrorismo, abstractamente, violencia, y un disparo en la cabeza de alguien era una acción […] su mujer no estaba internada en un manicomio, ni siquiera en un sanatorio, sino en una residencia, pero la residencia estaba en el mismo lugar y llevaba el mismo nombre que el antiguo manicomio».
La acción tiene lugar en una ciudad del sur, pero se puede suponer que el autor se inspiró en Úbeda, su ciudad de nacimiento. Para describir el ambiente, Muñoz Molina opta por los símbolos y las pinceladas breves y exactas. Hace contrastar la decadencia de la zona histórica con la más moderna, una dormida como Vetusta, y otra, pujante y viva.
El narrador omnisciente en tercera persona va repartiendo las cartas del pasado, presente y futuro, y le va dando voz a cada personaje a su debido momento. También se utiliza el monólogo interior para hacernos partícipes de los pensamientos de estos, desgarradores en el caso del criminal. También resultan interesantes los diálogos, que son piezas claves.
Para mi gusto y opinión, se trata de un libro con partes duras que te ponen ante la tentación de pasar muchas páginas, cierto, pero, aunque no se trate del mejor Muñoz Molina (tengamos en cuenta que la primera edición es de 1997), que ha ido ganando mucho con el paso del tiempo, es una novela muy bien armada que pone sobre la mesa asuntos que, como sociedad, no hemos sabido solucionar, expuestos mediante personajes potentes, una más que correcta medición de los tiempos y un uso del idioma de muy buen nivel.
Antonio Muñoz Molina, Plenilunio,
Barcelona, Seix Barral, 2013, 448 págs.









