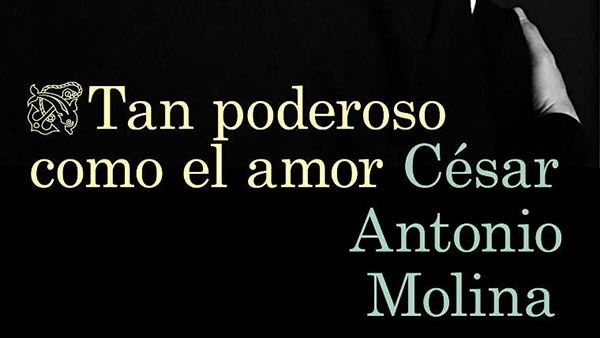
Por Carlos Calvo
Si hay una cosa que me gusta especialmente del libro ‘Tan poderoso como el amor’ (Destino, 2018) es lo bien que elige el poeta y ensayista César Antonio Molina (La Coruña, 1952) las películas que le sirven para ahondar en sus intereses vitales.
El autor, en efecto, reflexiona sobre la vida y la muerte a través del llamado séptimo arte en un volumen de casi quinientas páginas. Y lo hace en su vertiente de riguroso cinéfilo, como ya lo demostrara tres años antes en ‘Zhivago’, una apasionante comparación entre la película de David Lean y la novela inspiradora de Boris Pasternak, y de cómo el realizador británico intenta trascender las reglas del folletín para fundir espectacularidad e intimismo, aunque le salga un filme más abigarrado que profundo, más aparatoso que sólido, más superficial que riguroso, ay, en ese su romanticismo individualista.
Riguroso, pues, y a la vez ameno, César Antonio Molina relaciona en ‘Tan poderoso como el amor’ la filosofía y el cine, conecta conceptos, especula con referencias culturales y disecciona, en fin, la capacidad sentimental y metafísica, o emocional e imaginativa, desde su plural mirada estética. Y todo ello para indagar en la quevedesca idea del amor más allá de la muerte. La degradación, el arrebato, la fascinación, el júbilo, la decadencia, el morbo y la delincuencia, la perdición y el fracaso, la traición y el olvido son algunos de los perfiles en que se basa el escritor gallego para dar cuenta de un buen puñado de filmes dirigidos, respectivamente, por los Sternberg, Curtiz, Hathaway, Kubrick, Bergman, Visconti, Lewin, Huston, Resnais, Truffaut, Buñuel, Donen, Aranda, Erice, Guerín, Eastwood, Linklater, Sorrentino… Su forma de ver cine es parecida a salir de cacería con la ansiedad de encontrar en la batida algo particularmente exótico. Su curiosidad es grande porque se refiere al cine como felicidad y a los autores necesarios como amigos.
Con una acerada ironía y un distanciamiento inteligente, como si su pensamiento necesitara de una cortina de oxígeno para desarrollar ideas y no tropezar con trivialidades, César Antonio Molina analiza la creación y recalca el sentimiento de hundimiento, de meta no alcanzada, que sufre un respetado maestro de escuela cuando cae bajo el hechizo de una mujer fatal en ‘El ángel azul’ (Josef Von Sternberg, 1930). Inspirado en la novela de Heinrich Mann, es un relato sobre una caída en picado, donde el protagonista queda reducido a un payaso apenas humano, como un eco que funciona al modo de los diversos dobles irónicos del héroe condenado. La ternura y la lealtad, en última instancia, se desvanecen. Como en ‘Sueño de amor eterno’ (Henry Hathaway, 1935), exaltación del ‘amour fou’ a través del relato de un hombre que asesina al marido de su amada, purgando su crimen durante el resto de sus días.
Pero César Antonio Molina también analiza ‘Casablanca’ (Michael Curtiz, 1942), una bella y magnética historia de amor con una rara sensibilidad para los diálogos, la música, la fotografía, el tono, acaso lastrada por la presentación, algunas líneas dramáticas sin desarrollar y una escena retrospectiva que infringe la mayoría de las reglas del arte de escribir guiones, pero se hace con tan pocas alharacas y tanta seguridad que el conjunto parece perfecto. O el ‘Breve encuentro’ (1946) de Lean, otra excelente muestra de cine romántico y con un espléndido empleo de la música de Rachmaninoff. O esa maravilla de estilizada poética fúnebre que es ‘Pandora y el holandés errante’ (1951), en la que el refinado y literario Albert Lewin se adentra en un imaginario que participa tanto de la fábula como de un romanticismo de lienzo onírico, casi surreal, entre cábalas, presagios y visiones, para envolver los rasgos cotidianos o banales en un aura de fatalidad. Signos y símbolos, leyendas y mitos, rodean a Pandora, esa amada de los dioses de quienes recibe una preciosa caja que le está prohibido abrir. Y así se suceden el sentimiento místico, la sombra de la muerte, la corrupción moral, la redención y el destino. Una obra de primera magnitud, un canto al amor romántico, entre la ensoñación y esa geografía pasional sin fronteras ni dueños. La textura imaginaria de una quimera.
El libro de César Antonio Molina es un excelso ensayo del desatado romanticismo que ha ido surgiendo a lo largo de la historia del cine y, por extensión, de la literatura. No podía faltar, por tanto, ‘Senso’ (1954), de Luchino Visconti, el melodrama de época de la clase alta, repleto de relaciones desequilibradas, sadomasoquistas, y con voluntad de espectáculo operístico. Tampoco, por supuesto, ‘Hiroshima, mon amour’ (1959), la historia del encuentro pasional entre una francesa y un japonés en la ciudad del título, que se convierte en manos del director Alain Resnais y la guionista Marguerite Duras en una reflexión sobre los estragos de la guerra, al tiempo que en una búsqueda de los límites de la memoria, más allá de jugar con una serie de constantes saltos temporales que desestructuran la narración y obligan al espectador a construir personalmente el relato. Para César Antonio Molina, como para el arriba firmante, esta construcción individual le resulta subyugante.
En la construcción del amor romántico la idea del sexo es gozosa y alegre, la culminación del encuentro. Un descorche de burbujas de placer. No incluye lágrimas ahogadas, ni sensación de extrañeza, vacío, suciedad o frustración. En cambio, no siempre es feliz: bien puede remover fantasmas, agrandar complejos o envilecer a los amantes. Si el júbilo vital aparece en ‘Jules y Jim’ (François Truffaut, 1961), donde dos hombres de distinta nacionalidad permanecen fieles a su amor por la misma mujer a lo largo de veinte años, un triángulo que se revelará quebradizo, con unos seres heridos, lastimados, enfrentados al paso del tiempo y la inevitable tragedia, el acomodo matrimonial surge en ‘Dos en la carretera’ (Stanley Donen, 1967), un filme construido en secuencias breves sin sucesión temporal y que muestra diversos pasajes de la vida en común de la pareja protagonista.
Si dos seres que forman una pareja feliz se desgarran delante de la cámara de Ingmar Bergman en ‘Secretos de un matrimonio’ (1973), el perfeccionista Stanley Kubrick lo hace de otra manera en ‘Lolita’ (1962) y ‘Eyes wide shut’ (2002). En la primera vuelca su mirada cínica y se enfrenta con el universo arrebatado y fogoso de Vladimir Nabokov –con guion del propio escritor-, una película que convierte en carne al torturado protagonista, el maduro profesor esclavizado por una adolescente, todo un retrato de los demonios que atormentan al ser humano tras una cotidianidad solo aparente. Y en la otra, en esos “ojos bien cerrados”, se basa en el ‘Relato soñado’ de Arthur Schnitzler para montar un cóctel entre el melodrama erótico, el thriller y el cine fantástico puro y duro, deslizándose hacia la amarga vida subterránea de una pareja burguesa.
La pasión que siente César Antonio Molina por el filme de Luis Buñuel ‘Belle de jour’ (1967), trufado de efectos alucinatorios –divertidos y perturbadores a la vez-, es casi mimética a la mostrada por el escritor mexicano Carlos Fuentes, acaso porque ambos ven en este relato del maestro de Calanda un fetichismo sublime y unas perversiones sexuales que siempre se practican tras puertas cerradas, en rincones secretos, e incluso bajo un ataúd, en una escena hilarante, y lanzan un desafío a las imaginaciones más calenturientas (de Molina, de Fuentes, de cualquier espectador). Del mismo modo, el escritor gallego siente predilección por las películas ‘Paseo por el amor y la muerte’ (1969) y ‘Dublineses’ (1987), ambas de John Huston. Si en la primera los personajes buscan con desesperación un ideal concreto en pleno medievo, en la segunda el realizador estadounidense se basa en ‘Los muertos’, el relato que cierra, de los quince, la obra ‘Dublineses’, de James Joyce, donde discurre la vida leve, entre la decadencia y el dolor, entre la fragilidad y la tristeza. También es el testamento fílmico del autor de ‘Solo dios lo sabe’ (1957). Y Molina se muestra sediento de saber lo que dios sabe. Es decir, lo que sabe un filme. O lo que sabe un libro.
Huston utiliza el texto de Joyce para hablar del paso del tiempo, de lo inevitable de la decadencia y la muerte, y, en especial, de la nostalgia por lo irrecuperable. Y plantea, desde la sencilla complejidad, un paisaje moral transparente y sensible que encaja con esa soterrada y enigmática escritura del autor de ‘Ulises’. Lo admirable es esa atmósfera sutil y delicada que el cineasta imprime a un filme que contempla como una indagación en el alma humana entre la conmoción y la sinceridad. Una claustrofóbica e incisiva reflexión, en efecto, acerca de lo fugaz y lo fútil. El monólogo final de Gabriel Conroy mirando la niebla por la ventana es un prodigio de sencillez e intensidad. Es en su parte final, precisamente, cuando todo adquiere sentido: la cena, la reunión familiar, los bailes, el recuerdo, la melancolía. Con ese monólogo final, mientras cae la nieve sobre Dublín, sublime, Huston recrea el relato de Joyce hasta alzar, mediante las imágenes, una banda sonora pegada al ambiente de época y de tensión interior. Es la memoria y el amor y la pasión. Cae la nieve y la nada. La profunda huella sobre la nieve negra de ese inevitable viaje al fin de la noche. Hay tristeza, fugacidad, presencia de ausencias, fantasmas melancólicos que cruzan estancias y se mueven entre un efímero presente y el dolor de los recuerdos, entre un amor de juventud, fugaz y diluido, pero perdurable, y la redención. ‘Dublineses’ es su película más íntima y, al tiempo, capaz de romper el corazón, un poema contemplativo que esconde un desgarro. Una, en fin, declaración de amor al cine y la literatura que Huston dirige, ayudado por su hijo Danny, postrado en una silla de ruedas y atado a una mascarilla de oxígeno. Muere tres meses después de terminado el rodaje. Una epifanía sublime.
Pero César Antonio Molina no se detiene en este maravilloso canto del cisne y sus matices del amor los transporta igualmente en ‘El sur’ (Víctor Erice, 1983), según la novela corta de Adelaida García Morales, una excelente metáfora de un deseo inaprensible de felicidad, en torno a una relación paterno-filial que se ve convulsionada cuando sale a relucir un capítulo sentimental oculto. O en ‘Amantes’ (Vicente Aranda, 1991), tan asfixiante y morboso como denso e implacable melodrama en plena posguerra española, cuya tragedia nace de la imposibilidad de escapar de un destino determinado por unas circunstancias sociales atenazadoras y de la propia lucha por la supervivencia con el sacrificio de los más débiles. O en ‘Los puentes de Madison’ (Clint Eastwood, 1995), adaptación modélica de la novela homónima de Robert James Waller, una historia descorazonada que habla tanto del amor como del sacrificio, y tanto de la familia como de la aventura, esa vida que pudo ser y no fue en esa otras lágrimas en la lluvia y en un intermitente de coche que decide el rumbo. O en ‘La gran belleza’ (Paolo Sorrentino, 2013), especie de continuación de aquella ‘dolce vita’ felliniana de la mano de un escritor en cierto modo heredero de Marcello Mastroianni y con una pirueta final digna del Joyce de ‘Los muertos’, que abraza, esto es, un desenlace de insólita emotividad en el que se traza el vacío de una vida marcada por una fugaz, aunque imborrable, vivencia de juventud.
La mirada de César Antonio Molina parece doblarse en la de José Luis Guerín, al modo del maestro Ingmar Bergman en ese sobrecogedor intercambio de roles que supone ‘Persona’ (1966). Si nos fijamos bien, el cine de Guerín, y en particular el de ‘La academia de las musas’ (2015), tiene mucho que ver con la literatura del autor de ‘Tan poderoso como el amor’. Si Guerín cada vez se excita más en establecer una alianza con el azar, y en su obra siempre hay una parte de control y otra de azar, porque el pulso entre el azar y el cálculo está en la naturaleza más íntima del cine, Molina dialoga con su memoria fílmica (y literaria y filosófica y artística). La mirada del cineasta al paisaje y al paisanaje es provocadora y socarrona, casi siempre cínica y terminal, y bucea no solo en los mundos hermosos de los pueblos, sino también en los más sórdidos de sus desesperados habitantes. Guerín, efectivamente, callejea por las ciudades, sopesa las cualidades de las personas que encuentra como personajes y las pone en relación con las películas. Es un modo de viajar y fabular simultáneamente, como hace, con inteligencia, Molina en su texto. Ambos, cineasta y literato, escuchan la naturaleza de sus propios materiales, son fieles a lo que dicen y lo siguen a ver dónde les conduce. Esa es la emoción del cine y la literatura entendidos como una revelación. Hay cineastas y literatos extraordinarios que hacen sus obras para ilustrar una tesis, para llegar a un fin. Si ellos –cineasta y literato- tuvieran claro ese proceso creo que perderían el placer de hacer sus trabajos.
Para Molina, no lo olvidemos, la pérdida de los valores espirituales hace progresivamente desaparecer la moral, la cultura, el cultivo del ser humano para elevarse encima de los instintos y la naturaleza sanguinaria e irracional. Aquellos que permanecen esclavos de sus deseos, emociones, impulsos, temores o prejuicios, al margen de su intelecto educado, no pueden llegar nunca a ser libres. El bien, el mal, la verdad, la mentira, la compasión y el amor son construcciones culturales que nos han auxiliado a convivir y avanzar. Uno de sus dioses verdaderos, Spinoza, equiparaba la libertad a la razón, lo cual nos hacía emanciparnos de la estupidez, el miedo, el deseo, la fuerza, la violencia e iniciar el camino hacia la verdad, la belleza, la paz.
Pero la masa tiene miedo a la libertad, en el sentido del saber y del conocimiento. Porque la verdadera identidad de una persona no está determinada por los modos en que se distingue de los otros (dinero, poder, raza, sexo) sino precisamente por aquello que la vincula a sus semejantes. Y pone como ejemplo la ejemplar trilogía de Richard Linklater –‘Antes del amanecer’ (1994), ‘Antes del atardecer’ (2004), ‘Antes del anochecer’ (2012), esos relatos veraces y apasionados con unos personajes obligados a aprender a dejar de soñar. Si algo se aprende de este libro de César Antonio Molina es que las películas pueden cambiar la realidad. No hay límites para el cine. E intenta que el lector sienta delante de una película lo mismo que él.
En teoría, nuestras sociedades son hijas de la ilustración. Han heredado siglos de razón y ciencia. Pero estamos empapados de emoción. El cine debe emocionar, igual que la serie televisiva. Y el cantante y el escritor y el pedagogo y el músico y el publicista y el comerciante y el perfumista. Todos, si pretenden ser tenidos en cuenta, deben emocionar. Somos hijos de la razón, pero adoramos a la diosa de las emociones. Para estimular el cosquilleo emocional, nada mejor que ‘narrar’ la realidad como si fuera una novela, una película, un videoclip. En el mar que confunde realidad y ficción nos bañamos ya todos cada día. Es el particular ‘cantar de los cantares’ del cervantino César Antonio Molina, porque el cine, a su modo de ver, “es el que mejor aúna las experiencias literarias, filosóficas, musicales, plásticas, al basarse, para su existencia, en todas ellas”.
Al fin y al cabo, César Antonio Molina lo arregla todo caminando por el amor en el cine, un paseo filosófico de más de cien títulos por la dichosa invención de Dante o Petrarca, y elige las películas que le sirven para elaborar un discurso humanista. Desde el amor más sublime, el maternal, hasta el que se hace enfermizo a través de las cadenas. Del amor sugerido levemente al que se plasma de forma ruidosa por medio de un beso. Del amor legendario mirado desde un ángulo inexplorado hasta el que nos acompaña hasta la muerte, o sea, el amor propio. Todos tienen cabida en este lírico e inteligente ensayo.
Un gran libro, emotivo y cálido, que desvela una atmósfera contenida y subterránea. Y cruzado por la pasión y el crimen, el romanticismo y la rutina, la belleza y la decadencia, la comedia y el drama. Todo un ensayo sobre la memoria, la soledad y el pasado, al modo del pasodoble que llena de añoranza el recuerdo de aquellos soleados días entre olivos, palmeras y limoneros. El arte –ya sea cinematográfico, ya sea literario, ya sea del tipo que sea- debe ser conscientemente sensual, igual que exactamente desconcertante. Donde está la emoción, tan poderosa como el amor, allí está el mundo. Lo decía Juan Ramón Jiménez.









