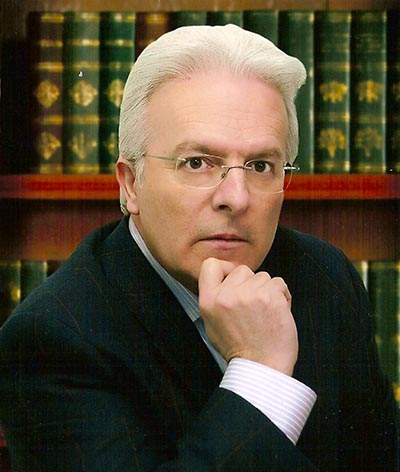
Por Javier Úbeda Ibáñez
Tenía razón Ortega y Gasset al advertir: «¡Cuidado con los términos, que son los déspotas más duros que la Humanidad padece!».
Un estudio, por somero que sea, del lenguaje nos revela que «las palabras son a menudo en la historia más poderosas que las cosas y los hechos» (M. Heidegger).
Un especialista en revoluciones y conquista del poder, José Stalin, afirmó lo siguiente: «De todos los monopolios de que disfruta el Estado ninguno será tan crucial como su monopolio sobre la definición de las palabras. El arma esencial para el control político será el diccionario». Nada más cierto.
No es de extrañar que el manejo manipulador de la historia se haya convertido en una de las armas más poderosas en la mentalización de las generaciones. Porque con la historia se puede hacer amar lo que en realidad es odioso y hacer odiar lo que en realidad es amable. El marxismo entendió muy bien el poder destructivo de esta manipulación cultural, especialmente a partir de Antonio Gramsci, el ideólogo de la revolución cultural.
Tergiversar la historia. ¿Por qué o para qué? Por motivos ideológicos, ante todo. A veces los datos han sido modificados para crear opinión pública.
La tergiversación también ha tenido como móvil intereses de orden político. Suele decirse que la historia la escriben los vencedores. Tiene esto algo de verdad; aunque no es toda la verdad, pues la historia a veces se escribe mientras se combate y precisamente como una de las armas más útiles para alcanzar la victoria. Al menos la victoria política y militar; nunca la victoria moral que solo puede conseguirse con la verdad. Pero, ¿a cuántos políticos, sociólogos e ideólogos, puede importarle una victoria moral?
El tirano no lo tiene fácil en una democracia. Quiere dominar al pueblo, y debe hacerlo de forma dolosa para que el pueblo no lo advierta, pues lo que prometen los gobernantes en una democracia es, ante todo, libertad. En las dictaduras se promete eficacia, a costa de las libertades. En las democracias se prometen cotas nunca alcanzadas de libertad, aunque sea a costa de la eficacia. ¿Qué medios tiene en su mano el tirano para someter al pueblo mientras lo convence de que es más libre que nunca
Ese medio es el lenguaje. El lenguaje es el mayor don que posee el hombre, pero el más arriesgado. Es ambivalente: el lenguaje puede ser tierno o cruel, amable o displicente, difusor de la verdad o propalador de la mentira. El lenguaje ofrece posibilidades para descubrir en común la verdad, y facilita recursos para tergiversar las cosas y sembrar la confusión. Con solo conocer tales recursos y manejarlos hábilmente, una persona poco preparada pero astuta puede dominar fácilmente a personas y pueblos enteros si estos no están sobre aviso.
El gran teórico de la comunicación MacLuhan acuñó la expresión de que «el medio es el mensaje»: no se dice algo porque sea verdad; se toma como verdad porque se dice. La televisión, la radio, la letra impresa, los espectáculos de diverso orden tienen un inmenso prestigio para quien los ve como una realidad prestigiosa que se impone desde un lugar para uno inaccesible. El que está al corriente de lo que pasa entre bastidores tiene algún poder de discernimiento. Pero el gran público permanece fuera de los centros que irradian los mensajes. Es insospechable el poder que implica la posibilidad de hacerse presente en los rincones más apartados y penetrar en los hogares y hablar a multitud de personas al oído, sin levantar la voz, de modo sugerente.









