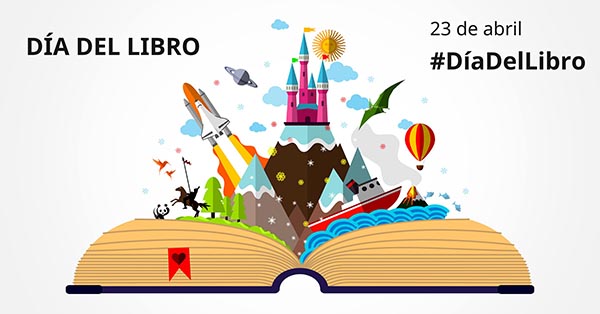
Por Carlos Calvo
Han pasado dos años y muchas cosas, pero lo que no ha pasado es la capacidad del libro para ayudar y sanar.
Durante este tiempo pandémico, los libros se convirtieron en un asidero para buena parte de la población, por eso el veintitrés de abril de este dos mil veintidós se celebró casi que un poco más, porque ahora sabemos, hasta físicamente, cuánto le debemos a ese conjunto de hojas escritas al que llamamos libro.
Y me acerqué a los tenderetes librescos que en esa jornada de san Jorge, patrono de los aragoneses, se ubicaron de nuevo en un colapsado paseo de la Independencia zaragozano, a pesar de la lluvia. Esta vez fui con mi amigo Donato, que de libros sabe un rato, y nada más entrar en el laberinto de las vanidades compré para mi hija Carla ‘La leyenda del dragón’, una adaptación de Carmen Gil del cuento de Lluís Farré y Mercè Canals. “Hay un dragón tremendo -¡qué miedo, qué terror!-, un monstruo espeluznante que a todos da pavor. Es un dragón viscoso de dientes afilados, del que los lugareños huyen horrorizados”…
A mi hija le gustan más los dragones que lo santos, que de casta le viene al galgo. Como a ese caminante zaragozano llamado Julio José Ordovás, nuestro particular peatón sentimental. Y que no se ofenda nadie. Como tampoco habría que ofender si se recuerda que san Jorge también es patrón de Cataluña y de las Baleares. Sea como fuere, a partir de mil novecientos treinta y uno se estableció la celebración de la fiesta del libro, de fecha cierta del aniversario de la muerte de Cervantes, ese al que se le nota que era manco porque escribió el ‘Quijote’ con los pies. A Shakespeare, empero, ni se le cita, aunque fue el mismo día del año mil seiscientos dieciséis en que fallecieron ambos, el bardo y el español.
Bienvenida sea la especie si confirma y extiende universalmente la fiesta del libro, pero lo cierto, probablemente, es que Cervantes falleció el veintidós y fue enterrado el veintitrés de abril, y que Shakespeare –o quien fuera- debió fallecer el tres de mayo, ya que Inglaterra se regía, entonces, por el calendario juliano. Quien sí murió un veintitrés de abril fue el Inca Garcilaso de la Vega. Y William Wordsworth. Y Josep Pla. Y el aragonés Cándido Rubielos. Que se lo pregunten, si no, al padre patrón Melero, el de las ‘Lecturas y pasiones’.
La reciente oferta literaria, bien, gracias. Amplia y variada. Y demuestra, una vez más, que el éxito de nuestra especie estriba en ese hecho único y milagroso de contar historias y transmitir conocimiento. Es evidente que el lenguaje nos hizo humanos, pero la lectura nos transformó de forma irreversible. Que se lo pregunten, esta vez, a la infinita Irene Vallejo. O, sin ponernos tan juncos, a José María Conget, que escribe como muy poca gente del oficio. Muy bien, quiero decir. Y aunque su última criatura (de título ‘Cena con amigos’) no me haya convencido, hay que reconocerle sus muchos homenajes a su gente próxima, a su literatura preferida, también a la que detesta con un sarcasmo que te saca la carcajada algunos ratos. Así es Conget. Hace lo que le da la gana con esa escritura rabiosamente moderna.
Mi amigo Donato, que de literatura entiende un rato, respeta a los literatos zaragozanos, o afincados en esta tierra nuestra, de este tiempo entre costuras. Y ha leído a (casi) todos. Pero, dice, le falta más literatura. Los que le interesan se podrían contar con los dedos de una oreja, que decía Perich (¿o era Peridis?). Pocos han hecho de Zaragoza una realidad literaria. Pocos han recreado, con precisa prosa, el ambiente de sus calles y callejuelas, plazas o plazuelas, gimnasios o redacciones, restaurantes de mil tenedores o tabernas de mala muerte, mesas de negocios o submundos del hampa. La ciudad de Zaragoza y sus alrededores, eriales y polígonos, estaciones y arrabales, configuran un paisaje y paisanaje literario tan real como inexplorado en la ficción (o no ficción) de aquí.
Uno de estos pocos, dice Donato, es el panadero zaragozano Ordovás y su espléndido libro ‘El peatón sentimental’, pues pocas veces se ha proyectado Zaragoza como una ciudad de zozobra, de infancias robadas, de víctimas y verdugos, que maltrata a unos habitantes que, a su vez, se maltratan entre sí. Sería deseable que toda la sociedad zaragozana pudiera verse en el espejo de la literatura y oírse en sus modos vivos, agudos y creíbles. Su reflejo nos devolvería nuestras miserias más arraigadas. Sin concesiones. Y, aunque nos metiera el dedo en el ojo, nunca perdería el juego, la ironía, el ingenio, la intuición, la comprensión, la ternura. Sobre la idiosincrasia zaragozana pocos han sabido construir un universo propio y reconocible, un mirador desde el que se observara, más allá de nuestros dominios, un mundo del que se desconfía y al que nos pudiéramos enfrentar con una saludable dosis de escepticismo.
El observatorio no sería la torre de marfil del escritor que vigila en la distancia. Tendría que ser la terraza pegada al tránsito de la calle, la barra de una cafetería, el casino del pueblo, el vagón de un tren de cercanías, la sobremesa entre amigos. De ahí, maldita sea, saldría el narrador de fino oído, el observador sagaz, esto es, que encontrara en la literatura su refugio, desde el que se tejiera una sólida red de lectores cómplices. A mí me atraen los escritores que entienden la literatura como desafío y asumen las palabras como herramientas de esa vieja costumbre de no dejarse chulear, de no aceptar lo irremediable, de no justificarlo todo.
Algunos creadores hacen de su modo de mirar una profunda forma de conocimiento para que otros podamos meter en el río los pies. Los buenos literatos son los que estorban porque alumbran, desmienten y comunican. Los que no ocultan. Los que dispensan un poco de filosofía, un poco de vida cotidiana, un poco de sexo, un poco de nostalgia, un poco de enfermedad, un poco de nada. Hay que dejarse rodar sin más proyecto, confiando en el azar de que hay lecturas que salen al encuentro de quien no sabe que las busca.
Los buenos libros alivian, alumbran, descubren, confirman, impulsan. También ayudan a drenar de mierda algunos rincones del cerebro o de la vida. Como mi amigo Donato, que de esto sabe un rato, respeto a los literatos de la ciudad que me vio nacer, pero no comparto, la mayoría de las veces, sus resoluciones narrativas. Me fastidian sobremanera, por decirlo con Andréi Tarkovski, las pretensiones de una determinada ‘autoría poética’, pues lleva a un distanciamiento del hecho, del realismo del tiempo, generando únicamente afectación y manierismo.
A más de uno le daría una buena colleja, en la mejor tradición de la malograda Amparo Baró. Abandono numerosas lecturas –a la piscina, como Umbral- para no ponerme de mala hostia. Todo suena a cartón piedra, a una impostura como la que en esta tierra nuestra está tan de moda en todo: también en la literatura. Cuántas veces, por el amor de dios, estás leyendo una novela que parece arrancarte el corazón de cuajo y a las veinte páginas, o veintidós, dices: vale, ya está bien, si se le nota más el maquillaje que al Frankenstein de Boris Karloff. Una narrativa, en fin, que aquí se publica al son de una insoportable fanfarria mediática empeñada en convertir montones de mierda en páginas maestras de la literatura. Si tuviera que hacer las reseñas de todo lo que he leído, y lo he leído (casi) todo –como Donato-, el ejército de Pancho Villa vendría en mi busca.
Mi hija, cuando me ve con un libro entre las manos, siempre me pregunta si me gusta y de qué trata. La repuesta, casi siempre, es negativa y ella me dice que, si así es, por qué no los escribo yo. Y le contesto a la manera del gran Joaquín Aranda (a quien Juan Domínguez Lasierra homenajea en su reciente libro de relatos con nombre propio y de título ‘Ayer conocí al chófer de Robert Maxwell’): “Para escribir mal, ya están los otros”. Y mi retoña lo agradece. Así saca más tiempo para jugar conmigo. Uno de los juegos que más gracia le hace consiste en escondernos bajo una sábana –o una manta- y entonces me dice que saque la cabeza y grite a los monstruos que se vayan. Suele haber una bruja, un lobo, un fantasma y, desde que vimos ‘Peter Pan’, hemos incorporado al cocodrilo y al capitán Garfio. Ella también grita escondida. Lo que más me divierte es que después de gritarles me vuelvo a esconder bajo la manta –o la sábana- y dice: “Papi, grítales otra vez, que no te han hecho caso”. Sabe que no hay monstruos y ni siquiera tiene miedo a ellos. Simplemente le gusta que gritemos y nos escondamos.
El código ético de mi hija Carla es mucho más auténtico y fiable que la moral convencional de muchos figurones literarios que deambulan por esta ciudad polvorienta e inmortal. Y entre el polvo desaparece la figura del fantasma que encierra, con claveles o sin ellos, un regalo oculto. O un veneno. O una bomba. O un maldito santo cualquiera. O el maldito dragón viscoso de dientes afilados, del que los lugareños huyen horrorizados… Donato, di algo.









