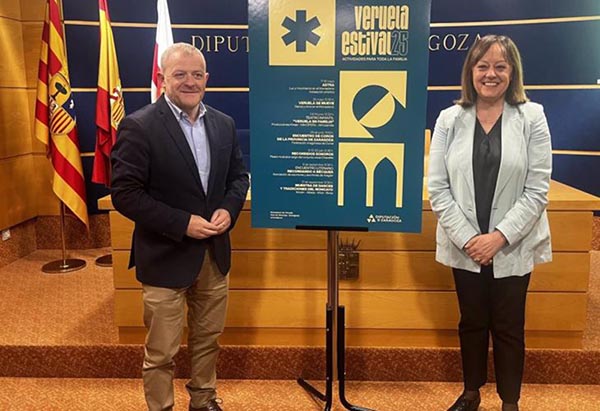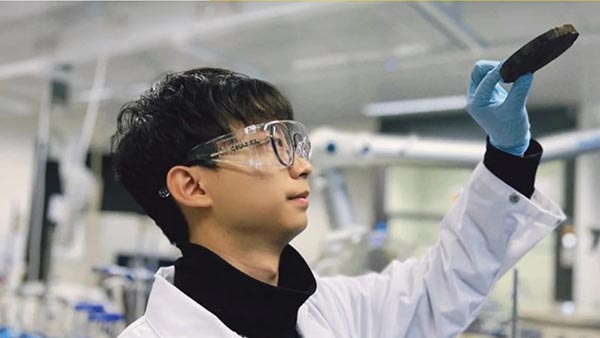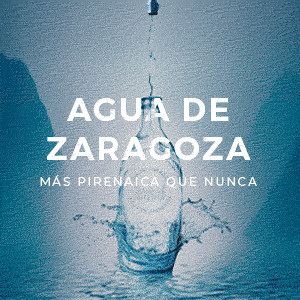Por Carlos Calvo
En la barra y en las mesas del zaragozano café Niké, inaugurado en la inmediata posguerra y que cerró sus puertas en 1969, compartieron ratos (y momentos) los escritores, cineastas, pintores, fotógrafos, periodistas, políticos y buscavidas de la época.
Dicen que cuando una taberna cierra definitivamente, por el motivo que sea, se cierran muchos amores, muchos sueños, muchas conversaciones. El Niké es un pedazo de historia zaragozana, con aroma a vida molida, entre el eco de las tertulias, acaso intelectuales, acaso chabacanas, acaso etílicas. Casi treinta años de café, copa y puro dejan mucho poso, mucha destilación y mucha ceniza. Los que estuvieron lo entenderán. Y si no, descubrirán que lo hicieron sin saberlo. Cuando envejecemos, comprobamos que la vida es como el café: el aroma es mejor que la realidad.
Hay barras que, además de ilustres, siguen en pie, pero son esquizofrénicas, imprevisibles, a veces maravillosas y a veces insoportables. Ahí están la neoyorquina White Horse, la veneciana Harry’s, la dublinesa Davy Byrnes o el café Gijón de Madrid, ese local de recuerdos y de fantasmas que tiene tanto de negocio como de cripta literaria, y a él acuden los turistas casi con la misma expresión con la que entran al Valle de los Caídos, donde los parroquianos viejos del barrio se cuentan historias antiguas, anécdotas, relatos hiperbólicos sobre los delirios alcohólicos del tal poeta o tal actriz. No son pocos los que allí acuden con un libro del gran Umbral y se acomodan lánguidamente en sus largas bancadas para leer.
Todos ellos, a fin de cuentas, son solo una pequeña muestra del matrimonio entre las artes y las letras con la barra del bar o la mesa del café. Algo que a Chesterton le permitía asegurar que la civilización nacía en las tabernas. También en Zaragoza aconteció el maridaje entre literatos (y artistas en general) y la mesa del beber. El café Niké fue el abrevadero habitual de muchos narradores que no escribían, de muchos poetas que no versificaban, de muchos cineastas que no filmaban, de muchos pintores que no pincelaban. Y si lo hacían, no podían compararse, ay, con aquellos que pululaban por aquellas barras foráneas. Zaragoza, literaria y artísticamente, no daba para mucho en esa época de la dictadura franquista. Todo lo que se nos quiera vender ahora tiene mucho de humo. Es lo que pasa en las ciudades de provincias, que necesitan tener sus referencias para no perder la identidad cultural.
Tampoco hay que exagerar, que Miguel Labordeta o Julio Antonio Gómez tenían su aquel. Sus poemarios no son nada desdeñables. Por ahí pululaban Ignacio Cordia, el dolor del pensar humano; Emilio Gastón, el colmo de la bondad, capaz de llorar recitando un poema de otro autor; Rafael Gastón, hermano del anterior y a vueltas con la filosofía del exclusivismo; Lorenzo de Blancas, con sus sonrisas y voces interiores; Manuel Pinillos, reclinado en su hermetismo; Emilio Alfaro Lapuerta, la “coja” del lunes; Luciano Gracia, asiduo peregrino de rastrojos y elegíaco como una profecía; Rey del Corral, el Antonioni baturro de la palabra; Antonio Fernández Molina, atento al prodigio del instante arbitrario; Guillermo Gúdel, marcado por la introspección y la obsesión por el paso del tiempo; Miguel Luesma, siempre en los infiernos y en algún otro paraíso; Raimundo Salas, el breve de las piedras y los días; Luis García-Abrines, el espía de los placeres de unos evangelios apócrifos; Joaquín Alcón, el peregrino del sobrevuelo en la colección ‘Fuendetodos’; Fernando Ferreró, siempre acerca de lo oscuro y el llanto ahogado, o Cándido Castillo, el de las faenas de aliño.
Otro habitual del grupo poético de las tertulias de café Niké fue el recientemente fallecido Rosendo Tello, cosecha de 1931 y natural de Letux. Para Manuel Martínez-Forega, su poesía es “ritmo, ritmo y ritmo, un autor fundamentalmente luminoso que, al igual que Hegel, no veía la naturaleza como un objeto, sino como un ser con el que se puede dialogar, mediante una poesía polícroma, llena de colores, y con un lenguaje que aspira a la luz”. De la misma opinión es Antonio Pérez Lasheras: “Tello ha sido el poeta más musical de toda su generación. Se notaba que era pianista porque tenía una sensibilidad rítmica prodigiosa”. Por su parte, José Antonio Conde destaca que en la obra de Rosendo “la naturaleza y la tierra son realidades dinámicas, cargadas de valores afectivos que conectan lo humano con lo cósmico”.
Última voz viva de la llamada peña Niké, y acaso el de más estirpe simbolista del grupo, Tello cursó estudios de filología hispánica, doctorándose con una tesis sobre la poesía de Juan Gil Albert. Los estudiosos de su obra hablan de dos periodos muy definidos: uno que abarcaría sus cinco primeros poemarios y un segundo que comprendería desde ‘Meditaciones a medianoche’ hasta ‘Consagración al alba’. La editorial Prames publica en 2005 ‘El vigilante y su fábula’, una antología de casi setecientas cincuenta páginas donde se recogen prácticamente todos sus poemarios. Junto a sus compañeros de fatigas Ildefonso Manuel Gil, Ángel Guinda y Manuel Vilas, Rosendo es autor del himno oficial de Aragón con música del turolense Antón García Abril.
A mi modo de ver (o de leer, más bien), el de Letux es un poeta decididamente limitado, al que le falta vuelo, siempre con sus pájaros en un viaje hacia ninguna parte. Desde su reciente fallecimiento, la cultura provinciana de esta ciudad inmortal lo ha arropado en sucesivos homenajes y así. El último, el de la Asociación Aragonesa de Escritores y Escritoras celebrado recientemente en el antiguo Centro Mercantil de Zaragoza, con lecturas de poemas a cargo de Ramón Acín, Leandra Regla, Javier Fernández, Rosa Ruiz Cebollero, Félix Teira Cubel, Blanca Langa, Pilar Aguarón, Juan Domínguez Lasierra o Joaquín Sánchez Vallés, para quienes Rosendo Tello ha sido “el poeta verdadero, la flor y nata de la versificación aragonesa”. Ellos sabrán.
Con sus muros secretos y silenciosos, Tello participó de ese mundo oníricamente discutible del café Niké, poblado por una fauna compleja y heterogénea, en el que no cabían las mujeres. Si acaso, alguna de la tercera edad, señoronas que disfrutaban de las finas pastas y los finos catalinos. Los ‘nikeanos’, para qué negarlo, eran unos recalcitrantes solitarios y tenían la costumbre, como buenos desocupados, de matar varias horas por el precio económico de un café, entre el caos de gritos y opiniones y el gusto por quitarse la palabra unos a otros para soltar toda una serie de majaderías con las que combatir las estupideces de sus compañeros. Cada época forja su propia cultura y los contertulios del Niké quisieron aparentar una energía creadora que, maldita sea, se volcó más en la utopía que en los resultados materiales.
Allí estaban Felipe Bernardos, con un francés de purísima fonología cruda escrita; José Falcón, cuerpo de perro y alma de león; Jesús de la Hoya, caldeando la frasis de su ministerio; Pedro Marín, que nunca sabe si lo que dice es prosa o verso, o versiprosa prosa o prosiverso verso, si epístola o sermón; Fernando Villacampa, con sus sombras que le atacan por la calle; José María Alfonso-Sánchez, torrencial y fecunda yermura de los sementales de la muerte; Miguel Artazos, ruina de truenos quebradizos; José García Dils, siempre buscando la luz y la lechuga con sus manzanas agrietadas y silbos enjaulados; Manuel Avizanda, seudónimo de Sopeña, con su escasa furia de vecino; Ramón Laguna, acaso hablando de eso, de lo otro y de lo de más allá; Raúl Tartaj, el de los rollos de película; José María Rázquin, cofundador del círculo universitario de arte; José Antonio Anguiano, colaborador de ‘El Coso aragonés del ingenio’, donde publica, con Joaquín Mateo, un ensayo sobre Gracián; Enrique Carnicer, compañero de la pintora Carmen Fons; Ildefonso Manuel Gil, siempre con la moneda en el suelo…
A los parroquianos supuestamente eruditos del Niké les bastaba elegir el rincón adecuado (el local, más bien pequeño y con un piano que solía tocar Rosendo, tenía dos reservados separados por cortinajes) para sentirse a la altura de Thomas Mann o Henrik Ibsen, wagnerianos confesos y apasionados hasta el paroxismo. O no tanto, porque cuando acababan borrachos se dedicaban a malcantar jotas, hacer el indio y así. Una banda, o sea. Y en la que había de todo, como en botica: mujeriegos, homosexuales, anarquistas, socialistas, falangistas, católicos, ateos, gigantes y enanos. Miguel Labordeta era el gigante, el transeúnte central, el poseedor de las luces, el eterno curioso, el reivindicador del mito, el mixtificador de símbolos, el mago capaz de fascinar a sus compañeros, el fundador de la cosa. Algo así como un Félix Romeo de la época. Los demás –salvo Gómez, original y diferente, potente y existencialista, que, precisamente, quiso abrir su colección ‘Fuendetodos’ con los soliloquios ‘labordetianos’- parecían enanos a hombros del gigante, y en esa medición estaban sus legados, sin apenas eco en el contexto literario.
Miguel Labordeta designó al café como sede de la OPI, una ilusoria oficina poética internacional, una suerte de organización funambulesca, que tendría una revista, ‘Despacho literario’. A esta se sumaron ‘Orejudín’, ‘Ansí’ o ‘Papageno’, dirigidas, respectivamente, por José Antonio Labordeta, José María Aguirre y Julio Antonio Gómez. Un gigante, en efecto, alma de una tertulia que reunió lo más destacado, aunque fuera mediocre, de la joven lírica aragonesa. Una lírica de hallazgos más que de planteamientos rigurosos, de evidente ingenuidad, en la que se mezclan aciertos e irrelevancia, querencias y carencia.
“Será el lenguaje un acto inmemorial / y el poema será testimonio de la ausencia”. Ninguna emoción es comparable a la primera vez y cualquier regreso es retórico. Con la reciente muerte del poeta de Letux, el último mohicano del grupo poético del café Niké, uno entiende que sin aquellos años, sin aquellas reuniones de locura y poesía, de sueños y juergas, de humor y bromas crueles, jamás se habría podido comprender la penúltima ternura de las cosas.