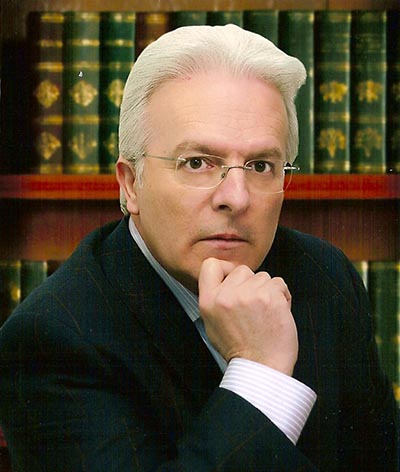
Por Javier Úbeda Ibañez
Ciertamente la semejanza anatómica que el ser humano guarda con el chimpancé es admirable.
Incluso en ocasiones se ven personas por la calle que se diría que acaban de descender de los árboles: tal es el parecido de su rostro con la cara del simio. Las semejanzas parecen extraordinarias. ¿Cómo negarse a reconocer a los monos como nuestros auténticos progenitores? ¿No vemos en ellos, sobre todo en determinadas secuencias cinematográficas o televisivas, posturas, gestos, expresiones de trazas increíblemente humanas? ¿No demuestra ello que «el hombre viene del mono»?

Ahora bien, cuando al presunto simio le preguntamos la hora y nos la dice, comenzamos a descubrir asombrosas diferencias. Una buena teoría de la evolución puede explicar hipotéticamente el origen de las semejanzas entre el hombre y el mono. Lo que nunca explicará en modo alguno es las enormes desemejanzas. Por eso, la evolución, aunque se demostrase cierta, siempre resultará insuficiente para dar razón de lo específicamente humano.
Si la secuencia de imágenes, que se presenta en libros de texto, fascículos, revistas de masas, programas de televisión, etcétera, que comienza en los primates inferiores y acaba en el hombre «hecho y derecho», demostrase que lo representado en la última escena es realmente efecto real y verdadero de la anterior, y esta de su anterior, y así sucesivamente, quedaría también «demostrado» que todos los filmes y telefilmes habidos y por haber representan historias reales y verdaderamente sucedidas. Lo cual es obviamente falso.









