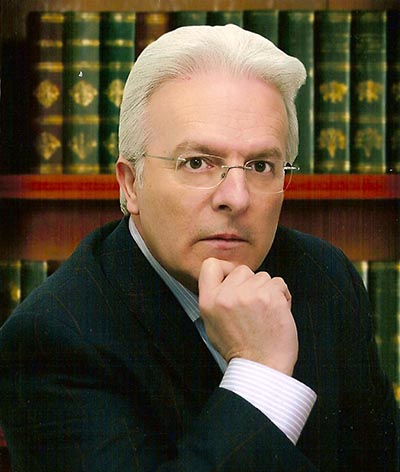
Por Javier Úbeda Ibáñez
A menudo se entiende hoy la libertad en términos de total autonomía. Se la ve como la base única e indiscutible de nuestras opciones personales y como autoafirmación a cualquier precio.
Algunos, como Jean Paul Sartre, creen que nuestra libertad crea los valores, y que la libertad misma es el valor supremo. Esta teoría tiene dos contradicciones implícitas. En primer lugar, Sartre dice que la libertad es un valor absoluto, mientras sostiene que todos los valores son relativos. En segundo lugar, considera que el individuo es el creador de todos los valores y, al mismo tiempo, que la libertad debe ser el valor más alto para todos.
No es lo mismo ser libre que usar correctamente la libertad. Apreciamos, con razón, la libertad en sí misma y reconocemos que es bueno ser libres. La libertad nos ennoblece como seres humanos. Sin embargo, podemos también abusar de la libertad. Si existen leyes, policías y prisiones es porque existe la posibilidad real de que usemos mal nuestra libertad. En cierto momento, estas instituciones se colocan delante de uno y le dicen: «Lo siento, amigo, has ido demasiado lejos. Te has pasado de los límites».
Resulta extraño ver cómo muchos traen a cuento el mismo concepto como fuente e inspiración de actividades muy dispares. Charles Manson fue capaz de asesinar un buen número de personas inocentes porque era libre. Y por esta misma razón, Juana de Arco dio su vida. De hecho, no puede haber crimen, ni violencia… si no hay libertad, como tampoco puede haber virtud, ni bondad, ni amor…
Sin embargo, la libertad no es, en realidad, la inspiración de horribles crímenes, ni tampoco de heroicos gestos de virtud. Solo es la condición necesaria que permite que estos actos se realicen. Cuando se ve la libertad como un absoluto, desligada de todo principio, puede llevar a los más graves abusos. La libertad entendida como algo arbitrario, separada de la verdad y de la bondad, se vuelve una amenaza para el hombre, y conduce a la esclavitud; se vuelve contra el individuo y contra la sociedad.
La libertad necesita de los valores. Ella sola me ofrece únicamente la posibilidad de actuar, mientras que los valores me dan la razón o el motivo para actuar. Si soy totalmente libre, pero carezco de valores, ¿qué haré? Mi libertad no me lo dirá. Simplemente me responderá: «Puedes hacer cualquier cosa». Mis valores son los que me moverán, los que me dirán: «Haz esto. Esto es bueno; es correcto; es importante». Los valores son los que atraen mi voluntad; la libertad permite que mi voluntad se mueva hacia esos valores. Mi voluntad desea y, porque es libre, es capaz de ir en busca de sus deseos.
También es útil distinguir entre libertad y derechos. La libertad no es una especie de calcomanía cósmica que certifica que todas mis acciones son buenas y lícitas en la medida en que son libres. La libertad no es lo mismo que el derecho de hacer algo, aunque los dos se confunden con frecuencia. «¡Puedo hacer lo que me plazca! ¡Este es un país libre y soberano!». El hecho de que sea libre para hacer algo (sin constricción) no me da derecho para hacerlo. Soy libre para matar a una persona —tal vez nadie me lo podrá impedir físicamente—, pero no tengo derecho de matar.
La libertad, en sí misma no justifica nada. Si Antonio dice a su hermano: «Francisco, no debes cometer adulterio. Debes ser fiel a tu esposa»; y Francisco le contesta: «¡Puedo hacer lo que yo quiera! ¡Para eso soy libre!», esta respuesta está fuera de lugar, y tiene muy poco que ver con el consejo de su hermano. Nadie está poniendo en duda la capacidad de Francisco para hacer esto o aquello. Todos somos capaces de obrar como bestias, pero no debemos actuar como bestias, ni tenemos derecho de hacerlo.
La libertad lleva consigo algunos corolarios un tanto olvidados. Para empezar, consideremos el dúo formado por la libertad y la responsabilidad. Para la mente actual, parecen contradictorios; y, sin embargo, están íntimamente unidos. No son dos realidades separadas, sino dos aspectos de la mismísima realidad. Como una madre y su bebé, no se encuentran nunca separados. Nadie puede decir: «Me gustaría ser madre, ¡pero sin niños!». Es una imposibilidad lógica. Algo parecido ocurre aquí: no puede haber libertad sin responsabilidad, ni responsabilidad sin libertad. Viktor Frankl remarcó una vez que la excelente obra iniciada con la Estatua de la Libertad en Nueva York debía ser completada con la Estatua de la Responsabilidad en Los Ángeles.
Una acción libre equivale a una acción responsable. El mérito o la culpa, fruto de nuestras acciones, recae directamente sobre nuestros hombros. De modo semejante, no hay responsabilidad allí donde no hay libertad. No se nos ocurre castigar un árbol porque no se quitó del camino cuando nos fuimos a estrellar contra él. Reconocemos que el árbol no tiene ninguna responsabilidad, porque no es libre. La responsabilidad presupone el poder para hacer algo. Solo podré ser responsable de una acción cuando esta sea verdaderamente mía.
Ser responsable significa «responder», «rendir cuenta» de nuestras acciones a alguien con quien estamos comprometidos, al menos implícitamente (otras personas, nuestra propia conciencia…). Responsabilidad significa también asumir las consecuencias de nuestras acciones. A veces nos gustaría poder separar los dos elementos: disfrutar los beneficios de la libertad sin tener que cargar con las consecuencias de la responsabilidad. Esta es una de las razones por las que mucha gente se rebela contra la autoridad, por las que los adolescentes se quieren independizar de sus padres, por las que algunos psicólogos inventan métodos para tratar de acallar la persistente voz de la conciencia. Sin embargo, el divorcio entre la libertad y la responsabilidad destruye la libertad misma. La libertad sin responsabilidad no es libertad sino licencia. El que es libre es verdaderamente dueño de sus acciones; y el que es dueño de sus acciones es verdaderamente responsable.
La verdad es una. El error es múltiple. La libertad para el «todo vale» es una equivocación.
Vale la verdad; no vale la mentira. Vale la honradez; no vale la corrupción. Vale la fidelidad; no vale la traición.
La verdadera libertad es la que opta por la verdad, no por el error.
Hoy se habla mucho de libertad. La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos. La libertad está condicionada por el deber. La libertad absoluta es la absoluta anarquía.
Libertad es la facultad de poder practicar el bien sin ningún obstáculo exterior ni interior a nosotros mismos.
La grandeza del hombre está en poder elegir entre el bien y el mal. Pero ahí radica también su responsabilidad que le hace merecedor de premio o castigo.
Dice Ortega y Gasset: «Es falso decir que en la vida deciden las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter».
Libertad es la capacidad para poder elegir entre dos valores auténticos. Pero elegir el mal, abandonando el bien, no es libertad sino esclavitud.
El ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa.
Yo soy libre cuando elijo lo que me perfecciona como ser humano. Si actúo solo en virtud de mis apetencias momentáneas soy esclavo de mi tendencia a tomar lo agradable como valor supremo. Lo agradable es un valor, pero se halla en la parte más baja de la escala de valores.
Muchas personas no tienen hoy, desafortunadamente, ningún interés por la verdad, aunque la traen a flor de labios. Para la mayoría, lo importante es la simpatía que uno siente hacia una determinada idea, y el modo como a uno le afecta, y no tanto si corresponde o no con la verdad objetiva. Esto es muy cómodo, desde luego. ¡Tú cree lo que quieras creer; yo creeré lo que yo quiera, y todos estaremos juntos y felices! Esto es pluralismo, ¿no es así? Esto es «respeto mutuo». Cada uno tiene sus propias ideas — sobre religión y política; acerca del aborto y del matrimonio—, y basta.
Tomemos un ejemplo. A Juan le encantan las zanahorias. Para Marta, en cambio, las zanahorias no son nada del otro mundo; pero le fascina el tomate. Ahora bien, ¿por qué Marta habrá de consumir sus energías predicando las glorias y los beneficios del tomate si Juan está feliz con sus zanahorias? En pocas palabras, ¿qué derecho tiene uno de imponer su manera de pensar a otro?
Cuando se trata de preferencias culinarias, este razonamiento es correcto. No tengo por qué imponer mis puntos de vista, simplemente porque son mis puntos de vista, mis preferencias, mis gustos. Pero la verdad no es como las verduras. La verdad es algo más que mi modo de ver las cosas; la verdad es la realidad de las cosas en sí mismas. Y esto vale no solo para lo que es posible demostrar con pruebas matemáticas, sino para todo lo que es. La verdad se impone por sí misma y exige ser escuchada.
En cierto sentido se podría decir que el conocimiento nos hace menos libres. Una vez que descubro que la luna es un pequeño astro en el que no hay vida, ya no tengo libertad para considerarla un disco de plata, o una tajada circular de queso Roquefort. Mientras más sé, menos libre soy de pensar lo que quiera. Si te cuesta aceptar esto, intenta creer que 2+2 es igual a 256. Por mucho que te fuercen, tu mente no podrá convencerse de que 2+2 es igual a otra cosa que no sea 4. Esto se debe a que nuestra inteligencia no es una facultad libre. Busca siempre la verdad.
Normalmente este tipo de conocimiento no nos causa gran problema, porque no repercute en nuestro estilo de vida. Pero si una determinada verdad va a cambiar mi vida en la práctica, encontraré seguramente más dificultad para aceptarla, por miedo a que me corte las alas. Simplemente, cuando nuestra forma de vivir se ve amenazada, la búsqueda desinteresada de la verdad requiere una elevada dosis de honestidad personal.
Y, sin embargo, en un sentido más real y de mayor importancia, el conocimiento —es decir, la verdad— nos libera. Cuando conozco me libero de la duda, de la ignorancia y del error, y adquiero una mayor capacidad para tomar mejores decisiones. Para ser verdaderamente libres hemos de cultivar la adhesión incondicional a la verdad.
Para respetar la libertad de opinión es preciso tener la modestia —el realismo— de no creerse con el monopolio de la verdad, ni pensar que esta puede imponerse por la fuerza. Pero una cosa es reconocer que caben múltiples puntos de vista, que la verdad a menudo no es inmediata, y otra pensar que no la hay en absoluto y que el acuerdo es imposible. Si no se acepta que hay verdades universales, ¿con qué fundamento opinamos? Si cada uno no sostiene lo que considera que es objetivamente verdadero, ¿tenemos juicios o caprichos?
Insistimos en la dependencia de la libertad con respecto a la verdad. Y si apreciamos la libertad, hemos de saber defenderla con razones.
Reconocemos que la modernidad ha tenido el mérito de dar mucho valor a la libertad. Pero ahora se ha separado la libertad de la verdad, y la libertad no puede sostenerse sola sin degenerar en arbitrariedad. La arbitrariedad, a su vez, es la ruina de la libertad, pues entonces, como reconocieron Nietzsche y otros, toda la vida personal y social se convierte en una pura afirmación de poder. Para que la libertad quede asegurada, el poder —y la libertad misma— tiene que rendir cuentas a la verdad. La libertad auténtica está ordenada a la verdad.
Si la causa de la libertad se separa de la referencia a la verdad, los derechos humanos no son más que una imposición ideológica de Occidente.
Cuando se democratiza la verdad misma —cuando la verdad no es más que la voluntad de cada individuo o de una mayoría de individuos—, la democracia, privada de la referencia a la verdad, queda indefensa ante sus enemigos. Así, la libertad, cuando no está ordenada a la verdad, destruye la libertad.









