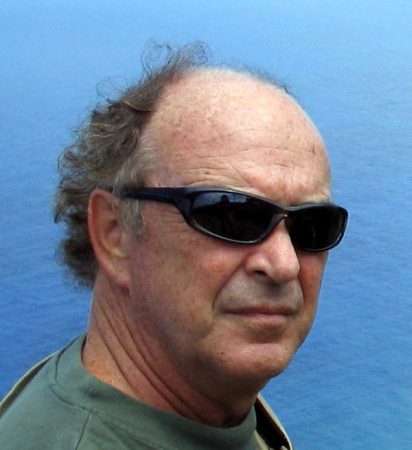
Por Eugenio Mateo Otto
http://eugeniomateo.blogspot.com.es/
La ciudad es pura policromía. Sus colores tejen a nuestro paso briznas de luces que giran y giran en el gran caleidoscopio, y viajamos abducidos por el tiempo eternamente rodeados de cosas y de casos, peligrosamente asediados por el caos, que nunca se produce del todo, sin embargo, quizá porque la impronta caótica que tienen en el fondo los planos de una urbe nazca de la misma estructura primigenia del poblado.
Lo primero que refulge en las calles es la masa abigarrada de personas que las cruzan, o simplemente transitan en su deambular. Pareciera que cada raza con la que nos cruzamos hubiera sido siempre de aquí, y que desde una memoria centenaria los habitantes de cualquier barrio hubieran nacido amarillos, o negros, o cobrizos, incluso blancos, y descendientes de sus correspondientes antecesores. A nadie extrañaría que, en el compás vertiginoso de la paleta de colores ciudadanos, las pieles fueran tan sólo una gama más en el crisol del arco iris y la definición del mestizaje, la propia síntesis del Ser. Extraña sin embargo el resultado, y el mundo se hace pequeño, se refugia en el límite preciso de la arquitectura y la ciudad es un oasis por el que viajan ancestrales caravanas. Si no fuera por pretender la utopía, se diría que Arcadia no está en este lugar, pero podría estar si en el color existiera la utopía.
En el escenario dónde se mueven las pieles de colores, el atrezzo es hostil. Forma una insoportable mezcolanza de sonidos, de peligros al acecho con aristas de metal y de emboscadas sociales, que resulta difícil seguir al color allá por donde se halle, y acaban secuestrando la atención por lo sencillo para liberarla después con Síndrome de Estocolmo. Ser ciudadano es una adicción que necesita del fragor del tráfico y del latigazo de la prisa; yonki del humo ponzoñoso como el plomo, capaz de la rehabilitación casi inmediata bajo el cobijo de una sombra vegetal y vuelto a recaer bajo el influjo sicotrópico de los escaparates. Vivir en la ciudad tiene algo de delirante, pues en el zoco en que todo se trafica, carecer de valor lleva implícito el anonimato, y sin embargo, todos los que nos cruzamos sin mirarnos somos una anónima marea que ocupa los espacios imprevistos del volumen. Al final, la representación se anuncia cada día en las marquesinas del mobiliario urbano y es siempre la eterna historia que lleva milenios en cartel.
En las gradas solemnes de los edificios flirtean los colores con mesura, sin estridencias más allá de las osadías construidas por atrevidos arquitectos. Son el patio de butacas desde donde ver pasar e interpretar los destinos de los pasos; atalayas de la Torre de Marfil que miden ostentosamente sus perímetros. Hay dos ciudades, las dos proyectan sombras chinescas, y todas son sensaciones ilusorias mientras el río se desliza por los puentes de una ciudad abierta. Un rayo de sol inoportuno viene a cegar el espejismo.









