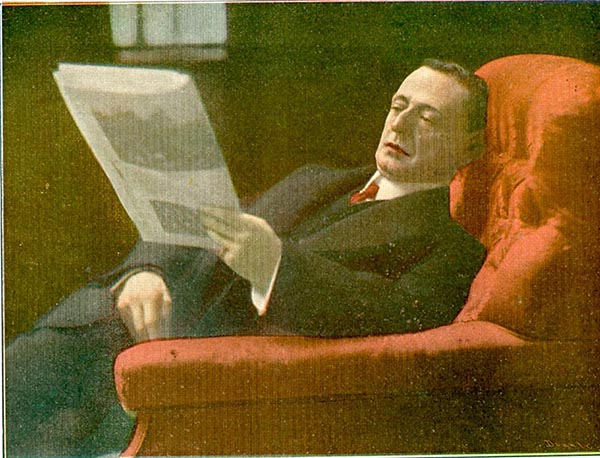
Por Javier Barreiro
La figura de Joaquín Dicenta (1862-1917) se sitúa entre el Regeneracionismo y la llamada Generación del 98, cuyo miembro más veterano, Miguel de Unamuno, nacería dos años más tarde que el escritor bilbilitano.
Es cierto que los llamados regeneracionistas, generalmente universitarios de sólida formación, ocupan un espacio temporal muy amplio, desde Lucas Mallada, nacido en 1841, hasta Constancio Bernaldo de Quirós y Llanas Aguilaniedo, que lo hicieron en 1873 y 1875. Entre ellos, Joaquín Costa (1846), Damián Isern (1852), Rafael Salillas (1854) Ángel Ganivet (1865) y Rafael Altamira (1866), aunque no exista consenso en considerar a estos últimos como inscritos en el grupo. Unos más y otros menos anduvieron inficionados de krausismo, abominaron del sistema político de la Restauración y del turno de partidos, con clara inclinación hacia el régimen republicano, y pusieron sus ojos en la educación, como principal instrumento para el logro de la tan deseada regeneración del país.
Joaquín Dicenta cumple perfectamente estos parámetros: fanático de Giner de los Ríos, con quien quiso –y no logró- que lo enterraran; colaborador de la prensa y de las empresas republicanas desde sus inicios literarios y, también, desde sus primeras obras, firme creyente en la necesidad de la educación no sólo para las mujeres –en lo que siempre insistió- y las clases desfavorecidas[1] sino incluso para las clases pudientes repletas de señoritismo, molicie hedonista, galbana e inutilidad.[2]
Precisando más, el grupo que a Dicenta le correspondería, por más que sus contornos sean difusos sería al de la “Gente Nueva” surgido de las revueltas en la Universidad de Madrid (1884). De allí nació el primer periódico que los aglutinara, Juventud republicana, al que sucedieron La Discusión, La Tribuna Escolar, La Universidad o La Piqueta. Con Giordano Bruno como modelo ideológico y humano, al grupo lo caracteriza su heterogeneidad tanto en edad como en ideas. En él se mezclan anticlericales, anarquistas, socialistas o republicanos, desde José Nakens (1841) a Félix Limendoux (1870). En su entorno menudearon: Alejandro Sawa, Luis Bonafoux, Manuel Paso, Eduardo López Bago, Nicolás Salmerón, Rafael Delorme, José Verdes Montenegro, Ricardo Fuente, Luis París, Manuel Bueno, Rafael Altamira, Miguel Moya y Rosario de Acuña.
Su libro epónimo Gente Nueva, crítica inductiva publicado por Luis París en 1898 dedica sendos capítulos a cada uno de los que su autor considera inscritos en el grupo. “Gente Nueva” se distancia del 98 y de los Regeneracionistas por su ausencia de catastrofismo y su ímpetu romántico. Fueron partidarios del arte útil, al tiempo que abominaban de la bohemia astrosa y la belleza vacía. Del caos debía surgir el estallido de una revolución elemental, que anunciaría un mundo nuevo. Viajados y leídos, creían en la libertad de acción y pensamiento. Combatían el poder político de la Iglesia, el fanatismo y la intolerancia; apoyaban la causa de los obreros y explotados, al tiempo que defendían la educación civil como un derecho y la mejor vacuna contra la ignorancia. La sátira y la caricatura fueron sus principales armas críticas. A muchos, tales principios les costaron el exilio y el secuestro de libros y ediciones. A partir de 1897, sus tribunas fueron: Germinal, Vida Nueva, Don Quijote, Alma Española, La Vida Galante o Revista Nueva. Se opuso-aunque no se enfrentara- a ellos el grupo que, con ironía, se autodenominó “Gente Vieja”[3], con protagonismo en los grandes rotativos y revistas como La Ilustración Española y Americana, La España Moderna, Gedeón o Gente Vieja hasta la consolidación del llamado “Trust” que agrupaba a las publicaciones bajo la égida de Miguel Moya.
Este es, a grandes rasgos, el entorno intelectual de Dicenta pero siempre habrá que señalar que, si este autor se caracterizó por algo, fue por la independencia. No considerada como un mero marbete o artificio retórico sino como una actitud intensa y orgullosamente instaurada en su forma de estar en el mundo.
A pesar de su desmesurada popularidad desde 1895, las fuentes directas para estudiar la peripecia vital de Dicenta, fuera de su trayectoria profesional, no son abundantes. Su archivo personal –no sabemos hasta qué punto vasto- se dispersó prontamente y sólo Grace Hesse, tuvo acceso a una buena parte del mismo que utilizaría en su inédita tesis doctoral, leída poco más de una decena de años después de la muerte del autor. Ni el breve acercamiento de González Blanco (1917), estimable por sus valoraciones y cercanía histórica, ni el estudio de Mas Ferrer (1978), que apenas aporta novedades desconocidas ni la muy trabajada, pero confusa y llena de erratas, biografía de Andrés Zueco (1995) son suficientes para acercarnos a los aspectos personales, familiares, intrahistóricos y sociales de personaje. Es, pues, tarea que falta por rematar. Porque Dicenta no fue uno más. Su obra dramática podrá resultar, desde nuestra perspectiva, efectista y anquilosada, como por otra parte sucede con gran parte de los dramaturgos de su tiempo. Su narrativa, muchas veces expresionista y desgarrada, adolecerá también de sentimentalismo, achaque común a su dramaturgia. Pero su periodismo, que anticipa todos sus temas literarios[4], tiene una fuerza, una originalidad y una variedad que lo sitúa en cabeza de las grandes plumas de la prensa de su tiempo, que, por otra parte comparte con dos zaragozanos, Eusebio Blasco y Mariano de Cavia.
Precisamente, uno de los aspectos más desatendidos del autor es precisamente el estudio de su producción periodística, lo que, cuando se acometa, nos permitirá cifrar la posición de Dicenta ante muchas de las modificaciones que traen los tiempos nuevos…
Téngase en cuenta que Dicenta se asoma a la prensa en su edad de oro. Nunca hubo tantas y diversas publicaciones como en el periodo de la Restauración, acompañada de una muy considerable libertad de prensa, en favor de la que el autor aragonés siempre se mojó cuando un periodista sufría detenciones o multas[5]. El periodismo fue desde mediados de la década de los ochenta hasta su muerte su auténtica profesión, afrontada con rigor y profesionalidad, lo que le deparó un altísimo número de lectores y admiradores en el mundo obrero y republicano hasta convertirse en un apóstol de la rebeldía y símbolo de la lucha por abolir las diferencias sociales. Por sus puntos de vista y la implicación, más personal que literaria, en sus producciones, puede considerársele como un pionero en el género de la crónica. Y, en cuanto a la cantidad, fue numerosísima la cantidad de periódicos que reprodujeron sus trabajos. En su primera época fueron especialmente significativos Las Dominicales del Libre Pensamiento, El Resumen y La Democracia Social. Como director, ofició durante breves periodos en La Unión Liberal de San Sebastián, la revista Germinal y el diario republicano El País. Cuando disfrutaba de popularidad nacional, Heraldo de Madrid, El Imparcial y sobre todo El Liberal, fueron sus principales sustentos. En este publicó Dicenta a lo largo de un cuarto de siglo más de 600 artículos.
Dicenta aparece en la escena española con un bagaje de influencias proveniente de sus lecturas que van desde el Siglo de Oro al teatro postromántico. No olvidemos que su formación es completamente autodidacta aunque, como periodista y conocedor del francés, estuvo atento a las novedades europeas, pero fue uno de los pocos autores de su tiempo que apenas viajó fuera de su patria y ni siquiera afrontó el típico viaje del joven letraherido al París de la Belle Èpoque, como hicieron muchos de sus amigos. Fue ya superados los cuarenta, cuando viajó a Bretaña[6] e hizo algunas incursiones en el Mediodía francés.
A Dicenta le tocó vivir la época de la humanidad donde seguramente, se produjeron los cambios más intensos en la vida cotidiana de toda la historia. Bastaría con el de la luz eléctrica, que cambió los ritmos de vida de toda la población que pudo acceder a ella; además las aplicaciones de la electricidad revolucionaron la industria, pero fue también la llegada del agua corriente a las ciudades[7] y a ello se unieron el teléfono, el fonógrafo, el automóvil, el cinematógrafo, la aviación, la popularización del ferrocarril, la extensión de la fotografía[8]… Por su parte, la genética y el psicoanálisis revolucionaron los conocimientos del hombre sobre sí mismo, los adelantos sanitarios que supusieron las vacunas y las mejoras higiénicas fueron arrinconando miedos atávicos mientras muchos intelectuales andaban purgándose de sus excesos cientifistas con espiritualismos, esoterismos, ideas de choque como las nietzscheanas o asistiendo estupefactos a revoluciones tan totales en los campos de la física, la cosmología, la geometría o las matemáticas como las de Max Planck, Einstein y Poincaré.
Junto a todo esto Dicenta sustentó una gran atracción por los barrios bajos, por el pueblo madrileño, con el que le tocó convivir pero también por mendigos, gitanos y todo tipo de marginalidad, como muestran los temas de sus crónicas y los lugares por donde se movió. Como otros escritores de su tiempo, Dicenta buscaba la autenticidad perdida con una especie de nostalgia romántica que trataba de rescatar formas de vida que estaban ya en trance de desaparecer. Como cuenta en su novela, Encarnación, en gran parte autobiográfica, las gentes de la gallofa gustaban a su vez de incorporar a un escritor, a un señorito -pero que sabía “estar” y se comportaba según las reglas de la cofradía- a sus juergas y tiberios. Por su parte, Dicenta, apasionado, valiente y agresivo, no tenía ningún problema en entrar en pendencias barriobajeras, alternar con las mujeres del arroyo y las busconas más descocadas de la noche y beber con una codicia que arruinó su salud prematuramente. Esa fama le acompañó durante su vida y sus enemigos se valieron de ella para desprestigiarlo, aunque él nunca ocultara sus aficiones. Incluso presumía de ellas.
Esta propensión del escritor hacia la turbulencia derivó en sus últimos años hacia un apartamiento en busca de la tranquilidad y la huida de los fastos sociales, que en tantas ocasiones había tenido ocasión de protagonizar con motivo de los innumerables homenajes que se le ofrecieron con motivo de su éxito como dramaturgo. Así, los viajes por mar, de los que tanto disfrutara y que debían significar para él una especie de refugio o vuelta al claustro materno; también, las estancias en residencias de salud donde trataba de recuperarse de sus excesos. Tanto unos como otra dieron lugar a sus libros de viajes marítimos (Por Bretaña, Mares de España) y a los desarrollados en lugares idílicos (De piedra a piedra, Desde los rosales, Bajo los mirtos), que transcurren respectivamente en el Monasterio de Piedra, Cantabria y la pontevedresa isla de San Simón[9]. Este aislamiento del último Dicenta se refleja también en su aversión por las entrevistas. De hecho, sólo se conocen tres y en ellas se revela el poco afecto que sentía Dicenta por el género, imbuido de la idea de que el escritor no está en sus palabras o respuestas sino en el contenido de sus libros.
Un autor tan intenso, apasionado y subjetivo como Joaquín Dicenta –un romántico, como lo catalogaron sus comentaristas nada más aparecer en la escena literaria[10] y al que siempre se le seguiría aplicando ese marbete- no podía estar lejos de las tentaciones autobiográficas y, así, desde sus primeras obras, el yo y sus circunstancias están casi siempre presente en su literatura. El suicidio de Werther –la autoeliminación no deja de constituir la epifanía del yo- se estrena el 23 de febrero de 1888, pero unas semanas más tarde, a primeros de abril, ya está en la calle Spoliarium,[11] subtitulado con mucha propiedad, “Cuadros sociales”, Sea o no signo literario, de los catorce textos recogidos en esa primera obra, en doce de ellos, hay una implicación de la primera persona narrativa, como testigo protagonista, observador o juez. En los explícitos homenajes a Cervantes (“El Quijote de mi estante”) y Larra (“El señorito chulo”) se elogia precisamente la implicación personal de estos clásicos en sus cuentos.
Seguirá siendo así durante toda su vida pero, si nos ceñimos al espacio temporal abarcado por su breve autobiografía, Idos y muertos, que prácticamente acaba en 1895 con el estreno de Juan José, lo seguiremos encontrando en los textos de sus libros de artículos y cuentos (Tinta negra, 1892) o de novelas cortas (De la batalla, 1896) y, de forma todavía más explícita en los dos obras dramáticas anteriores a Juan José, que se van alejando del teatro campanudo y echegarayesco con el que había saltado Dicenta a los escenarios.
[1] En el plano educativo su trabajo más conocido es Informe sobre la reorganización de la Enseñanza en Madrid (1910), que presentó al ayuntamiento de la capital, cuando oficiaba como concejal del mismo.
[2] Los 18 incluidos fueron, por orden alfabético: Rosario de Acuña, Rafael Altamira, Luis Bonafoux, Mariano de Cavia, Federico Degetau, Joaquín Dicenta, Carlos Fernández Shaw, Emilio Ferrari, Pompeyo Gener, Silverio Lanza, Eduardo López Bago, José Nakens, José Ortega Morejón, Manuel Paso, Alejandro Sawa, Manuel Torromé, Federico Urrecha, José Verdes Montenegro y José Zahonero.
[3] Dicenta incluso colaboró en la revista que editaron con el mismo nombre.
[4] En sus tres primeros libros de artículos, crónicas y narraciones extraídos de su actividad periodística anterior, Spoliarium (1888), Tinta negra (1892) y De la batalla (1896), figuran la mayor parte de sus temas y obsesiones posteriores,
[5] Entre los muchos casos en que Dicenta se pronunció en estas cuestiones, citaré por poco conocida su intervención tras la detención de Niceto Oneca, que había estrenado el 16 de enero de 1904 el drama social, por demás ingenuo, Los vampiros del pueblo, con los jesuitas en función de chupadores de sangre y que, tras prohibirlo después de su primera representación, envió a la cárcel a su autor. Dicenta publicó en El Imparcial un magistral artículo, “Aire libre” (16-I-1904), en el que, sin nombrar a Don Niceto y sus vampiros, abogaba por la libertad de escena.
[6] Por Bretaña (1910) recoge las crónicas de este recorrido. Hay edición moderna. (Trujillo, 2015).
[7] A Joaquín Dicenta le preocupó intensamente la limpieza corporal. Es asunto que aparece frecuentemente en sus escritos.
[8] Dicenta vivió en directo la inclusión del fotograbado sustituyendo a los dibujos a plumilla en la prensa de su tiempo, que se empezó a generalizar en el último decenio del siglo XIX.
[9] El primero de sus libros de viaje, Espumas y plomo (1903), no corresponde, en cambio, a propósitos de descanso sino de denuncia social.
[10] “(…) poetas dramáticos, que parecen obstinados en conservar las exageraciones de los románticos sin haber sabido heredar el amor que estos tuvieron á la poesía”. (Picón (1888: 622). Utilizan también el adjetivo en sus críticas sobre El suicidio de Werther, Soldevilla (1888: 2) y Pedro Bofill (1888: 2) y continúa aplicándose habitualmente hasta llegar a los extremos de Pérez de Ayala: El crisol de sus obras fue su propio corazón. Con eso basta para definir a Dicenta como un romántico, como el último de los románticos, y, en mi entender, el romántico más romántico de cuantos ha habido en España. (Pérez de Ayala, 1966: 456-457).
[11] [11] La posición ideológica de Dicenta en este primer libro es ya muy combativa y casi revolucionaria, aunque nunca se adhiriese a organizaciones políticas ni sindicales. Llama la atención su clamor en protesta por la situación de la mujer, leitmotiv de muchos de los artículos recogidos y su rechazo visceral de la hipocresía social.















