
Por José Antonio Díaz
Escribe Hannah Arendt en Verdad y política (1967): «Nadie ha dudado jamás con respecto al hecho de que la verdad y la política no se llevan demasiado bien y nadie, que yo sepa, ha colocado la veracidad entre las virtudes políticas.

Por José Antonio Díaz Díaz(2)
Corresponsal del Pollo en Santa Cruz de Tenerife. Islas Canarias.
La mentira siempre ha sido vista como una herramienta necesaria y justificable para la actividad no solo de los políticos y los demagogos sino también del hombre de Estado». Un diagnóstico ya señalado por Alexander Koyre en 1943 hablando del totalitarismo. Ambas figuras fueron reclamadas como argumentos de autoridad sobre el parecer por Jacques Derrida en 1995 para señalar las dificultades para calificar un relato de mentira y a su relator de mentiroso.
 |
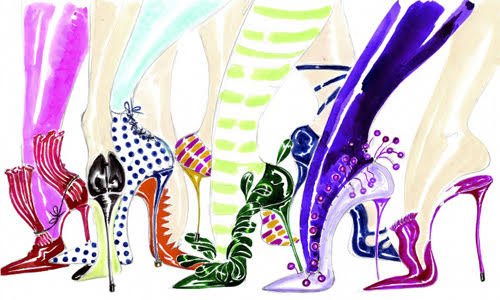 |
|
´Zapatos´ Vincent van Gogh, 1888. |
De la exposición ‘Manolo Blahnik: el arte del zapato. Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid 2017 |
|
¿Qué cuentan las imágenes? ¿Arte? ¿Denuncia? ¿Fabulación? ¿Mercancía? |
|
La buena noticia, es que si hablamos de la mentira es porque conocemos la verdad, o al menos podemos establecer grados de veracidad de partes de la realidad. La mala, que Derrida destaca, recurriendo a San Agustín en su insistencia de que la mentira es una actuación que presupone la intención consciente de engañar y que por tanto señalar a los mentirosos presupone probar su intención de faltar a la verdad.
Una mentira es siempre un relato de uno o varios enunciados enunciativos conformados por expresiones significativas de las que quepa predicar valor de verdad, falsedad o dudosa veracidad.
Un ejemplo: “las okupaciones de inmuebles no paran de incrementarse. Y no se puede ser indolentes ante esto” ¿Mintió el jefe de la oposición el 26-9-2023?
Comencemos señalando una primera dificultad, es una afirmación sin contexto, no se cita la fuente de los datos. Luego no cabe señalar que este conocía el dato correcto, ya que puede replantear el debate en torno a cuál es la fuente de referencia. Además, el emisor podría cuestionar la veracidad de los datos a tenor de la metodología usada, el retraso en la recogida de estos e incluso posibles confusiones a tenor de los tipos jurídicos de usurpación y allanamiento presentes en las okupaciones. Otro ejemplo en la misma línea son las “preguntas” realizadas sobre el monto de las cifras de empleo a tenor de la interpretación de la contabilización de contratos “fijos-discontinuos”.
De las preguntas no cabe predicar mentira ni falsedad, aunque si intuir la intencionalidad de quien pregunta a tenor de la fórmula que emplee. Se le atribuye a Einstein la afirmación de que las preguntas son más importantes que las respuestas. En realidad, cabría decir, que quien pregunta acota el territorio de las respuestas a tenor del tipo de pregunta que realiza, pues hay cuestiones que no tienen contestación, otras que llevan en su enunciado un comportamiento, que podría ser reprobable o contener algún potencial ilícito penal, que se traslada a la réplica; o el tipo de preguntas que solo admite respuestas binarias excluyentes, sabiendo el preguntado que su solución no es acorde con ninguna. Ejemplos: “55 Preguntas a la vicepresidenta segunda del Gobierno”
Veamos otro ejemplo: pregunta en el Congresos al Gobierno sobre el giro de la posición española en su posición de neutralidad con respecto al estatus del Sahara Occidental y la necesidad de un referéndum para fijar este. El Gobierno de España responde que considera la propuesta de autonomía de Rabat como “la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso”. No se responde a la pregunta en cuanto no se explica porqué se cambia de posición, simplemente se dice que la propuesta de Rabat es “la buena”. Más allá de si tenemos datos o no para asumir la valoración del Gobierno, estemos de acuerdo o no, son obvias dos cuestiones y ninguna tiene relación con la calificación del valor de verdad de lo dicho. La primera, no se ha contado todo lo que se sabe y tal vez no se pueda en nombre de las relaciones de vecindad. Y la segunda, en España parecen haber desaparecido las políticas de Estado en los grandes temas, educación, sanidad, relaciones exteriores, seguridad, etc.
El relato político en democracia es básicamente una multitud de pseudo diálogos con múltiples actores. Un entretenimiento valuto. Explicar la urdimbre de la política que vemos pasa por señalar los locus de esos falsos diálogos y los intereses a que responden. Y ello es imposible pues es más lo que se desconoce, lo que se oculta, que lo que se muestra. Incluso, cabe pensar que lo enseñado es trampa, señuelo. Añadamos que el tiempo de la política, está acelerado por la industria de la información y ayer es antiguo y ahora es pasado.
Añadamos, por si lo anterior no fuera suficiente, que un relato, no puede ser calificado de mentira porque la carga de veracidad de sus enunciados no se ajuste al conocimiento disponible, sino porque podamos probar que el emisor sabe a ciencia cierta que lo que está afirmando es falso y sin embargo lo difunde como verdadero.
El que yerra, no miente, comete un error, es un ignorante, pero no un mentiroso. Ese es el fundamento de la negación plausible, básicamente el recurso que permite a las personas negar el conocimiento o la responsabilidad de cualquier acción condenable cometida por otros.
Probar que alguien miente más allá de toda duda razonable se torna imposible si el presunto mentiroso, dice que lo siente, que se ha equivocado, o que lo dicho no es lo que quería decir. Además, puede alegar circunstancias retóricas o contextuales, es decir proclamar que ha habido un malentendido, e incluso que no ha entendido la pregunta, o que cuando se la hicieron no se encontraba bien de salud. De ello saben mucho los abogados defensores y los asesores de prensa a la hora de mitigar las consecuencias de las declaraciones de presuntos culpables o de responsables políticos o económicos.
La mentira en su sentido fuerte, falseamiento instrumental y consciente de la realidad, ha devenido en ámbito profesional que ha quedado reservado al estado en materia de seguridad: investigación criminal, inteligencia militar y lucha contra el crimen organizado. Ni que decir tiene, que también es usada por bandas criminales, empresarios y financieros corruptos, traficantes y un largo etc.
El tratamiento a Julián Asange y el retroceso de la libertad de expresión en todo el mundo, incluida España, pone sobre la mesa la necesidad de conocer los criterios que están detrás del secreto de estado a fin de discriminar entre mentiras necesarias, útiles y convenientes de aquellas que no lo son. En cualquier caso, urge controlar a empresas y corporaciones, por parte de los poderes públicos en lo referente al uso del secreto en nombre de los intereses corporativos.
Por ello, debemos distinguir dos usos del relato potencialmente mentirosos. La mentira fuerte, falseamiento consciente de la realidad conforme a fines determinados y concretos. La fabulación, o mitificación interesada de la realidad desde perspectivas ideológicas e intereses económicos y políticos. Su ámbito, la publicidad, las ideologías en cuanto falsas conciencias y todos aquellos productos culturales que ocultan de forma consciente su sesgo.
Por ejemplo la forma en que la prensa categoriza a la noticia verdadera: afirmación rigurosa, no falta de contexto ni de datos adicionales significativos; verdad a medias: cuando la afirmación es correcta, aunque necesita aclaración, información adicional o contexto; engañosa: cuando contiene datos correctos, pero ignora elementos muy importantes o se mezcla con datos incorrectos dando una impresión diferente, imprecisa o falsa; e información falsa, nos parece excesivamente abierta en las categorías intermedias, prestándose en consecuencia a ese uso fabulario del relato. Aunque admitimos que la política se desarrolla en el conocimiento mundano y este no se deja apresar fácilmente por categorías epistemológicas.
Nuestra hipótesis es que la clase política y corporativa del siglo XXI no requiere de la mentira en su sentido fuerte, pues les basta la fabulación, la publicidad y ese espacio abierto entre las verdades a medias y el engaño. Aunque a veces algunos lo hagan y además de forma grosera y burda. Mentir no es rentable. Sus costes reputacionales no justifican el esfuerzo, al menos, de los dirigentes. Otra cuestión sería el caso de asistentes y colaboradores, elementos siempre prescindibles y con una larga lista de espera para ocupar el puesto.
Por tanto, estamos frente a una doble estrategia, por una parte, la generación de ruido informativo, cuyo objetivo es alimentar falsos debates o acallar otros o ambos a la vez. Se trata de generar titulares uno o dos días, a lo más tres y rara vez generan una crisis mediática. Suelen ser globos que pinchan en cuanto no soportan la verificación de los datos y declaraciones que los sostienen.
Por otra, y esto es más preocupante, una parte de la política y otra de la economía transnacional pretenden ir más allá, adoptando el modo crisis como estrategia política a fin de justificar las posiciones que no desean revertir, pero que llevarán a la humanidad a un camino sin retorno. Esas pseudo explicaciones se articulan en un relato falaz, programas de desinformación que corren sobre fabulaciones cuales telenovelas, que ignoran a sabiendas los datos esenciales y nos ofrecen otros mundos que saben imposibles pero que son deseables por el común.
Eso se traduce en una clase política que en su conjunto grita mucho, dice poco, o al menos poco inteligible y atribuye a sus adversarios, sean todos los demás o partes de estos la responsabilidad en exclusiva de los males existentes o imaginarios.
Tal escenario, ha devenido en una judicialización instrumental de la política o dicho de otra forma se requiere del poder judicial que tome partido no por la ley, sino por la interpretación partidaria de la misma. De hecho, cuando los informes institucionales no dicen, lo que se quiere leer, se ignoran o se cuestionan directamente.
Judicializar las discrepancias en la vida pública, ya sea en el campo estricto del discurso político, las artes, o la información es una vía que agosta y seca a la democracia primero y a la convivencia después. Si es el poder judicial quien gobierna, nos sobra el poder legislativo y el ejecutivo. Por tanto, cuando la clase política, recurre a los tribunales para resolver las disputas propias de su trabajo, está reconociendo de forma explícita su fracaso.
Un epitome de lo dicho, el proceso soberanista de Cataluña donde unos, otros y terceros abandonaron el campo de juego: el derecho -donde debe situarse la política-, para explorar presuntos espacios ignotos que les permitieran realizar sus ensoñaciones en nombre de una libertad que redujeron al derecho a decidir, obviando que sin derecho no hay posibilidad alguna de ejercicio de la libertad.
En ese espacio de la fabulación, las familias de la derecha política han intensificado el uso de estrategias y tácticas que hasta ayer consideraban radicales y propias de la izquierda comunista, que parece tener una sola finalidad: transformar al adversario político en enemigo. No sabemos si son conscientes que este giro, -no la movilización callejera- sino el uso que hacen del relato, reífica y cosifica a la política. Es una resta, no una suma. El resultado, buscado de forma consciente o no, es que las personas que están en su espacio político, los propios perciben a los otros, como enemigos de España. No reclaman para sí, la metáfora de las dos Españas, pero la usan en provecho propio. La política queda reducida a razón instrumental.
Esa realidad no existe, hay que construirla y al igual que ante un derbi futbolístico de antaño, de los que bandas y peñas extremadas arrasaban las ciudades hay que preparar a la hinchada. En breve, primero, la desaparición de la cordialidad renunciando al buen trato y al respeto personal en los espacios institucionales y en los medios amplificando este proceder en las redes sociales. Segundo, la política deviene en drama, solo hay héroes y víctimas que se intercambian a tenor del bando. Tercero, es un espectáculo sin público, solo quedan los partidarios, los seguidores. Cuarto, el drama se conforma como un conjunto de performance diseñadas para cada tipo de públicos según su huella digital. Son obras de un solo acto, que conforman hilos persistentes en las redes sociales y titulares simples en los medios. Su guion, el zasca que se empaqueta en un meme reconocible, una marca y una consigna. La política queda reducida a entretenimiento, envuelto en una estética simplona de trazo emocional, discurso vacío, la vida deviene en ensueño alucinado. Este lenguaje inútil o palique, discurso vacío, que no denota, pero connota con un malestar existencial que nos atrapa cual calima asfixiante, aunque nadie sepa precisar los síntomas de este. Se traslada el debate al cielo en forma de cometa perceptible día y noche, es la huella que seguir. Una observación de lenguaje corporal, presten atención a la forma en que algunas de sus señorías colocan el micrófono al terminar su intervención. Es un zasca físico.
Capítulo aparte, es la televisión y sus tertulias, algunas de ellas prolongación del espectáculo y donde algunos de los participantes, actúan como altavoces o personajes de la denominada “telerrealidad”.
Los estrategas de estas campañas obvian un principio elemental: las instituciones las conforman personas y cuando destruimos a las segundas, afectamos a la institución misma. No es casual que esta forma de hacer política traiga consigo abstencionismo informativo, desafección institucional y finalmente abstención electoral. Los abstencionistas ya son el primer partido en términos de resultados electorales sin presentarse a las elecciones.
Es básicamente una gran campaña de publicidad, donde se repiten hasta la saciedad las consignas en todos los medios y redes sociales. En los propios para justificar y ampliar el mensaje, en los críticos, para ridiculizarlos. Sus conductores, son portavoces, asesores y oficinas de comunicación.
Estas campañas no se improvisan, ni siquiera cuando son producto de un hecho inicialmente incidental, pues requieren de equipos multidisciplinares, expertos en comunicación, comportamiento humano, tecnología y sobre todo con la memoria del pasado reciente asociada a todos los tópicos de la realidad presente para usarla donde convenga, pues es ahí donde se juega la partida. Se necesita exploración inicial (efectos en las redes y los medios), análisis de los escenarios posibles, diseño y coordinación de acciones, examen de audiencias y consecuencias y soporte jurídico para no cruzar líneas que den lugar a responsabilidades patrimoniales y reputacionales.
Tengo mis dudas de si un responsable político o corporativo, contrario al uso de la mentira y la fabulación en política y economía, puede salir del guion que le marca su aparato partidario, u órgano de gobierno corporativo. No parece casual que todas las declaraciones públicas sean protagonizadas por muy pocas personas especialmente en el ámbito parlamentario, así como que el matiz o la más mínima divergencia se amplifique por propios y extraños. No me gusta la unanimidad, me recuerda la paz de los cementerios.
La política se visibiliza más como villancico, que como tratado o ensayo, todo se reduce a repetición, ritmo, tema y lenguaje sencillo y directo.
Lo adelantamos como hipótesis, es posible que estemos ante un proceder estandarizado, una especie de tren de crisis mediáticas, al estilo del denominado tren de falacias incardinados en un uso parcial de la ventana de Overton, que reduce a la acción política a una crisis mediática continua (véase Modo crisis y capitalismo).
¿Qué hacer? Solo tenemos tres opciones: seguir el juego, abandonarlo, o cambiar de escenario, compañía y argumento. Obviamente habrá quien quiera seguir en el juego en el interior de la caverna, es su ejercicio de la libertad y responsabilidad.
Algunos otros desarrollaremos una fatiga sináptica selectiva que nos protegerá, no por medio del abandono en forma de abstencionismo electoral ni informativo, sino seleccionando mejor nuestros estímulos, cambiando de escenario, compañía y argumento e incluso promoviendo alguna obra propia, que nos lleve a abandonar la caverna y admirar y observar lo que hay fuera, o al menos coadyuvar a lo que dice el Gran Wyoming en el eslogan del Intermedio “Ya conocen las noticias. Ahora, les contaremos la verdad”.
El que los sujetos políticos colectivos, los partidos, parezcan corporaciones, abandonen identidades tradicionales (fábula del lobo con piel de cordero) y conformen un ecosistema definido en términos de acciones y reacciones en los telediarios, noticiarios y primeras planas (mercado informativo oficial) y en las redes sociales (mercado oficioso), junto a la opinión de que son aparatos caducos, que deben ser sustituidos por movimientos ciudadanos presuntamente transversales es el síntoma más claro de que la peor economía se ha tragado a la política. Si la ha digerido o no, lo sabremos.
Lo que resulta obvio, es que la fabulación se usa para justificar, que no para explicar, el propio abuso del poder, deviniendo por tanto en una retórica de la prevaricación que está progresando e infectando todo el cuerpo social.
Quisiera terminar señalando la necesidad de una acción política que valore la divergencia constructiva, así como mi profundo respeto y admiración por el trabajo político ilustrado comprometido con el buen gobierno, entendiendo este como el desarrollo de políticas de estado conforme al bien general desde posiciones ideológicas, a veces contrapuestas pero centradas en el común denominador. Quiero pensar a pesar de todo lo dicho, que no toda la clase política participa de la demagogia de la prevaricación.
[1] Algunos de los argumentos aquí explicados han sido más ampliamente desarrollados en la ponencia ¿Ha devenido ‘la política’ en fábula? presentada en el Congreso sobre “Paz y Justicia de noviembre 2023” y publicada en la Revista de Educación, Cooperación y Bienestar Social (Año XI, número 25, septiembre 2024) del Instituto de Estudios para la Paz y la Cooperación.
[2] Deseo agradecer las sugerencias realizadas por Javier Marrero y Alberto Manganell al primer borrador de este trabajo. De los aciertos todos somos responsables, de los errores quien suscribe.









