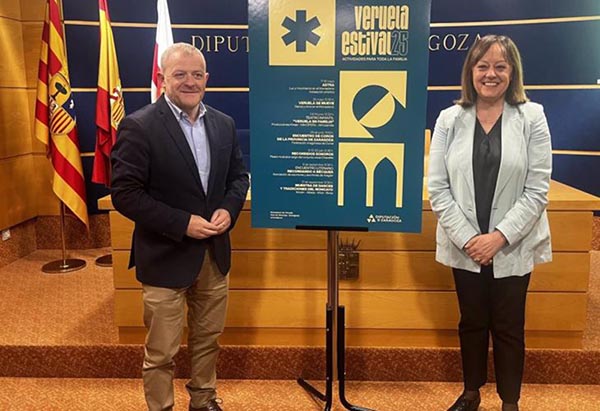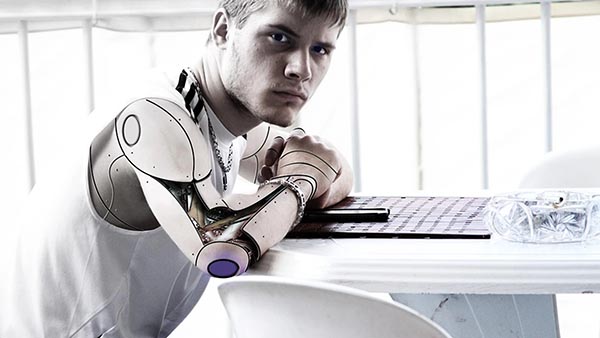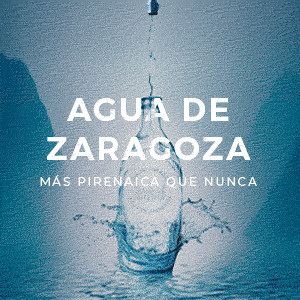Por Guillermo Fatás.
Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Zaragoza
Asesor editorial del Heraldo de Aragón
(Publicado en Heraldo de Aragón)
La ley por la que Aragón se autogobierna es el Estatuto de Autonomía, aprobado por las Cortes Españolas, a propuesta de las de Aragón, en 1982, 1994, 1996 y 2007.
Cada redacción aportó novedades, siempre en el sentido de aumentar la capacidad aragonesa de autogobierno. Ocurre, empero, que bastantes de esos avances teóricos no han servido para nada. Ha faltado, si, la precisa voluntad política; pero, además, todos sabían que ciertas cláusulas se incluyeron a causa de la necesidad psíquica de su presencia simbólica. Satisfecha esta con la inclusión, el anhelo se agotó por el hecho mismo de ser plasmado retóricamente.
No se trata de un reproche, sino de una enunciación. No han sido relevantes novedades como la Agencia Tributaria aragonesa, los mecanismos bilaterales de negociación con el Gobierno central, el establecimiento de una Policía Autonómica en forma de unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía o, en fin y sobre todo, la imitación obsesiva de modelos ajenos; un viejo vicio que se advierte en los cambios hechos al artículo 1, que, casi por naturaleza, debería haber sido el de texto más constante e invariable. Así, Aragón ha sido definido por sus legisladores de tres formas distintas entre 1982 y 2007, como si su Gobierno y sus diputados no supieran muy bien de qué estaban hablando.
La nacionalidad
En 1982, los parlamentarios aragoneses optaron por señalar que Aragón accedía a su autogobierno “como expresión de su unidad e identidad histórica”. La reforma de 1994 no modificó el punto. Pero, en 1996, ciertos hervores nacionalistas –en Aragón, invariablemente, expresión de complejos de inferioridad- llevaron a los legisladores a definir la autonomía y su Estatuto como “expresión de su unidad e identidad históricas como nacionalidad”. Ello incurre en obvio y flagrante anacronismo, puesto que la nacionalidad histórica de Aragón, iniciada como poco en el siglo IX, no ha podido ser definida como ‘nacionalidad’ hasta hace nada, como quien dice. Finalmente, en el texto muy reformado del año 2007, se vieron colmadas las aspiraciones de los más camaleónicos con la inclusión, ya sin explicaciones, de la frase “Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su autogobierno (…)”.
Sin ser ninguna de esas tres definiciones un dechado de agudeza, la más original y prudente fue la primera. Nunca se optó por incluir una idea más propia y genuina, que apareciese desembarazada de los corsés creados por el nacionalismo soberanista, sobre todo el catalán. La imitación, como en otros momentos pretéritos, sobrepasó el simple parecido y llegó a la plena identidad, al plagio: la ley aragonesa admitió en su arranque la expresión máxima de esa mímesis, el concepto de ‘nacionalidad histórica, expresión que no figura en la Constitución Española. Se trata de un recurso no jurídico, ni constitucional, sino político y sobrevenido, para distinguir ‘de facto’ a las regiones que, de modo más o menos formal, acabaron por disponer de alguna clase de estatuto –el vasco no fue votado- durante la II República.
Se desecharon, así, otras fórmulas que dieran, con un acento específico, continuidad no legal, sino ideológica, a la milenaria entidad política aragonesa. Pudo haber servido, entre otras, el concepto, laxo y preciso a la vez, de ‘comunidad histórica’. Pero, no: se volvió a copiar, como hacen los pigres en los exámenes.
El actual Estatuto de Aragón es comparable a cualquiera. No por sus proclamaciones, sino por su elenco de competencias. No obstante, algunas de sus mayores son pura expresión de deseos a los que el Parlamento nacional no se opuso –conocedor el paño- y en cuyo ejercicio no han puesto ni Aragón ni el Gobierno central mayor empeño. El Estatuto tiene sustanciosos desarrollos pendientes sin que sea menester reformarlo.
Los derechos históricos
Los llamados ‘derechos históricos’ del pueblo aragonés surgen de una disposición adicional: “La aceptación del régimen de autonomía (…) no implica la renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia”.
Es una melancólica e innecesaria expresión historicista. Derechos ¿que le hubieran podido corresponder? Hay un borrador nacionalista de ley de derechos históricos que regula asuntos como el Justicia, las lenguas, los derechos humanos (!), la naturaleza civil y los símbolos, materias ya reguladas en normas ad hoc. De forma voluntarista y excesiva, se proclama que los supuestos ‘derechos históricos’ no pueden ser alterados por ley ninguna, del rango que fuere; y que no prescribirán en ningún caso, aunque no se ejerzan.
Hoy, cuando los embates separatistas, estimulados por la crisis económica, afligen a España, es fácil ver la irresponsabilidad de estas actitudes, desacordes con el sentir mayoritario de los aragoneses.
A los treinta y cinco años de aprobación del Estatuto, más conviene procurar que se cumpla bien que no insistir en las hueras retóricas nacionalistas.