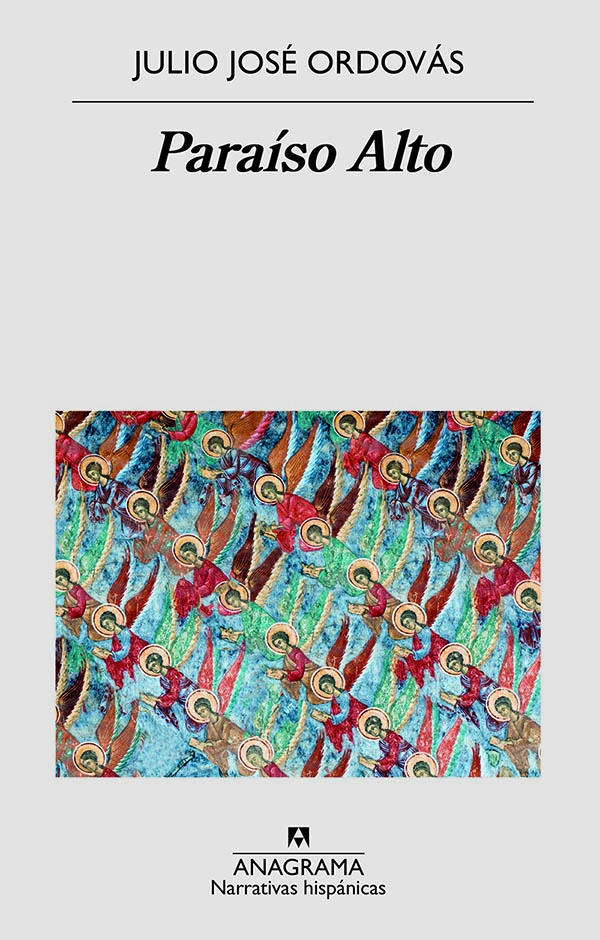
Por Carlos Calvo
Escribe Julio José Ordovás en ‘Paraíso Alto’ (Anagrama, 2017) que “los niños destripan los caballos de cartón como los adultos destripan las novelas: con la ilusión de averiguar de qué materia están hechos los sueños”.
En esta su segunda novela, después de su magnética ‘El Anticuerpo’, los sueños imponen su propia realidad y el escritor zaragozano se esmera en cimentar un discurso propio basado en su particular visión del mundo y de las personas, un discurso que evidencia pesimismo y dolor, también alegría y delirio. En su empeño por no quedarse en lo evidente, Ordovás apuesta por explorar lo imposible, la lucha constante entre la vida y la muerte y su obsesiva duda acerca de la existencia de un dios. Su virtud es que no acumula las peripecias de unos viajeros que deciden que sus viajes no tienen por qué continuar, sino las encadena. La desesperación que provoca en el ser humano el silencio por respuesta marcan las pautas de una propuesta creativa, profunda e inteligente.
Paraíso Alto, el último pueblo conocido, fue un pueblo lleno de vida: los niños corrían por las calles, las mujeres reían por las esquinas, las viejas espiaban tras los visillos y los perros ladraban a los forasteros. Era un lugar bendecido por una luz de miel. Ahora, maldita sea, solo tiene una luz tétrica, huele a tristeza, y su lugarteniente se limita a saludar a las piedras y a felicitar a los árboles por su templanza. Un ángel custodio como un auténtico patrón del orden que vela por la seguridad de los suicidas, y observa la muerte y no huye de ella. Un sheriff a la contra que da el golpe de gracia a los visitantes. Un pueblo como una sonrisa enfermiza. Como la última hoja del calendario. Porque un pueblo en el que no suenan las campanas de la iglesia es un pueblo muerto.
El escritor indaga en el sentido de la vida desde una óptica a veces desconcertante y, en ocasiones, no exenta de un humor que, muchas veces, queda eclipsado por una angustia existencial que resulta dolorosa. A lo mejor es posible que aún sigamos alimentándonos espiritualmente con los conceptos que, a lo largo de los siglos, ha creado una determinada clase social. El alto valor ético de ‘Paraíso Alto’ reside en el debate, entre lúcido e impotente, de estas cuestiones. Quizá no podrá darse una posible evolución sin que se produzca una ruptura esencial. Y solo podrá haber una nueva moral a la altura de las exigencias de nuestro tiempo, si tales estructuras son sustituidas por otras nuevas. La incomunicabilidad se remite a causas concretas. El hombre, la mujer, la pareja, se encuentran desasistidos, sin apoyo posible en algo efectivo. La importancia de la novela de Ordovás, enfermizamente viva, reside en esta exploración profunda en torno a las más íntimas frustraciones del hombre contemporáneo.
Pero no se limita a querer mostrar una radiografía de su entorno, todo lo contrario. Utiliza las antiguas costumbres y cultura de un terruño para llevar a cabo un discurso universalista que trasciende el tiempo y el lugar. Ordovás utiliza la tragicomedia que mira a los maestros italianos y su obra supone un camino de vuelta hacia la felicidad o, más bien, la tranquilidad perdida. Son los recuerdos y las añoranzas y el consuelo y la culpa y el vértigo. Todas las angustias van surgiendo a lo largo de ciento veinte páginas rebosantes y el autor sumerge en un abismo a todos sus personajes, a todos sus suicidas, tan estrafalarios como divertidos, tan conmovedores como turbadores. Sus personajes, esto es, atraviesan la vida con un saco de desasosiego sobre la espalda. El escritor zaragozano se zambulle en una historia trágica, existencialista y de búsqueda, tan al límite que solo puede ser resuelta como un amargo relato silencioso, tan seco y abrupto como el paisaje que rodea a los protagonistas.
Las espectrales visitas y apariciones no tienen precio. Todos dejan una nota de despedida, al modo de los Ilegales: “Adiós, voy a buscar el paraíso”. Y se encuentran con un ángel de la guarda, una suerte de sheriff enterrador. O exterminador. Y se sobresaltan cuando lo ven aparecer vestido como un espantapájaros, pero él no puede remediar disfrazarse con la ropa de los armarios de los lugareños que abandonaron el pueblo, mientras entona una canción de misa –o de guerra- que les llena de luz: “Lo mejor de mi vida es el dolor. / Mi dolor se arrodilla / como el tronco de un sauce / sobre el agua del tiempo…”. Cuando la vida se seca, maldita sea, a veces una canción trae la lluvia. Y el resplandor. Y la sed.
Algunos de los suicidas no tienen prisa por morir y el protagonista ha de emplearse a fondo para que no retrasen más de la cuenta lo inevitable. Nuestro particular sheriff, cuando no necesita comunicación o compañía, se desentiende de su aniquilador oficio de ángel de la guarda y no recibe a los visitantes ni hace caso de las apariciones, porque le gusta permanecer a solas con sus pensamientos o recrear de vez en cuando la mirada en las formas resplandecientes del paisaje. Perderlos de vista le conduce con frecuencia al placer, en procura de reposo, de reflexión, y a entablar coloquios con su conciencia. Pero no puede dejar a los suicidas desamparados. Y los busca. Y los encuentra. A la famosa felatriz, por ejemplo, con un cuerpo (y una boca) todavía lleno de peligros, para la que el amor es el origen, el principio de todo, aunque, ay, no ha llegado al pueblo a follar, para desgracia del enterrador. O a la muchacha con una mancha en la frente y sonrisa en los pies, que cuando se baña en el río los murciélagos de sus tatuajes salen para revolotear a su alrededor. Acaso es preferible andar con las manos y ver el mundo al revés, como los murciélagos. Acaso lo que hace verdaderamente grande a un escritor es su destreza para enhebrar el hilo de plata de los sueños en la aguja de la realidad.
Todo un mundo felliniano por descubrir. La larga lista de personajes deja historias inolvidables. Como la del soldado desertor que se queda boquiabierto con el escarabajo volador. Como la del barrendero que aprendió a barrer en el desierto y baila con la escoba. Como la del antiguo vendedor de libros a quien le hubiese gustado llamar a una última puerta en la que le recibiese un chico en el que reconocer al niño que fue. Como la del flautista y su flauta de hueso de ala de buitre, que envidia a los pájaros porque cantan como si aún siguieran habitando el paraíso y que con su navaja empieza el ángel a grabar en la corteza de los árboles los nombres de los suicidas. Como la del camarero cocainómano con su bigote dinámico a lo Adolphe Menjou, que de haber llevado pistola habría disparado contra la Luna hasta hacerla añicos. O como la del viejo sordo y solitario del bastón, de sonrisa tan postiza como su dentadura, que se cansa en vano de esperar a la muerte y, decididamente, sale en su busca.
La soledad bien puede consistir en un estado de ánimo. El ángel de la guarda tiene el hábito de reservarse un espacio sin interferencias ni tutelas, del cual luego sale para abrazar a los suicidas. Y estar con ellos. Y, si las cosas vienen bien dadas, ofrecerles los frutos de su trabajo solitario: la muerte. Por eso le conviene estar solo, a fin de rendir tributo a la laboriosidad y al talento, que para algo se lo dio la naturaleza y se lo cinceló la educación. La soledad es tan necesaria para la sociedad como el silencio para la música. Tan necesaria para la amistad como el pudor para el erotismo. Tan necesaria para la supervivencia como el pan de cada día. La soledad es un lavabo, un tesoro, un reposo. No hay nada más subversivo que el aburrimiento y el pudor.
El libro de Ordovás incide en la soledad como un volcán irrefrenable. Acaso sea el impulso que lleva al suicidio a los seres que pueblan el despoblado pueblo, en esa suerte de peregrinación fantasmal para desembarazarse de sí mismos, escapar de las rutinas y las preocupaciones, desaparecer de sí. Ordovás, en fin, desmenuza la belleza de ‘irse’. Paraíso Alto no es un pueblo fantasma ni una aldea maldita, es solo un pueblo desesperado, apartado del camino de dios, con un cementerio sin lápidas ni cruces, pero lleno de moscas enloquecidas por el olor de la carne en descomposición, al que peregrinan los suicidas. Moscas que describen círculos con un zumbido de biplano de la primera guerra mundial, aterrizan y se frotan las patas para entrar en calor ante semejante banquete. Cualquiera de ellas, atiborrada, levanta de nuevo el vuelo y un pájaro negro atraviesa el aire y la devora.
Instalado en una casa con aspecto de muela cariada, el torpe e ingenuo ángel exterminador no llegó a quitarse la vida porque simplemente cambió de opinión y propone incendiar la aldea a una de sus ‘clientas’, pero ninguno de los dos encuentra fuego, tal vez porque con anterioridad vació las cajas al lanzar al aire cerillas encendidas. Y Ordovás vuelve a incendiar las páginas de la literatura –así, en general- “como un árbol desnudo decorado con globos de colores”. El escritor zaragozano narra aquí un absorbente juego entre la vida y la muerte. Su sheriff se ha familiarizado tanto con la muerte que ya no distingue a los vivos de los muertos.
¿Qué ocurrió en Paraíso Alto para que todos sus habitantes huyeran despavoridos? ¿Por qué los pájaros no lo hicieron? ¿Por qué las urracas siguen martilleando los cristales de las ventanas con sus picos? ¿Por qué las alimañas tienen ojos de comadreja? El abandono del espacio rural está alimentado en la novela con la irrupción de la flora y la fauna, que tantas generaciones asociamos con la infancia. Si, en la actualidad, la mayoría de los pueblos están en peligro de extinción, también están amenazadas muchas especies de aves, reptiles e insectos. Es el suicidio colectivo. O simplemente la tristeza que condujo a un amigo al suicidio, más allá de cualquier club de poetas muertos.
El ángel de la guarda es un superviviente en un espacio ya perdido que le sirve para sentarse de nuevo a apreciar el paso de las estaciones, a esperar la lluvia y el amanecer con el respeto que le guardaban los antiguos. Al igual que en el filme de Werner Herzog ‘Corazón de cristal’ (1976), ambientado a finales del siglo diecisiete en una aldea perdida entre el intrincado bosque bávaro, los personajes de ‘Paraíso Alto’ parecen cambiar a partir de su relación con la naturaleza, nunca al revés. Una novela donde todo se estiliza con base a un planteamiento al mismo tiempo romántico y pútrido, esotérico y conceptual, plástico e irreal. Una alegoría penetrante, de gran poder de captación, dentro de su paranoica singularidad.
La novela de Ordovás parece surgir del espacio mítico de la infancia donde se hallan las fabulaciones y los resultados de una poderosa imaginación. Un espacio que, en su libro, emerge con fuerza a partir de las distintas fracturas de lo real y que, finalmente, revela a un creador autodidacta con un profundo respeto por la naturaleza y su poder transformador. Hay en su obra una lucha contra el carácter destructor del hombre y su vanidoso deseo de adaptar los elementos naturales a su escala y necesidades. Sin ser voluntariamente fantástico, el texto de Ordovás mantiene viva la forma de cómo los seres humanos interpretamos el mundo durante la infancia. Sin duda, con ojos de niño se vive mejor.
Las piedras –y las pedradas- también convencieron a nuestro peculiar sheriff a aceptar el oficio de ángel enterrador. Con ellas habló y le ayudaron a desengancharse de las servidumbres terrenales. Sí, hablar con las piedras, aunque sean las del sacrificio, te puede cambiar la vida. O la muerte. De esto sabía mucho el último alcalde de un pueblo sin horizonte, que todo lo apuntaba en un diario. Las cosas solo son un presente cuando todavía no existen, luego pasan al pasado. Entonces, únicamente tendrá prestigio lo que haya sucedido. Lo que se oculte, o no se cuente, no será. Somos lo que contamos y cómo lo contamos. También somos lo que no hicimos. Somos lo que somos y representamos lo que representamos. A lo mejor, simplemente, somos tiempo.
Lo que queda escrito, ya saben, escrito está. Y alguien lo leerá. Todo un homenaje a este hombre visionario al que Ordovás rinde pleitesía, que habla no tanto de “su” paraíso perdido sino de un paraíso que nunca pudo ser. Un sueño sin realizar. Y que sirve a su héroe literario como hechizo de lectura, pues no encuentra otra cosa que leer. Y ahí se abisma el ángel en la lectura de un pueblo árido y frío entre las perennes rimas de Machado, al pie del Moncayo, cuyo alcalde vio crecer a los chiquillos, vio medrar las semillas, enderezaba el árbol torcido y recogía los frutos con regocijo.
En efecto, ese alcalde tuvo la gracia de la buena pluma narradora y fue un gran receptor de historias. A mitad de los años sesenta del siglo veinte, José Lázaro Carrascosa, que así se llamaba el alcalde de Trévago, empezó un diario donde anotaba impresiones sobre sus actividades municipales, sus vecinos, sus amigos, sus aconteceres. Un diario como su caballo de cartón de la infancia: lo montó y comenzó a cabalgar, hasta el fin de su mandato. Así durante una década. Un alcalde que se imponía a sí mismo la obligación de recoger el pulso de su pueblo soriano en ese momento crítico que le tocó vivir, su particular encrucijada vital. Un alcalde que temió por la pervivencia de Trévago y vertió en el dietario sus temores y anhelos de futuro. Escribir para resistirse a la inevitable erosión de la memoria, con la voluntad de sobrevivir a la fugacidad de las palabras que se lleva el viento.
Y Ordovás lo incorpora en su novela para dar una nueva trascendencia a esos textos y así conjugar una suerte de mezcla entre los universos de un Julio Llamazares y un Rafael Azcona. Paraíso Alto es, en el imaginario de Ordovás, esa pequeña población soriana ya abandonada, ya vacía, en la que solo habita un torpe e ingenuo sheriff cuyo oficio es recoger a los visitantes suicidas para darles el último adiós. ‘El diario del alcalde de Trévago, 1965-1975’, editado por sus hijas Berta e Iris en 2014, revivía el día a día de un tiempo difícil, de crisis, reestructuraciones y cambios en el medio rural, con la dolorosa marcha de muchos vecinos, la emigración de los jóvenes o el cierre de la escuela. De un indudable valor histórico y sociológico, sus memorias suponen el inventario de infinitas horas de trabajo dedicadas a hacer realidad los proyectos que poblaban sus sueños. Un “trozo más de la Soria vacía”, en palabras textuales del propio Lázaro, que en su día fue la historia de muchas conquistas, como la llegada al pueblo de los primeros tractores, la pavimentación de las calles o la instalación del agua corriente. Un testigo de excepción, un visionario, decía, que en sus andares ‘hablaba’ con las piedras para dar fe de una aldea con visos a desaparecer. Sí, siempre quedarán las piedras. Las piedras como testigos. Las piedras felices que sueñan que son nubes, lluvia, montes, lunas…
Al mismo tiempo, Ordovás homenajea en ‘Paraíso Alto’ el olor y la concentración, también el sabor y el efecto, de la maravillosa serie b cinematográfica y literaria, aquellas historias crepusculares del wéstern europeo o de aquellas novelas de quiosco del oeste, el policiaco, el bélico, el romance, el terror o la ficción científica, con un barniz de algunas joyas del cuento estadounidense (Crane, Melville, London, Bierce, Hawthorne, Bret Harte), un conjunto de relatos que reflejaban muy variados personajes y ambientes en un mundo real o imaginario, pero siempre verdadero, que se abre ante nuestros ojos y en donde el humor tiene igualmente un gran lugar de la mano de Twain, O’Henry o el gran Charles Dudley Warner. Esas corrientes, en fin, que nutren la narración desde que existe: la realista y la fantástica.
El pueblo de Paraíso Alto es como un decorado de ‘spaghetti western’ y, de la misma manera, se extiende a los acrónimos en la figura del viejo ilusionista Andrés Díaz, el de las zanahorias, con el nombre artístico de Andrew Diz, fugado de una residencia. Recuerden, si no, las firmas de aquellos bolsilibros de autores españoles, más allá de Marcial Lafuente Estefanía. Que si Clark Carrados. Que si Sam Fletcher. Que si Donald Curtis. Que si Joss Tanner. Que si Joseph Berna. Que si Keith Luger… Alguno de ellos, incluso muchos, renombrados escritores españoles con el tiempo. En cine, claro, otros tantos magos (algunos muy malos, todo hay que decirlo) de la serie b española, o sea, más de lo mismo. Ahí estaban los Al Bragan, Jess Frank, Matthew Kane, Joseph Marvin, John Wood o J.L. Boraw, que eran los respectivos seudónimos (o acrónimos) de los Alfonso Balcázar, Jesús Franco, Mateo Cano, José Luis Merino, Juan Bosch o un José Luis Borau que así firmaba su único filme del oeste -y su primer largometraje-, ‘Brandy, el sheriff de Losatumba’ (1963). Hasta el propio Ordovás se autohomenajea en la figura del espantapájaros, que no ahuyenta a los pájaros y solo consigue, vaya por dios, que se le caguen las palomas encima.
También influenciado por lo surreal de Jarry y de Boris Vian, incluso por el teatro de Jardiel Poncela y de Mihura, la novela de Ordovás es muy cinematográfica y pide a gritos una inteligente adaptación a la pantalla. Pero, ¡ojo!, no una película que funcione por simple acumulación de situaciones, de ideas no conjuntadas, de un –digamos- surrealismo cazurro como la ecléctica ‘Amanece, que no es poco’ (José Luis Cuerda, 1982) o los mal entendidos retablos buñuelianos del cine de Bigas Luna. Nada, pues, de simbología caricaturesca, reiterativa y agobiante, nada de pretenciosidad barata, nada de morbos y moralismos, nada de fábulas caprianas, nada de metáforas anecdóticas, sino, más bien, entendiéndola como una parábola mordaz de unos personajes que terminan por aceptar su condición de perdedores a cambio de cualquier cosa, en la mejor tradición del cine de los Monicelli, Comencini, Ferreri, Bolognini, Risi, Germi y demás compañeros de fatigas que hacen de la tragicomedia un metraje de alto voltaje iconoclasta. El perfume de un buen plato en la mesa ayuda de tal manera a recargar el ánimo para seguir perdiendo que consiguen convertir el hambre en una obsesión y, a la postre, en comedia del arte.
Ordovás siempre desorienta y sorprende a aquellos cuyo conocimiento de las reglas y tradiciones de la literatura les impide juzgar y encarar una evolución cuya discreción expresiva revela un verdadero carácter, un carácter revolucionario. Ante una incomprensión de esta naturaleza, el escritor nunca se desalienta ni se desmorona, simplemente continúa en la misma dirección, en la seguridad, sin duda, de que esa es la forma en que puede llegar a trascender. En sus tramas del mundo y sus emociones se citan elementos cotidianos o insólitos que se entrecruzan en unos melodramas de apariencias rutinarias, pero hay una reinvención de la novela policiaca utilizando los resortes de la desdramatización del argumento. Y la mujer es la que le interesa ante todo. Ella es su misterio, sus problemas, su evolución social. Es ella la que casi siempre determina la acción o la orienta. La desesperación de un hombre se ve a través de las mujeres que lo encuentran en el camino de su angustia. A través de la sicología femenina se puede filtrar mejor la realidad. Ellas son más sinceras, más instintivas.
Estamos ante las vivencias más o menos paralelas de un grupo humano con la brújula estropeada, donde la incomunicación y los desencantos cotidianos, a la manera del cine de Antonioni, inspiran buena parte de las escenas desarrolladas con gran acierto literario. Una aproximación tan divertida como áspera y sarcástica a las debilidades de un muestrario de hombres cargados de desilusiones y engaños, errores y mentiras, fracasos y secretos, a través de una estructura tan sencilla como efectiva. Una irónica y punzante visión de los sentimientos –amorosos y de los otros- que bucea en un grupo de seres que intenta vivir entre heridas más o menos profundas. Los temas de esta novela, en la que las historias se suceden –y no se mezclan- como segmentos que transcurren de forma independiente en un mismo decorado, son sentimentales, centrados en las dificultades de pareja, en la soledad y en el modo de enfrentarse a una vida desarraigada. Y, de paso, el autor aprovecha para lanzar dardos contra los hombres: no tanto a su crisis de identidad masculina sino hacia su imposibilidad para expresar afectos, dudas y amarguras.
Precedidos por ese ángel que canta una y otra vez la misma canción, todos los personajes de ‘Paraíso Alto’ se encuentran en las fronteras de la esquizofrenia y el suicidio. Todos ellos bailarán una danza de la muerte próxima al delirio. El viaje sin rumbo y sin retorno de unos personajes íntimamente desolados, muy solos, desarraigados, a la intemperie. La vida, el miedo y la crueldad del destino cebándose con ellos. La realidad es huidiza y solo es aprehensible si la mirada tiene el enfoque correcto en el momento adecuado. Lo que parece real puede ser una trampa y la realidad puede ocultarse bajo una apariencia de engaño. La muerte como pecado y virtud. El lúcido andamiaje de ‘Paraíso Alto’ se define más por lo que no hace que por lo que sí: no aborda los clichés del tabú del suicidio, no apela al golpe bajo ni apunta al lagrimal… y en ese plan.
Buñuel dijo de Catherine Deneuve cuando rodó ‘Belle de jour’ una frase que la retrata: “Es bella como la muerte, seductora como el pecado y fría como la virtud”. Algo así habría que decir de ‘Paraíso Alto’, pues trata el tabú del suicidio con belleza, seducción y frialdad. Todo a la vez. Ni siquiera el hidalgo cervantino se salvó de fantasear con el suicidio. Es el momento en que todo se ha perdido. Quedan rotos los lazos hacia el exterior. El suicida decide ser él mismo. No quiere morir, sino vivir de manera diferente. Sin soledad. Sin tinieblas. Y no tendrá ni misa ni oraciones porque no existe ni sacerdote ni campanario. Solo un camposanto sin lápidas y sin cruces. Y un ángel exterminador que reza al muerto y mata al vivo, como aquel título del cine del oeste dirigido por Joseph Warren (seudónimo del italiano Giuseppe Vari, ya ven). Ya decía Kierkegaard que es trágica la soledad del individuo: puede ser una enfermedad mortal.
Con un lenguaje poético, pero a la vez cruel y preciso, donde plantas, bichos, objetos, sueños, esquinas que se disuelven en lo imaginado y mundos paralelos a la realidad, Ordovás construye un universo onírico. Una prosa debe poder sostener el paso de una multitud que pueda avanzar por ella sin que el piso se quiebre. El novelista zaragozano, de nuevo, lo consigue. Más allá de reconocerlo como un gran escritor conviene entenderlo como una columna de la literatura en español. Ahí están, para corroborarlo, sus maravillosos artículos (seleccionados y recopilados en ‘Papel usado’), sus penetrantes críticas literarias, sus poemarios, sus novelas, su singular acercamiento al misterio femenino (‘Nomeolvides’), sus libros de viajes (‘Frente al cierzo’) o sus hermosos ensayos y diarios (‘Días sin día’, ‘En medio de todo’, ‘Una pequeña historia de amor’). Y ‘Paraíso Alto’, como anteriormente ‘El Anticuerpo’, viene del ritmo del poema, del periodismo, del experimento, del pulso de los dietarios. ‘Paraíso Alto’, de este modo, es un verso, una canción, una tragedia, una comedia, una farsa, una película de vaqueros, un vértigo, un sueño y así sucesivamente.
No es fácil de averiguar, hablaba al principio, de qué materia están hechos los sueños. Pero sí es reveladora la contraportada del libro: “Dos son las puertas de los sueños, según Homero. ‘Paraíso Alto’, sin embargo, tiene una sola puerta, y en ella se confunden las sombras verdaderas y las sombras de la ilusión: cruzarla es seguir a Julio José Ordovás mientras explora los contornos del abismo, en busca de la alegría, la tristeza y el misterio de la vida, provista de una mezcla de trascendencia e ironía, contención y disparate, delirio y cotidianidad en perfecto equilibrio inestable”. Sin vértigo, pues, no hay paraíso. Aunque lo vean en un cuadro discutible (por no decir sin ningún valor) esas gemelas en sillas de ruedas que piensan que la verdad y la belleza son irreconciliables y sientan nostalgia de un lugar en el que no solo no han estado sino que ni siquiera se tiene constancia de que exista.
Salte el lector a la novela sin paracaídas, porque para caerse, sugiere Ordovás, ya están los otros. Salte el lector –desocupado o no- por los paraísos perdidos que, como señaló Borges, son los únicos paraísos que nos quedan. Cabalgue el lector, en fin, a los lomos del caballo de color mostaza –fiel e inteligente, igual que el de d’Artagnan- del amor de juventud del ángel de la guarda. Sí, la princesa de barrio, la chica tímida y obediente, que en aquel tiempo estaba tan enamorada de él que creía, ingenuamente, que amaba también sus defectos. Un final magistral entre el adiós y la evocación.
Qué razón tenía Pessoa con eso de que cualquiera de nosotros es un baúl lleno de gente. Solo hay que aprender a distinguir las voces de los ecos. Y entre las voces tener exactamente una. Julio José Ordovás, por ejemplo. El sheriff del paraíso literario.









