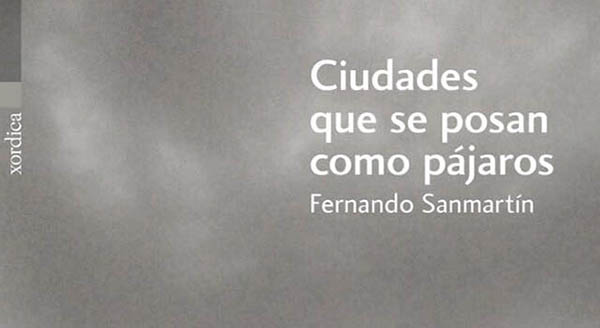
Por Carlos Calvo
Le oí decir una vez a Fernando Sanmartín (Zaragoza, 1959) que lo que más le preocupa es escribir cada día mejor. Esa es su aspiración. Ese es su interés. Acaso su meta.
Por eso lleva media vida leyendo. Y tiene la certeza de que eso le ha entretenido. Y le ha hecho mejor. Y le ha descifrado lo irracional. Y le ha ofrecido cobertizos para guarecerse; “cobertizos”, escribe, “donde no hace frío, donde los disparates de la vida se aminoran”. La vida nos envuelve en su incertidumbre, en lo que olvidamos y en lo que no sabemos. La escritura es la consecuencia y refleja “algo que me apetece subrayar: escribo por instinto, lo sé, ignoro si es bueno o malo, y escribo también, cada vez más, para desmaquillarme”. Lo escrito es su memoria. Lo que somos, sin ser. Lo que no es, que es lo que somos. La memoria es pasado, porque sin pasado no hay futuro.
Después de ‘Apuntes de París’ (2000), ‘Viajes y novelerías’ (2004) y ‘Notas sobre Zaragoza del capitán Marlow’ (2015), el autor del poemario ‘El peligro de los círculos’ (2017) aborda de nuevo el género de la literatura de viajes y consigue con ‘Ciudades que se posan como pájaros’ (Xordica, 2017) su libro más redondo, un sobrio relato por medio de un depurado lenguaje, conciso, elíptico, sin alharacas. Todo un lujo. Galgaw, Dublín, Tetuán, Tánger, Gante, Amberes, Bruselas, Oporto y Lisboa son los lugares que conforman el paisaje de este pequeño volumen, con un tono de confesión que nos remite directamente a sus dietarios –‘Los ojos del domador’ (1997), ‘Hacia la tormenta’ (2005), ‘Heridas causadas por tres rinocerontes’ (2008)- y a otras lecturas compartidas. Sus paseos o paradas, sus ideas o venidas, sus encuentros o reencuentros, en efecto, quedan reflejados a modo de diario. La confesión íntima, la búsqueda de lo ido, la pérdida de la felicidad y el autorretrato más personal van deslizándose en apenas setenta páginas que se dividen en cuatro apartados y una ‘nota’ a modo de prefacio.
El libro, dedicado a su hijo Yorgos, se inicia con dos sentencias respectivas de Charles Simic (“Todo, no cabe duda, es un espejo si lo miras el tiempo suficiente”) y Natalia Ginzburg (“Nosotros no podemos mentir en los libros…”), para dar paso, esto es, a una nota reveladora: “Cualquier ciudad, sea grande o pequeña, idílica o llena de roña, es una afirmación. Ocurre porque en ella rebuscamos un día la felicidad, como el que remueve en un cajón de ropa, hasta encontrarla. O porque fue allí donde logramos escapar de la desesperanza o el desánimo”…
A Fernando Sanmartín, en efecto, el viaje le proporciona su equilibrio mental. Viajar es una necesidad visceral de conocer todo lo que le contiene en la distancia y el misterio. Los viajes le sirven para pensar. Y contrastar. Y valorar la soledad. Y descubrir la superioridad de su alma sobre su cerebro, como un Rimbaud del siglo veintiuno: desposeído, solitario, en la construcción de otra persona. Los viajes de Sanmartín son “una forma de interrumpir lo cotidiano, ser otro, descifrar el deseo y hacer promesas que desnudan al que las incumple”. Viajar “es un cubito de hielo que nos asombra cuando lo mordemos para conocer la esencia del frío”. También “es caminar fuera de las pistas embarradas por lo cotidiano, son conocer el cansancio aunque estemos cansados”. Y le sirve igualmente para mandarse a sí mismo postales, acaso para escucharse y la sorpresa le sorprenda cuando llegue a casa. Pero sin viajar, maldita sea, “a muchos, solo nos quedaría el desamparo. Y eso no”.
Con una sutil ironía, arropada por una precisa y preciosa prosa, Fernando Sanmartín posee cierta idea de austeridad adquirida del cine que le gusta. O, mejor, del cine que le intriga. Ahí está, sin ir más lejos, el filme de Alain Tanner ‘En la ciudad blanca’ (1983), “un álbum sobre la melancolía, los cansancios, el alcohol, los extraños y el sexo”, con ese hombre que desembarca en Lisboa, quedando atrapado por la fascinación que tanto el lugar como sus habitantes le producen. El protagonista de la película, recuerden, reflexiona sobre el paso del tiempo. Acaso el autor zaragozano se da cuenta de ese paso cuando escribe. Es difícil percibirlo siendo joven. Al entrar en un texto entra en otro mundo en el que puede volver atrás el tiempo, y concibe ideas imposibles en la vida, como la del regreso. Aquí, cinematográficamente, se acerca al Wim Wenders de ‘Tan lejos, tan cerca’. El regreso es imposible. Todo ese tiempo, al irse, al viajar de sitio en sitio, Sanmartín siente no que se aleja: siente que se acerca. Ya anotó el gran Max Aub en su diario parisino que “el hombre es el único animal que ha nacido para ver pasar el tiempo”. Sí, el tiempo, ese fugitivo sin prisión a la que volver, ese náufrago que nos persigue, solitario e inasible.
Viajar es la forma más segura para ganar tiempo al tiempo. En una parte es así porque damos rodeos que desnudan la cronología. Pero, en otra, el viaje se convierte en tiempo a través de una rara martingala. Siempre que viajamos los periodos son más largos, cada vez que nos distanciamos de lo común el intervalo se ensancha. Las páginas de ‘Ciudades que se posan como pájaros’ tienen mucho de impremeditado desafío, y alojan un gozo dentro: escribir. Porque el tiempo del que habla es aquel tiempo gozoso de vivir el viaje y escribirlo. El gozo parte del secreto del corazón. Ese corazón que será, al cabo, muerte y laberinto.
Si nos fijamos bien, Bruno Ganz, el protagonista de esa ciudad blanca del realizador suizo, queda impresionado por el misterio de las viejas calles de Lisboa y deserta. Y ama a dos mujeres. Igual que los movimientos de la marea, una de ellas le hace recordar una época remota y el reloj marca el tiempo hacia atrás. La otra es la mujer de la orilla del Rhin con sus aguas reposadas. Del mismo modo, Sanmartín compra en sus destinos relojes de pulsera, una manía como otra cualquiera. O no. Porque son “manías para saber que podemos podar la rutina”. O manías, quizá, “para reconstruirnos”. Los relojes –de pulsera, de pared o de arena- “duran más que nosotros, nos ven morir, son testigos exactos del momento”.
Manierista de la evocación literaria e intimista, Sanmartín aprovecha el tiempo para su escritura. Y visita joyerías, claro está. Y barberías. Y zapaterías. Y sombrererías, porque “contemplar el horizonte con un sombrero puesto es como tomar un desayuno frente al mar”. Y acude a cafés y restaurantes, a chocolaterías y mercadillos, a conventos y confesionarios, a rastros y anticuarios. Sabe muy bien el autor zaragozano que los rastros “son una fotografía del paso del tiempo sobre los objetos”. Y se sube a los transportes públicos. Y compra periódicos. Y tararea canciones.
Los espejos, literarios o de los otros, son algo fundamental en ‘Ciudades que se posan como pájaros’ y el autor absorbe directa o indirectamente a Pessoa y Balzac, a Platón y González Ruano, a Kafka y Rodrigo Rey Sosa, a Juan Larrea y Eduardo Jordá, a Chéjov y Jorge Semprún, a Tolstói y Dino Buzzati. O, por cercanía, a Félix Romeo y Cristina Grande. Y si bien Sanmartín se puede obsesionar con simplezas, no deja de ser “bueno leer a los escritores en la ciudad donde han vivido”. Muchos de ellos creían que una ciudad puntual les iba a convertir en mejores personas y, tal vez, en mejores escritores. Lo mismo le sucede a Sanmartín en sus viajes, toda una experiencia interior, al margen de la fisicidad propia de la travesía. La escritura, vaya por dios, como espejo de la vida, como cuando atardece en el tren y mira su rostro reflejado en el cristal de la ventanilla y ve el rostro que refleja. El escritor y el espectador: los dos a la vez. La ventanilla como el marco del cuadro, la pantalla del cinematógrafo, los cuatro lados de un ensueño. Pero los trenes parten, se van, y la estación queda vacía.
El viaje le sirve para hablar de la cocina del oficio de escribir, y de la distancia que hay entre lo que decimos y la idea que nos hacemos de lo que parece que queremos decir. A la vez, nos muestra la dificultad de describir exactamente los lugares que llevamos dentro, sus olores y colores, la fisonomía inalcanzable –paradoja desconcertante- del paisaje vivido, que es también el más extraño e imprevisible. La ciudad viajada, para Sanmartín, es una metáfora y un punto de referencia. Y su pintura aparece donde menos lo esperas. Puede estar en una bebida, detrás de la amabilidad de un taxista o dentro de un armario. Qué dolor, qué dolor. Pero la imaginación puede devorar el recuerdo, cuando este es como una luz demasiado fuerte que no te permite observar el objeto con claridad. Demasiada memoria puede deslumbrarte.
Como el reloj que marca el tiempo hacia atrás, la muerte tiene el pronto jodido de regresar los recuerdos. Quizá por eso también se justifican, porque detienen aquella otra parte de la vida que un día se piró pero queda flotando en ellos: legendaria, como un sueño de fuego que aún nos llenan los zapatos. El latido de la memoria y de la pérdida de la felicidad, decía, lo explora Sanmartín en el viaje más emotivo: el que hace a Tetuán en busca de un rastro familiar, su padre, cuya muerte le produjo una desolación infinita. Es la nostalgia por la ausencia de la figura paterna. O un conjunto dominado por la melancolía. Aquí, más que nunca, su escritura se transforma en confidencia. Cosas que nunca le dijo. Porque la muerte, al fin, sucede. Sin más. Y por debajo de todo, un anhelo de olvido, a pesar de las astutas tensiones del calendario. Un cono de sombra le oculta de sí mismo. Los días pasan y traen siempre la muerte.
Viajar a Tetuán, efectivamente, para reencontrarse con él. De no haber muerto tan joven, quién sabe, le hubiera contado cómo era esa ciudad de los años cincuenta del siglo veinte, su primer destino como militar. Cosas que nunca me dijiste, podría decir el hijo. En Tetuán vivió su progenitor antes de que él naciera. Y piensa en su muerte. Y piensa en el desgarro que le produjo cuando él era un niño. Y piensa que esa muerte lo convirtió en “alcohólico de pequeños recuerdos”. Una muerte que “embistió” a Fernando Sanmartín y que al pasar por el cine Alquézar se pregunta si su padre pudo estar en la sala viendo al rey de la selva en su lucha con un pérfido traficante de armas (‘Tarzán en peligro’), a esa princesa que encuentra el amor en un periodista (‘Vacaciones en Roma’) o la huida de Egipto del pueblo hebreo capitaneado por Moisés (‘Los diez mandamientos’).
Sanmartín, a fin de cuentas, camina la ciudad en busca de su padre y lleva consigo unas fotos que este se hizo allá por 1954. Acaso para identificar lugares. Acaso para hacerse la misma foto en alguno de esos sitios, al modo del documental de Javier Espada ‘Tras Nazarín’ (2015). Acaso para buscar pistas. Acaso para enredarse con el pasado o saquear una tumba. “El pasado”, escribe, “es un jugador que nunca admite la revancha”. Y aunque “es insensato repetir las preguntas”, a veces pregunta a la ciudad quién es, qué hace allí, sin escuchar respuestas. Lo único importante es que él escuche la pregunta. Porque Sanmartín quiere saberlo todo. Para saberlo, pregunta o se pregunta. Para no olvidar, escribe lo que va sabiendo.
¿Quién fue su padre? ¿Por qué eligió ser militar durante el régimen de Franco? ¿Fue, en realidad, un falangista? ¿O un espía? ¿Lo espía, ahora, su hijo? ¿Iba a misa? ¿Visitaba prostíbulos? ¿Hubiera sido Fernando Sanmartín árabe si su padre se hubiera quedado en Tetuán? ¿Rezarían juntos en la mezquita? ¿Fumaba? ¿Leía periódicos? ¿Le interesaba la literatura? ¿Vio alguna obra de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero? ¿Era capaz de arreglar cualquier desperfecto hogareño? ¿Tenía arrebatos de cólera? ¿Y problemas con el alcohol? Padre e hijo cruzan sus vidas para encontrar algunas esperanzas acaso ilusorias. Entre curiosidades y fotografías del pasado, Fernando Sanmartín intentará encontrar las pistas y conexiones que puedan acercarle a su progenitor.Y el escritor indaga en el dolor y la añoranza, en la pérdida de la felicidad, insisto. Y quiere poner orden en el desorden en una arriesgada reflexión en torno a la soledad y la muerte: “De un viaje quedan muchas cosas dentro de uno. Más de lo que imaginamos. De la muerte de un padre también permanecen demasiadas cosas dentro”.
La acertada visión del viaje literario no entiende de estaciones. Ni de trenes. Es lo que tiene la buena literatura: las imágenes perduran en el tiempo. Ocurre en ‘Ciudades que se posan como pájaros’. Frente a un viaje de ideas fijas solo permanece la belleza saltarina de las formas libres contra el tiempo. ¿Cuántos viajes realizamos de tal modo que al regresar uno ya es otro? Acaso viajar significa huir del ruido, pero sobre todo del que uno hace. El verdadero viaje siempre sorprende. Si a uno no le sorprende, no le altera de alguna manera lo que ve, es que no ha salido de casa. Muchos hacen del viaje su vida. Y de su vida un prolongado viaje hacia ningún sitio, o hacia sí mismos, o hacia la nada. Solo que el tiempo pasará con el vértigo semejante al del paisaje a través de la ventanilla de un vagón de tren.
La nostalgia, cuyos atisbos se pueden percibir en algún momento pero que Sanmartín mantiene a raya, intrínseca por otra parte a la condición humana, puede convertirse en una bomba de relojería o, por el contrario, en una herramienta decididamente creadora. El zaragozano, que es poeta, sabe que inventamos la literatura para escribir sobre cuantos hemos perdido. Y pudo llegar a la convicción que esa figura que ve reflejada en la ventanilla del tren podía ser la otra mitad de sí mismo desdoblada, que le había seguido siempre a todas partes desde su tierna infancia y que esta vez había conseguido alcanzarlo para seguir viaje juntos hacia el fin de la noche. ¿Se trata solo de su propia imagen reflejada? ¿Contiene esa imagen los placeres a los que, tal vez, renunció?
Decían los antiguos que la naturaleza nos puso en posesión de esta única cosa fugaz, resbaladiza, que es el tiempo, pero, en realidad, el tiempo juega con nosotros. Los filósofos hablaron del tiempo circular, del eterno retorno: los acontecimientos se repiten y también los pensamientos. Parece que el presente solo es un punto de apoyo entre un cubo de cenizas que hubo y una caja de cenizas que habrá. “Más fuerza tiene el tiempo para deshacer y muchas las cosas que las humanas voluntades”, asevera Cervantes. Y añade: “La vida corre sobre las ligeras alas del tiempo”.
No sabemos lo que es el tiempo y siempre lo estamos midiendo. Los primeros relojes y calendarios estaban escritos en el firmamento. Luego se inventaron los relojes de sol, de luna y de arena. Se atenían a las fases lunares y se seguían observando el vuelo de los pájaros y las entrañas de los gansos. Parece que el cronómetro es una invención de los monjes para ir a los rezos y recordar que morir tenemos. Y a lo mejor nos vamos de viaje –y hasta nos enamoramos- para olvidarnos, aunque sea un rato, de lo terrible que es todo, de cómo envejecemos, de que nos morimos. Es todo una lucha contra el tiempo.
El viaje que aún nos queda por hacer no tiene destino. Es una incógnita. Viajar es disfrutar y es aprender. No es perseguir postales, sino sueños. Porque todo comienza con un viaje. De la madre a la vida. Y ya no paramos hasta el final, yendo de un lado a otro. A veces, lejos; otras, dos calles de distancia. Todo es viajar y a ese ritmo es cuando se entiende mejor lo que sucede. A lo mejor, o a lo peor, todo sea cuestión de distancias, como los versos de Joan Margarit: “Siempre he querido irme: / si viajo es porque aún insisto en perseguir / un lejano lugar como refugio. Y no regresar nunca. / Vi la casa más bella que recuerdo haber visto, / y también mi última oportunidad. / Pero ya estoy lo suficientemente lejos. / Ahora no hace falta que me marche”.
Sanmartín piensa “que la vida es estar siempre asomado a muchos acantilados”, pero, por poner alguna pega, el libro parece más un inventario de frases reveladoras que de unas vivencias plenas. “Frases que son como una barandilla”, escribe, “para estar asomado”. Se asoma, sí, pero no se involucra del todo ni le pasan cosas particularmente excitantes, acaso porque formaliza unas cuantas frases ya preparadas previamente y a su alrededor va haciendo el andamiaje, adornándolas con motivos percibidos en sus paseos por calles y callejuelas, plazas y plazuelas. Al fin y al cabo, el autor, premeditadamente o no, genera una expectativa que no termina de desarrollar: quiere romper con la rutina, tomar oxígeno, pero no ahonda en sus sensaciones. ¿Tiene interés coger un taxi y decir que el taxista es amable? ¿No hay un excesivo pudor en todo lo que cuenta? ¿Sería un buen compañero de viaje Fernando Sanmartín? ¿Nos aburriríamos con él? ¿Qué viaje es este sin asesinatos, robos o pasiones? ¿No es más razonable bajar a las alcantarillas y bucear en lo subterráneo? ¿O lo lícito es ir hasta Lisboa para comprar un reloj de pulsera y releer a Pessoa? ¿Qué diferencia hay entre viajar e irse de vacaciones?
Según Chaplin, la vida parece un melodrama si se ve en primer plano y una comedia si se ve en plano general. Con eso quería decir que la distancia desde la que observamos nos permite entender las cosas de una manera u otra, dependiendo de si estamos más cerca o más lejos. No me resulta difícil comprobar algo así con ‘Ciudades que se posan como pájaros’. Se nota que Fernando Sanmartín disfruta del enorme encanto de las ciudades que visita, del trajín de sus barrios históricos. Las calles y edificios, más allá de sus piedras, palacios e iglesias, le sorprenden por su enorme intensidad, literaria y cinematográfica, y por esa fotogenia burguesa e industriosa, comercial y obrera, que, en numerosos rincones, produce imágenes potentes y sugiere argumentos novelescos.
El autor ejecuta en ‘Ciudades que se posan como pájaros’ el arte de la espera. De la escucha. Del tiempo lento. Busca la emoción pero controlándola, para no caer en el melodrama. O, peor, el ensimismamiento. Va escribiendo, conscientemente o no, hacia la depuración. Y no quiere escribir de manera poética, aunque también, sino escribir de forma concisa y hacer todo lo posible para que el lector se ponga en su piel y viva la experiencia viajera del mismo modo que lo hace él. Una de las claves es ser extremadamente honesto. Y mostrar todas sus estupideces. En sus travesías busca la memoria sin tregua, que es la que atormenta y, al mismo tiempo, le devuelve la vida de todo lo que fue y sigue siendo.
A veces, escribir duele, pero cuando uno suelta todo es cuando uno se cura. A Sanmartín, de escrutadora mirada contemplativa, aforística agudeza y sutil lirismo cotidiano, las historias le asaltan cuando vaga por la calle de cualquier ciudad del mundo. Ciudades, ajenas e inmensas, que se posan como pajaritos o pajarracos. E historias que se construyen hasta que quieren salir. El olvido, esa forma sofisticada de la memoria, es doloroso. Y la escritura es su medio de expresión, una necesidad vital y el mayor gozo. Es, en fin, una vía de escape, la forma más natural de expresar sus sentimientos y de trabajar la búsqueda de la belleza.
Un pequeño gran libro, pese a los reparos apuntados. Y escrito primorosamente. El mejor, hasta la fecha, de Fernando Sanmartín. De una condensación narrativa y recogimiento admirables. Un ejercicio de depuración. Conforme pasa el tiempo, el zaragozano se va despojando cada vez más de los adjetivos para llegar a la esencia. Tan ansiada. Tan necesaria. Pero habría que decirle al autor de ‘Ciudades que se posan como pájaros’ que el mejor viaje es siempre el próximo. Para seguir aprendiendo e intentar ser, por qué no, más tabernario. Lo decía el escritor William Blake: “El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría”. Menos Fanta y más alcohol.









