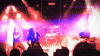Por Manuel Lorenzo
Texto de Martín Ballonga
Cuando canta parece que se abran las puertas del infierno. Es el repertorio paralizador de resonancias y gemidos, de saltos y contorsiones, de luces sicodélicas y humo de vapores. También es la poesía sublime y el simbolismo, la vocalización estruendosa y el dolor. Es el álbum de alaridos y cacofonías, de gritos agudos que cortan como filos de navajas.
La madre del líder de la banda, al día siguiente del concierto, le pregunta: “Hijo, ¿cuándo vas a ser feliz?”. Él lo intenta, pero no puede. No puede cambiar. Está tan obsesionado con la muerte y el dolor que lo único que no puede soportar es el placer y la felicidad. Por eso le gusta el judo, el deporte que le relaja, le inspira, le ilumina, le abre a nuevas sensaciones. Es la lucha del cuerpo a cuerpo, sin tregua, sin trampa ni cartón. Pero a la gente le parece estúpido ejercitarlo. El judo, no sabe por qué, le abre puertas a significados fascinantes. Significados sobre la muerte, el oscuro motor de un arte incómodo y, por ello, profundamente vivo. Son tan cobardes los humanos que solo quieren llevar una vida estúpida.
Nuestro héroe, antes de actuar, siempre se presenta en el escenario con un fajo de folios bajo el brazo. Y en la primera página aparecen unos versos de Cesare Pavese, con anotaciones a bolígrafo, con algunas sílabas subrayadas. Es la materia primordial para empezar a trabajar en los ensayos. Para este músico, leer y descubrir textos y autores es tan importante como ensayar. En esos versos está su esencia vital, él mismo, que es un mensaje completo, un canto a la existencia. El canto que puede prescindir de toda melodía porque está colmado de ternura. La práctica del judo es ese canto, esa melodía. Sin esa práctica, se interrogaría a sí mismo: “¿Y de la ternura, qué?”.
El poeta de los vientos escribió que la voz del compositor ha de dejar a un lado sus emociones y ha de ver el mundo como una lucha de arañas y de moscas, sin inclinarse a un lado u otro de la realidad para no volverse un predicador. En las luchas de la opinión contra la razón, esta queda siempre sentenciada a muerte. Acaso por eso el judo y la música se convierten en un elemento de comunión para nuestro héroe. Sobre todo cuando comprende que sus suposiciones iniciales se han desvirtuado y ya nada es lo que parece.
Hay pocas maneras más humildes de entender el judo y la música que la de convertirse, a mitad de la función, en un hombre de ideas derrumbadas, no digo ya prejuicios. El baile del judo se le parece al brinco del concierto y nadie más sabe las cosas que él sabe ni que comparte el mismo lenguaje secreto que se había inventado.
El punto de inflexión ocurre cuando es el espectador el que ve sus suposiciones destruidas. Ese baile y ese lenguaje se producen con el concierto. Y el judo no es más que un diálogo interior, consigo mismo. Así pasa de una disciplina a otra con el mismo ímpetu que las dudas y los miedos de cualquier ser humano.
En cualquiera de sus escenarios, más acá o más allá de cualquier ego, imagina un vacío, una oscuridad inmóvil, eterna. Es la paz o la ausencia de terror. Mira, y en medio de esos dos espacios, observa una mota de luz que sale de su más lejana esquina.