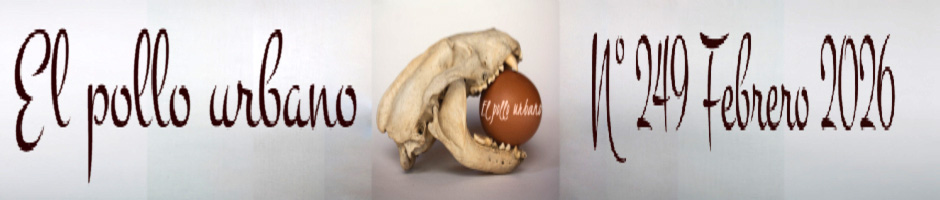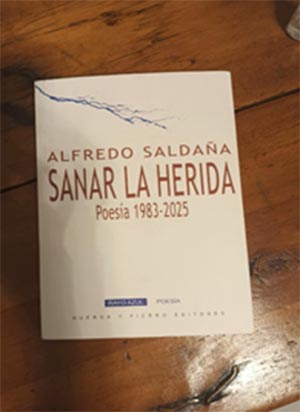
Por Jesús Soria Caro
Alfredo Saldaña es un poeta de dilatada trayectoria: Humus, Pasar de largo, Malpaís. Su obra ensayística es lírica y su poesía adquiere reflexión filosófica.
Sanar la herida, el libro que aquí analizamos, es una antología que abarca toda su obra, contiene la esencia de su pensamiento, el compromiso de escuchar y dar voz a los silenciados, acogiendo a los que quedan en el margen de la historia, a los perdedores, perseguidos:
Ve, acércate y hurga con tus dedos
hasta mancharte en la herida del mundo
o en la espalda mojada de la vida,
allí donde la sangre se confunde con el barro […].
Ve luego y escarba con tus manos en la trastienda
de la miseria y en la sala de máquinas de la explotación.” (Saldaña, 2025: 72).
La palabra debe ser ética, tiene que “contar la realidad de tal manera que el mundo relatado sea ya otro”. Pero la profundidad de su escritura no queda acotada en el mencionado compromiso social, ya que esta, marcadamente filosófica, nos adentra en los misterios del yo, del tiempo, de la identidad, del sentido del ser.
Es este libro metaliteratura del vivir, “metaexistencia” que se experimenta desde el interior del lenguaje: “la disolución de mi propio ser en el propio ser del lenguaje”, nombra desde los límites del lenguaje los del existir. Hay una indagación ontológica en lo más abisal de la introspección, se profundiza en la identidad existencial del yo, tras su disolución en el tiempo se nos conduce a una crisis trascendental. Somos caminantes y también camino, nos reconocemos en ese viaje por la identidad, siempre en construcción o en deconstrucción, en transformación hacia nuestra mejor otredad: “Vivir es abandonarse, / […] / liberarse / de la biografía al desertar / de ese país imaginario / que es el pasado…/ vencer la gravedad al tocar la luz”. Cada paso de lo vivido implica dejar de ser quienes somos para marchar hacia quienes seremos y así, dirigirnos al final:
Intuir al fin las líneas que quisimos escribir en las que leemos
cuando escribimos otras, la negra superficie de la página en blanco,
el color del verso ahogado en los atardeceres huidos o la amargura
de una mano alzando un puñal de hielo contra su propio corazón.
Intuir al final lo que está por suceder y sin embargo ya ha sucedido,
los nombres de mis hijos en los nombres de los que a mi sangre
precedieron, la condena o la gloria, la nada y el polvo
que nos devuelvan a la nada y al polvo de donde venimos.
Vengo de un lugar en el que nunca he estado
y dirijo mis pasos allí de donde vengo, avanzo hacia el fin
y ya ha sido dictado que el destino se encuentra en el origen (Saldaña, 2025:44).
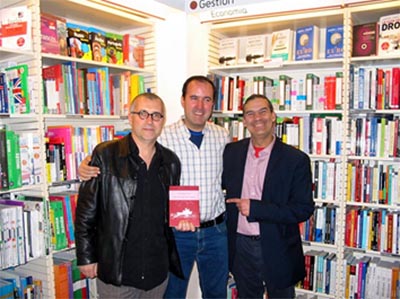
Los límites del lenguaje aparecen en la obra de Saldaña: “El mundo se esconde detrás de la palabra.//Aparece la palabra/para que desaparezca el mundo”. Wittgenstein, pensador muy presente en la obra de nuestro poeta, reflexionaba sobre si se podía hablar de todo lo que sentimos, su obra nos conduce a la idea de que solo podemos hablar de lo que conocemos con precisión; lo demás pertenece al silencio. Elementos vitales como el amor, el dolor, el miedo, al no poder ser evocados con total precisión podríamos dudar de si son reales. Sí que lo son, pero el lenguaje tropieza con sus propias barreras al intentar atraparlos. Las palabras solo rozan la superficie de lo que anida en nuestra interioridad. El gran filósofo definió con esta brillantez dicha cuestión: “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Podemos concluir que el silencio dice más que miles de frases mal dichas. Lo más importante no puede ser nombrado, pero se puede vivir en ese silencio:
Lenguaje, lindero de posibilidades,
país de tinta y sangre cuya frontera
se ve amenazada por la blanca afonía[…]
Lenguaje, laberinto en donde se pierde
el sentido y los sentidos confluyen,
explosión de aire, peripatos siempre pronunciado
y sin embargo nunca del todo recorrido (Saldaña, 2025: 66).
Hay muchas referencias a obras filosóficas, a poetas, fijando así un diálogo con la tradición literaria y con el pensamiento clásico y posmoderno. A este respecto encontramos un poema que se relaciona con la obra de Heráclito, quien usó la metáfora de lo acuífero para representar la idea de que el tiempo es como un río que, aunque se mueve, parece detenido. Con este poema que debate con las ideas del pensador de la antigüedad, Saldaña, hábilmente hace referencia al lenguaje, a sus ideas en movimiento, pensamientos que nacen y se renuevan dentro de la corriente del propio lenguaje:
Palabras entrelazadas unas otras
en los lazos que custodian
el secreto del papel en blanco,
palabras que adquieren sentidos y valores
en el fluir y movimiento del agua
que ha de ahogar en la lectura
lo que la escritura ha dictado. (Saldaña, 2025: 43).
También se intuye un homenaje al Ángel de la Historia de Walter Benjamin, que vuelve su rostro y ve el mar de la destrucción que arrasa la civilización con su fuego de odio desde el pasado hasta el futuro. Hermosos versos estos, en los que la obra de los dos pensadores (Saldaña y Benjamin) entabla un diálogo intertextual:
Poesía: velar por lo que desaparece
y se pierde bajo la lluvia,
mantener viva la llama
de la sedición en memoria
de todo aquello
que ha sido arrasado
por el ángel de la historia
en malpaís. (Saldaña, 2025: 93).
Hay una lucha contra los límites de la palabra, el pensamiento, la introspección. Lo que desearía ser dicho no es lo mismo que lo que la palabra, el lenguaje y sus límites permiten:
Borrar la mirada
y cegarse por la claridad
que respira bajo la superficie
para lograr que las cosas
escapen de la cárcel
de sus palabas,
desanudar y encontrar
el lazo que une y desata
lo posible y lo imposible
de un mundo que se desangra,
el giro de la llave que abra la puerta
y dé acceso a la espalda de las formas. (Saldaña, 2025: 118).
El destino final de ese itinerario es el misterio del silencio: “La belleza: tener el mundo entre las manos y en ese instante abandonarlo todo,/ irse sin hacer ruido hacia el silencio”, la voz del yo lírico queda atrapada en el desierto de las preguntas, que plantean qué significado tiene el tiempo. Hay versos que son aforismos: “¿Dónde, en que hueco/se congela el tiempo/cuando pasa?”. Se ansía entender el sentido del yo y de la existencia, alcanzar aquello que queda más allá del pensamiento, que subyace en sus profundidades, en el interior del lenguaje. Estos poemas tienen la virtud de desentrañar cómo en el cuerpo de lo visible late el corazón de lo invisible, imagen que conecta con la idea de lo oculto a la percepción, una realidad invisible, imperceptible al ojo de la razón:
Y la angustia de no ser y el dolor de haber sido,
y el qué y dónde ser después
y el terror de estar sin conciencia siendo.
Has tomado de la vida todo, lo has gozado
y luego te has retirado antes de que la vida te desplace.
Has conocido la luz, ya no ves,
por ella te has cegado y ya lo ves todo más claro”.
Como afirmaban Coleridge y Wordsworth para ver ese orden oculto hay que mirar con el ojo interior de la imaginación: “Salir de uno como si se entrara/en el interior de un recinto/amurallado por la luz,/percibir que lo visible/es una carencia/o una tara de lo invisible”. En estos versos se desnuda de la piel del lenguaje el yo poético, para ser la consciencia del silencio que contiene el todo, su música silenciada que es un viaje de retorno desde el final a nuestro origen. Hay que arrancarse la mirada racional, al igual que en la película Un Perro andaluz, para adquirir una mirada superior: “Alcanzar con la mirada de los ojos huecos/el interior más apagado”. Se busca en su poesía la mirada anterior a la Historia, a sus discursos aprehendidos de cómo ver lo real. Una mirada libre, no sometida a los juegos del poder, a estructuras de vida que someten a los hombres, que subyugan culturas debido a su inferioridad bélica, que nos dictan cómo vivir, cómo leer y nombrar el mundo:
Caminar,
desbrozar senderos y palabras,
desvelar el secreto
que la montaña oculta
con la desnudez y la inocencia
de la primera mirada,
citar el mundo hasta desconocerlo (Saldaña, 2025: 81).
La poesía es ejercicio de diferencia, un viaje de reconstrucción de nuestro yo libre perdido, un regreso a lo primigenio. Tal vez sea necesario luchar contra el lenguaje si este conlleva una mirada impuesta, unos significados que dictan lo que somos y cómo debemos ser:
Volcar ideas, signos, imágenes, símbolos
y conceptos con el propósito de fundar
una nueva semántica en malpaís.
Tensar, retorcer el lenguaje,
alargándolo, estirándolo al máximo
hasta descuartizar el sentido. (Saldaña, 2025: 89).
Debemos recorrer la oscuridad, el vacío, la nada, las preguntas, el grito de todos los silencios, los puentes de luz que cruzan los abismos, pero antes tenemos que detenernos a mirar la historia, a los vencidos, defendiendo la libertad, la ética y el compromiso. Esta es la obra de un pensador que camina por la realidad siendo crítico, pero que conoce que hay un orden transcendental, un mundo invisible de preguntas que hay que cruzar atravesando puentes de silencio. La poesía es la voz que nos guiará en este viaje.
BIBLIOGRAFÍA:
Saldaña, Alfredo (2025): Sanar la herida, (poesía 1983-2025), Huerga y Fierro, Madrid.