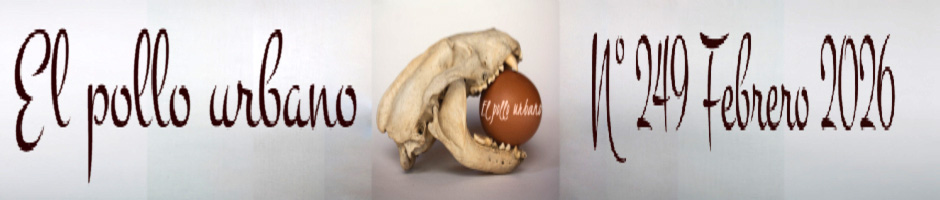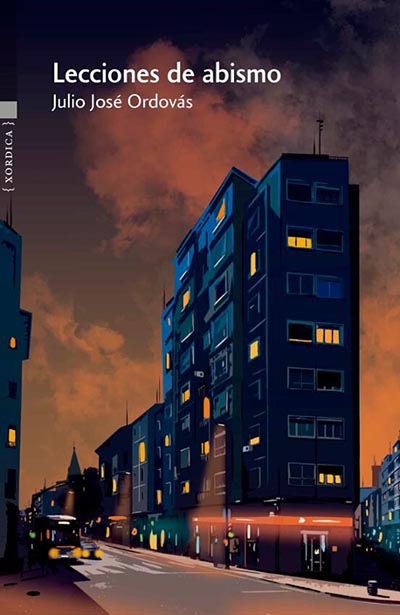
Por Daniel Arana
Esta literatura se precipita como un remolino… no, no comencemos así. No todavía. Mirémosla, mejor, como un caleidoscopio. Si uno se obliga a la etimología de esa palabra, lo que puede concluir es la observación de una imagen hermosa.
En realidad, bastaría con eso. Pero lo cierto es que siempre hay algo más, algo que lo complica todo. Un caleidoscopio, repito. Es decir, un objeto transfigurador en el que, después de insertarse otros objetos pequeños, cambia el reflejo. Esos objetos se manifiestan en una triple superficie espejada y se combinan al hacer girar el instrumento, produciendo efectos de simetría. Quien mire a través de él, verá transformarse un material visual que pertenece al orden de los desechos, en un montaje de simetrías multiplicadas. Lo que se agrega deviene forma y es suficiente con que el espectador (digamos lector, en adelante) agite el aparato para obtener una nueva disposición.
Cada vez, una y otra, se pasa de un montón de objetos dispersos, heterogéneos y erráticos a una forma perfecta, cerrada y bella. Esta fenomenología del caleidoscopio, que tanto gustaba a Walter Benjamin, expresa, a su manera, la dialéctica de la imagen. Con ella, surge la primera de las preguntas, esto es, cómo puede establecerse una síntesis a partir de la yuxtaposición aleatoria de elementos múltiples. A cada paso, el caleidoscopio presenta figuras cambiantes de la verdad. Se destruye un orden para dar lugar a uno nuevo. Pero, algún día, este también se romperá. Todo esto para decir que si uno lee a Julio José Ordovás, que es de quien pretendo hablar aquí, habrá de suturar esas figuras hasta acabar, al menos, esbozando, urdiendo un sentido. Así se configura el espacio.
Es verdad que nos interesa, desde el principio, pensar en sus recién aparecidas Lecciones de abismo[1] como un caleidoscopio. Pero tampoco es menos cierto que no es la primera vez que, al asomarnos a su obra, se nos provoca esta sensación. Ya en El peatón sentimental, por ejemplo, habíamos leído que «la ciudad cambia en la percepción que tenemos de ella cada uno de sus habitantes»[2]. O incluso, mucho antes, en Una pequeña historia de amor, Ordovás mismo está convencido de que «escribir sirve para rebobinar la película de una vida / y congelarla en un instante»[3]. Ah, ya hemos aclarado algo más, entonces. Se trata aquí de una sucesión de instantes, escritos no para darle sino para encontrarle sentido al sinsentido de vivir. Así lo piensa este literato admirable cuyas fotografías escritas, sus instantáneas, descubren en la existencia misma todo un tesoro insospechado de analogías y formas. Solo una escritura así es capaz de ello. Las amplía y libera, las desvela.
Repito, ahora sí, que esta literatura se precipita como un remolino. Hay en ella algo parecido a un maelström, por supuesto, en el río de las formas visibles, como un velo que se rasga y permite el acceso, aunque sea parcial y entrecortado, a un conocimiento hasta entonces oscurecido por nuestra costumbre de las cosas. Lo que vemos, y vuelvo a Benjamin, no es «otra cosa que las formas originarias de la naturaleza, es decir, formas que nunca han sido simples modelos del arte, sino que, desde el principio, como formas originarias, han estado presentes en toda creación»[4]. Originarias, en efecto. Es opinión mía, desde luego, pero creo que, para Ordovás -que querría hallar grandeza en lo pequeño, mirar con cien ojos y penetrar en el secreto de las cosas (p. 68)-, esas formas no tienen, sin embargo, nada de simple o de puro. Porque lo que atestiguan es un tiempo de alteración, de perturbación.
El movimiento giratorio (otra vez el caleidoscopio) que producen en el tejido continuo de los aspectos naturales es el que tira de todas las cosas hacia abajo. Incluso erigidas, lo que él muestra, cuando escribe, participa de algo que hace soberana su textura material, su tactilidad que puede ser divertida e incluso terrible. Sin embargo, cuando todo parece estar a punto de marchitarse, de hacerlo en un tiempo que es siempre más rápido de lo que uno desearía, Ordovás se asoma al abismo, plasma todo lo que ve y evita el ajamiento total. Inmortaliza eso que, por otra parte, podría ser mortal de necesidad. «¿Ha traído usted una fotografía reciente de ella?» (p. 108), pregunta alguien en alguna parte del libro. Ahí está quizá la clave, la fotografía que se pide y utiliza, en cualquier investigación, para reconocer a una persona desaparecida.
Hay que tomar lecciones de abismo, citará Ordovás a Verne (pp. 68-69). Y en ese abismo, que Benjamin ha visto muy bien como lo que ocurre cuando el hombre mismo bosteza, asemejándose al profundo aburrimiento que lo rodea[5], yo oteo no solo una melancolía que se expande y varía, capa sobre capa, sino que, entre el recuerdo y la pregunta, el instante y la ciudad fotografiada que a la vez nos atrae y repele, el lector habrá descubierto todo el poder de lo que pretende decir el escritor zaragozano: las fantasías multicolores de una ciudad que respira como si padeciera de problemas pulmonares (p. 15), la dispar calle Heroísmo, que ama más cuanto que le recuerda a la lobreguez de Mabuse o el vampiro de Düsseldorf (p. 41), las horas perdidas entre futbolines y tragaperras (p. 43), el espacio saturado de una habitación -su estudio- donde un retrato no puede siquiera comenzarse (p. 119), etcétera.
Igual que Benjamin era capaz de fotografiar la polaridad entre los juguetes de lujo y los de los pobres, Ordovás, con una prosa cuyo efecto sorpresivo no parece tener fin, dibuja, plasma o impresiona, si se quiere, la antropología (herida a veces, hiriente otras tantas, pero siempre excepcional como gabinete de curiosidades) y termina por ofrecernos un auténtico fenómeno originario, perentorio para el conocimiento de una ciudad y sus abismos. Doble régimen y doble ritmo: todo se juega entre aquello -muchas veces- inanimado de lo descrito y la animación de su puesta en escena. Su libro se devora con ardiente rapidez y uno, sin embargo, ha de volver atrás, constantemente. Quizá porque, como él mismo ha dicho, «la ciudad cambia de maquillaje, de atrezo y de música, se transfigura continuamente, pero hay algo en ella que parece inmutable» (p. 37). La regla estructural de lo muerto y lo vivo en la ontología de la ciudad.
Pero hay más: todo en este libro se juega también entre un tiempo de la cosa desmontada y un tiempo del conocimiento a través del montaje. Inflexión vertiginosa: es el choque, la necesidad de una puesta en práctica o de una mirada que pasa por la apertura y, por tanto, por la destrucción. Melancolía, embriaguez e inspiración en imágenes. Tal vez haya sido siempre así en la obra de Ordovás, sin ir más lejos en su Paraíso Alto, no un pueblo fantasma ni una aldea maldita, sino solo desesperado[6]. Hay que tomar lecciones de abismo hasta la desesperación. Nos divierte el por momentos proustiano, y cioraniano casi siempre, Ordovás[7], al escribir sobre placeres vertiginosos y situaciones desmontadas.
También nos enorgullece, con su virtuosismo para la chanza, los cálculos de segundas intenciones o la complejidad de los montajes producidos. Ahora bien, todo esto acaba articulándose a menudo en el lenguaje: el conocimiento a través del montaje siempre apela a una legibilidad del tiempo, y solo el lenguaje, vuelve a insistir Benjamin, es el lugar donde es posible acercarse a las imágenes. Entonces, qué significa esto, salvo que el lenguaje debe asumir la estructura enigmática, la estructura caleidoscópica de las imágenes y del tiempo. Un caleidoscopio en el que «encontrar palabras para lo que tienes ante los ojos puede ser muy difícil. Si al fin llegan, golpean con pequeños martillos lo real»[8]. Claro que esta multiplicidad de historias posibles, que Ordovás relata, como en incesante regato, es lo real. Pero, además, un rompecabezas que uno debe armar si lo que pretende es reconstituir, como en el juego de paciencia que lleva el nombre de rompecabezas chino, un dibujo único a partir de elementos erráticos. Benjamin veía en dicho rompecabezas, muy de moda en el siglo XIX, la prefiguración de ese famoso principio constructivo común a la forma moderna de escribir y componer.
«No soy yo el que escribe la vida. Es la vida la que me escribe»[9], nos dijo, hace tres lustros, en otro libro poderoso como En medio de todo. La vida (le) escribe en un lenguaje que, como el trapero de Benjamin, recoge jirones al amanecer, «acordes de una sinfonía inagotable» (p. 112). Entonces, me pregunto, ¿cómo logra el lenguaje -ese lenguaje tan Ordovás– la conjunción de los fragmentos erráticos y el principio constructivo? Me permito una respuesta: dándose un ritmo, entregándose al t(i)empo. Solo una musicalidad que enlace temas con contratemas, medidas con desmesuras, tempo con polirritmia o timbres con texturas permite implicar (¿imbricar?) en el saber del historiador los anacronismos de su objeto. Algo que supone un riesgo.
Poco más que esto, de todas formas, es lo que quisiera desvelar al futuro lector. En realidad, no he creo haber desvelado, por fortuna, casi nada. Ya que los libros de Ordovás no pueden resumirse, como tampoco nadie lo haría con la propuesta de un niño al que vemos jugar con las palabras como con las piezas de un rompecabezas chino, propongo que se asome cada uno a este abismo de imágenes, «porque la escritura coincide estrictamente con el escritor en que es un escondrijo incomparable de centenas de imágenes. […] En él habitan imágenes, conocimientos y palabras que sin él no sabemos ni el si ni el cómo podrían afirmarse en nuestros días. Lo inolvidable de esa hora sobre la cual he intentado hablar»[10].
Mi propuesta es que el lector, como digo, se asome a estas Lecciones de abismo, con seguridad uno de los mejores libros del zaragozano. En toda su esencia de tiempos que se dilatan, barreras que se derrumban en su interior; en su conversación que atraviesa trotando los ripios de los instantes como en un sueño. A veces intenta detenerse y no puede. Es un caleidoscopio que nos ofrece, a cada tanto, mudables figuras de la verdad, entrecortadas, fulgurantes, renovadas una y otra vez, como un juego psíquico. Y todo ello hasta llegar a puerto, a la constitución de un saber, incluso de una sabiduría, donde los motivos se articulan entre sí. Es natural, por ello, que, tras releer a Benjamin, yo mismo prefiera decir que la literatura de Julio José Ordovás se precipita como un remolino, porque así es como el propio Benjamin describe el tiempo del origen[11]. Remolino, Strudel en alemán, designa también la rapidez, lo impetuoso y, por supuesto, el célebre pastel. Tal es la función heurística del placer, del juego con un lenguaje como éste, «enamorado de las luces y los ruidos de la ciudad» (p. 50). Del mismo modo, escribe Benjamin, que la afición por las imágenes se alimenta posiblemente de una turbia oposición frente al saber. Y nada es más necesario, para el saber, que aceptar este desafío.
Guardemos silencio ya. Te escuchamos, Ordovás.
[1] ORDOVÁS, Julio José. 2025. Lecciones de abismo. Zaragoza: Xordica (en adelante, las citas de este libro irán contenidas entre paréntesis)
[2] ORDOVÁS, Julio José. 2022. El peatón sentimental. Zaragoza: Xordica, p. 39
[3] ORDOVÁS, Julio José. 2011. Una pequeña historia de amor. Sevilla: La Isla de Siltolá, p. 13
[4] BENJAMIN, Walter. 1997. Sur l’art et la photographie. Paris: Carré, p. 71
[5] BENJAMIN, Walter. 2012. El París de Baudelaire. Buenos Aires: Eterna Cadencia, p. 275
[6] ORDOVÁS, Julio José. 2017. Paraíso Alto. Barcelona: Anagrama, p. 72
[7] Otro juego podría ser el de hallar ecos o diálogos con la prosa de los geniales Sánchez-Ostiz y Ortiz Albero.
[8] BENJAMIN, Walter. 2010. «Imágenes que piensan», en Obras IV, vol. 1. Madrid: Abada, p. 312
[9] ORDOVÁS, Julio José. 2010. En medio de todo. Zaragoza: Eclipsados, p. 47
[10] BENJAMIN, Imágenes…, Op. Cit., p. 316
[11] BENJAMIN, Walter. 1990. El origen del drama barroco alemán. Madrid: Taurus, p. 28