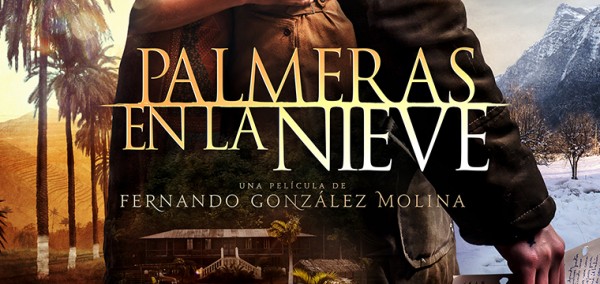
Por Don Quiterio
Apenas me interesó –literariamente- la novela de Luz Gabás (Monzón, 1968) ‘Palmeras en la nieve’, publicada en 2012. Cuando supe que iba a ser adaptada al cine por Fernando González Molina, curtido en batallas televisivas como ‘El barco’ o ‘Bienvenidos al Lolita’, me puse a temblar.
Y, en efecto, el resultado es muy mediocre. Se veía venir, porque el director navarro no da para más. González Molina, por hacer memoria, decidió –erróneamente- que la filmografía española necesitaba la típica comedia escatológica de adolescentes, al estilo de la estadounidense ‘American Pie’, y tiró de estrellas de la pequeña pantalla para atraer al público a las salas para la ridícula, estúpida y sin gracia ‘Fuga de cerebros’ (2008), que aun así tuvo segunda parte. Luego vinieron dos adaptaciones de sendas novelas del temible Federico Moccia, ‘Tres metros sobre el cielo’ (2010) y ‘Tengo ganas de ti’ (2012), empalagosos y rimbombantes romances adolescentes adornados con diálogos que te dejan patidifuso.
Ahora, con ‘Palmeras en la nieve’, González Molina hace gala, otra vez, de su impericia narrativa para un producto pueril, repleto de clichés melodramáticos, intérpretes mediáticos de la televisión (Mario Casas, Adriana Ugarte, Laia Costa, Macarena García) o simplemente veteranos, para reforzar (Emilio Gutiérrez Caba, Celso Bugallo, Petra Martínez). Si Ang Lee demostró en ‘Sentido y sensibilidad’ (1995) que, cuando hay talento, todavía se pueden rodar melodramas a la antigua usanza sin caer en el ridículo, al adaptar, con insólito lirismo, la primera novela de la británica Jane Austen y lograr que el relato rezumara modernidad al ahondar en las pasiones de unos personajes vivos y ciertos, Fernando González Molina, por el contrario, fracasa en su intento de dar trascendencia a un drama colonial con su torpe composición de la historia en dos tiempos, ese doble viaje en el presente y en el pasado. Casi toda la historia, de este modo, se convierte en un flashback. Una historia romántica de un erotismo barato que comienza en el ficticio pueblo nevado de Pasolobino, en el Pirineo oscense. Y en varias de estas escenas, por cierto, los actores se expresan en la lengua materna de esa zona altoaragonesa.
Estamos en 1953. Dos hermanos viajan desde los Pirineos aragoneses hasta la colonia española de Fernando Póo (actualmente Bioko), isla de Guinea ecuatorial, para trabajar en una plantación de cacao. En la colonia descubrirán la ligereza de la vida social en comparación con una España encorsetada y gris, vivirán los contrastes entre colonos y nativos y conocerán el significado de la amistad, la pasión, el amor y el odio. Uno de ellos, Kilian, se enamora de una lugareña, Bisila, un amor prohibido en aquellos tiempos en los que algunas líneas no se podían traspasar. Medio siglo después, Clarence descubre, de forma accidental, una carta olvidada durante años que la empuja a viajar desde la tranquila vida en las montañas oscenses a Bioko. Su objetivo es visitar la tierra en que su padre Jacobo y su tío Kilian pasaron la mayor parte de su juventud, e intentar resolver, así, los enigmas familiares. Y desvelar, por supuesto, los secretos de lo ocurrido.
En las entrañas de un territorio tan exuberante y seductor como peligroso, Clarence desentierra el secreto de una historia de amor imposible enmarcada en unas turbulentas circunstancias históricas cuyas consecuencias alcanzarán el presente. Y si, en conjunto, este relato-río dividido en dos parece más bien una sucesión de estampas idealizadas sin demasiada ligazón, la historia que transcurre en el presente es de traca, más allá de la confusión en la trama o de quedar decididamente cojo el protagonismo femenino. Si la mirada del taiwanés arrojaba luz sobre los eternos temas del amor, el arribismo y los conflictos de clase, el cineasta navarro destroza estos ideales por un guion de Sergio García Sánchez mal estructurado y unos diálogos impostados.
Está claro que González Molina no es Lee, ni tan siquiera el Pollack de ‘Memorias de África’. Tampoco Gabás es Auten, ni, maldita sea, Isak Dinesen (el seudónimo, ya saben, de la escritora danesa Karen Blixen). La traslación en imágenes del bestseller homónimo de la escritora montisonense es una superproducción española tan ambiciosa como fallida, tan pomposa como hueca, un culebrón de época lastrado por el tedio y el maniqueísmo, el azúcar y la blandenguería. La aquilatada fotografía de Xavi Giménez, eso sí, potencia la visualidad de una película eficazmente ambientada, desde el vestuario a la atmósfera en sí. En algo, demonios, tenía que notarse el holgado presupuesto, un impecable trabajo de producción a modo de envoltorio que oculta en su interior un artefacto vacío, sensiblero, decididamente inestable. Al menos, el ritmo logra mantenerse estable. Y la banda sonora de Lucas Vidal hará las delicias de los espectadores.
Una carta, decía, es el detonante argumental de una película que, lamentablemente, no ahonda en los maltratos sufridos por los negros de la colonia, las vejaciones de la autoridad. En aquellos tiempos, los negros eran carne de segunda. O de tercera, porque los abusos se sucedían en la zona por culpa de algunos españoles desalmados que se comportaban igual que amos rabiosos. El protagonista intenta conservar la cordura a medida que va comprendiendo la auténtica situación y las normas salvajes que imperan allí y que acaban salpicándolo brutalmente: la muerte de un padre tanto tiempo ausente, la descomposición moral sufrida al no saber querer a una mujer como debiera, el trabajo honesto de unos pocos, la indecencia de muchos…
‘Palmeras en la nieve’, sin embargo, no escarba en las miserias políticas y sociales, como tampoco tiene una intención de denuncia o protesta. Es solo una historia de aprendizaje y el viaje a la madurez de un joven que llega a Guinea sin saber nada de la vida y allí se convertirá en un hombre. Puede que todo lo que le rodee sea decadente, pero él representa la inocencia y la pureza. Es una historia, en fin, que tiene luces y sombras, porque no todo lo que España hizo allí estuvo bien. Pero a los autores no les interesa merodear por territorios acaso incómodos y se dejan llevar por la superficialidad más decepcionante.
El personaje retrospectivo que interpreta Mario Casas (fuera de registro, ay, aparte de enseñar los pectorales una vez sí y otra también) lo comparte con una nativa guineana protagonizada por Berta Vázquez, símbolo de la difícil vida de las mujeres africanas, aunque casi tres (largas) horas de duración dan para mucho, sin que todo deje de girar alrededor de una historia de pasiones prohibidas. Y ahí acaba el retrato de la época colonialista en pleno franquismo. Y que nadie espere críticas o análisis de cómo se hicieron las cosas en la antigua isla de Fernando Póo, rebautizada, decía, como Bioko tras la independencia de Guinea ecuatorial
Por mi parte, y termino, les recomiendo a mis posibles lectores la lectura del puertorriquense Luis Palés Matos (1898-1959), quien empieza a escribir poemas de un ritmo nuevo y una palabra vudú, en la que la cultura hispana se alía con la cultura africana, de donde surge el libro más famoso de un poeta muy pleno, pero no de obra numerosa. Hablo de ‘Tuntún da pasa y grifería’, de 1937: “El gran Cocoroco dice: tu-cu-tú. / La gran Cocoroca dice: to-co-tó. / Es el sol de hierro que arde en Tumbuctú. / Es la danza negra de Fernando Póo”.
‘Palmeras en la nieve’ está nominada a cinco goyas en los campos del vestuario, el maquillaje y la escenografía. ¡Suerte!









