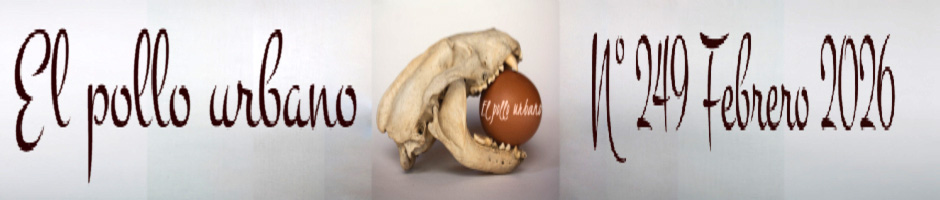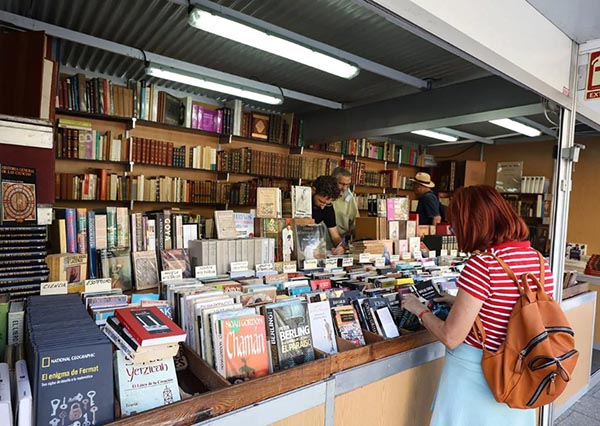
Por Carlos Calvo
Del gran evento libresco del Parque Grande zaragozano no daré puntual fe, pero me acerqué todos los días.
Quise ir, uno de los días, con el charcutero de mi barrio, pero a este no le interesan los libros: “Una vez leí uno y no es para tanto”. Todos los días, digo, he recorrido las numerosas casetas, arriba y abajo, hablando con unos y con otros, hasta el momento de la clausura. Las casetas parecían confesionarios modernos en los que el sacerdocio de las letras se encontraba con su devota parroquia. Los primeros días, temperaturas sofocantes. Acaso la calima bochornosa que se apoderó de Zaragoza hizo recordar más bien a alguna edición pasada de la Feria de Abril sevillana en las que el calor apretaba como una presión alta de un equipo de Luis Enrique. No era de extrañar que algún visitante entrara al Parque Grande más en busca de una refrescante jarra de rebujito que de la firma de su autor de cabecera. Las muñecas de algunos escritores y de numerosos youtubers trabajaron más que las de Carlos Alcaraz o las pajeras de la periferia. Tanta tinta corrió sobre los mostradores de las casetas que los calamares, sin su tinta, mostraban un aspecto anémico.
Cuando era niño, hace ya mucho tiempo, alguien me regaló un extraño libro sobre cómo hacer frente a una tormenta eléctrica, al mar cuando estás metido dentro rodeado de tiburones y cosas así. Y desde entonces aún recuerdo de memoria las respuestas que ofrecía aquella rocambolesca obrita. Un ejemplar que perdí y he buscado con ahínco toda mi vida en diferentes ferias librescas, pero no hay manera. Tipos rocambolescos, empero, sí que me encuentro en el Parque Grande zaragozano. Uno que lleva sombrero de fieltro granate y ‘foulard’ echado al cuello con alegría de vueltas pide a un librero algo sobre narrativas indígenas del sur de Chile y empieza a marear el gachó con historias y personajes al respecto. Harto, el librero le suelta un “no me cuentes tu vida” y le ofrece el último libro de Carlos Clavería para que espabile.
Un hombre con la cabeza gacha, el pelo largo y lacio que tapa su rostro, del que asoma, a través de sus mechones empapados por el sudor, una enorme nariz moqueante, abre las cortinas de su pelo sudoroso y con determinación se abalanza a los puestos donde venden literatura aragonesa y se hace con Julio José Ordovás (‘Lecciones de abismo’), Cristina Grande (‘Diario del asombro’), Miguel Mena (‘Moncayo estrés’), Octavio Gómez Milián (‘Interino’) y José María Conget’ (‘Egocentrismos’). A su lado, un tipo alto, fibroso, que parece adusto, con ojos inquisitivos, detrás de sus gafas de grueso carey, compra uno titulado ‘Cuatro autores y un maula’. Y otro que irrumpe con varios dedos de cada mano anillados, platas y piedras de engarce, se hace con una reedición de la lista de la compra de Azorín.
Una mujer que aloja en la voz cierta penumbra que no esquiva la alegría le pide al librero ‘La Toflana’, de Vanessa Montford, el relato real y novelado de la que para algunos es la primera asesina de la historia en el siglo diecisiete y para otros una justiciera, conocida como la Virgen Negra, y que Paula Ortiz está pensando en comprar los derechos. Un tipo con algo de filamento incansable, como de flaco que no encuentra el momento de sentarse a comer, compra una reedición de ‘Antropología de la esperanza’, del médico y filósofo turolense Pedro Laín Entralgo, ese falangista que evolucionó y rompió con el pasado en un descargo (tardío) de conciencia, con la idea de proponer a la humanidad, frente al “ser-para-la muerte” de Heidegeer, el “ser-para-la vida” sustentado en la confianza.
Un tipo que parece adornarse de excentricidad, acaso para estar a la altura de sí mismo, compra un libro sobre el cine español del destape, aquella época del posfranquismo en que la cartelera estaba nutrida por títulos quevedescos como ‘El fontanero, su mujer y otras cosas de meter’ o los de Mariano Ozores, ese Ingmar Bergman calvinista que desveló el alma ibérica con el séptimo sello de nuestros calzoncillos católicos. Un cine en el que no había tela que cortar, pero el sujetador siempre fue un quiero y no puedo, y a ese tiempo hemos regresado, porque lo que fue un día una comedia de Fernando Esteso y Andrés Pajares filtrada por Santiago Segura (los puticlubs y el rastro de la cocaína) empieza a convertirse en porno sorft y cutre, de hacerlo con los calcetines ejecutivos puestos, que hay que tener ganas.
Porque la política nacional de hoy está degenerando en una verdadera astracanada. La improvisación resuena, en efecto, como aquellas bufonadas golfillas de Esteso y Pajares hace cuatro décadas, todo un festín para el sociólogo que quiera revisitar aquella convulsa España transitoria que estrenaba democracia y una juerga para el espectador de entonces, deseoso de burlarse de gobiernos, partidos y políticos, haciendo mofa y befa de los múltiples escándalos de antaño, que poco difieren de los de hogaño. Y la realidad, en inaceptable competencia, ha desactivado toda sátira y la parodia se ve incapacitada para ejercer sus funciones. Y así volvemos a Ozores, ese lugar del que España quiere escapar y no puede, porque siempre hay alguien que nos empuja sin cesar hacia el pasado, como escribió Scott Fitzgerald, al que siempre le ocurrían cosas, tan vulnerable él, tan inmenso escritor del derrumbe, el fracaso y el efecto que provoca el alcohol. O el universo de Brian Friel, cuyo aroma etílico sabe a esos hogares rodeados por muros de piedra y huele a acantilados y tabernas.
Con tabernas o sin ellas, el cine también se lee. Que se lo digan al profesor Antonio Viñuales, autor del libro ‘Novela y cine’, donde habla de los géneros fílmicos como herencia de la narrativa. Así tenemos la película romántica, el thriller, la comedia, el cine negro, de terror… Son los géneros ‘best seller’, sí, los géneros de las novelas que podríamos llamar “para el consumo”. Pero hay otro tipo de novelas que no están concebidas para el consumo. Viñuales pone como ejemplo a Pedro Almodóvar, cuyas películas pertenecerían al género “biográfico familiar”. A mí, por el contrario, el manchego se me aparece como la vieja del visillo relatando sus batallitas de cuando resultaba sensato (que es la época loca). Un Almodóvar que pensó en rodar un ‘Blade runner’ con sus chicas haciendo de electrodomésticos, en una suerte de tesis superficial y petarda.
El artesano Ozores y el artista Almodóvar, sin embargo, tienen más coincidencias de las que parece. Ozores representaba un modelo cinematográfico netamente industrial, donde toda creatividad estaba puesta al servicio de subproductos de tan rápida elaboración como basto y chabacano contenido, destinados a un público masivo, característico de la coyuntura del tardofranquismo y la transición. Un público hambriento de carne y erotismo, cachondeo y escapismo, al que el director supo dar lo que quería. Ozores combinaba una posición moral tradicional y continuista con un aperturismo no menos descarado, con sus exhibiciones controladas de carne femenina, sus groseras parodias de géneros degenerados y sus referencias directas a escenarios contemporáneos, políticos y sociales, con fecha de caducidad.
El éxito progresivo de Almodóvar supone la rápida desaparición de Ozores. Y el descaro punk, libertino y liberal de la comedia almodovariana parece pertenecer a una realidad totalmente nueva. Mientras Ozores era vilipendiado y olvidado, Almodóvar conocía el éxito masivo con comedias que se nutrían de un mismo pozo común de humor esperpéntico, sicalipsis y costumbrismo ibérico: vodeviles supuestamente refinados pero groseros al fin y al cabo. Hasta que se pasa al culebrón sentimental con pretensiones, para terminar de arreglarlo. Que lean estos libros los lectores y saquen sus propias conclusiones. Que yo sigo andando esta borrachera de libros como cualquier peatón sentimental ordovasiano.
Un tipo que habla de sus aventuras, con la sencillez del que se busca la vida, habla con el escritor y editor Fernando Jimémez Ocaña, y este le recomienda ‘Nadie puede cambiar el pasado’, de Luis Expósito’, autor que reflexiona sobre el destino, la lucha de clases y la fragilidad del alma humana, en una novela inspirada en hechos reales que sigue los pasos de un jornalero extremeño convertido en sindicalista y espía durante la guerra civil, para una vida sacudida por la violencia y la esperanza. Y por ahí veo, el día de la clausura, al maestro José-Carlos Mainer, que recibe un galardón a su trayectoria filológica. Pero quien firma sin parar es Javier Sierra. El plan maestro de este turolense es enseñarnos a ver malformaciones maxilofaciales en las caras de las pinturas negras de Goya. Al dedicar los últimos ejemplares de su nueva criatura, la muñeca de Sierra se resiente y acusa el cansancio con el cuidado de no dejárselo ver nunca a los lectores. En el camino han caído diez de los rotuladores que usa para las dedicatorias. Y da por finalizada su estancia. Bajo el brazo, con el tiempo entre costuras, lleva un libro titulado ‘Por si un día volvemos’. Le pregunto que quién es el autor. “María Dueñas”, responde.
Y me voy ya de esta feria libresca del Parque Grande, pero me veo envuelto en una pelea karateca de la que no sé hacer frente. Espero que también sepa Mainer algo de artes marciales y me eche una mano, que pinta de oso tiene. ¿Dónde demonios está esa obrita que tanto me funcionaba en la vida real?