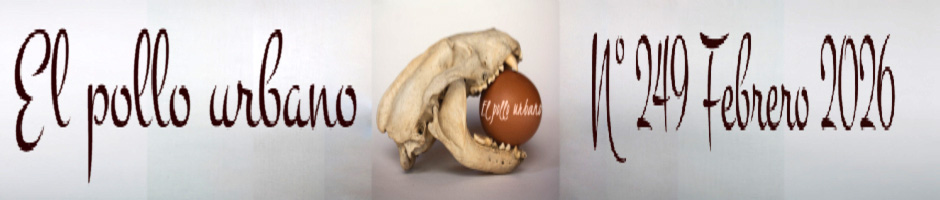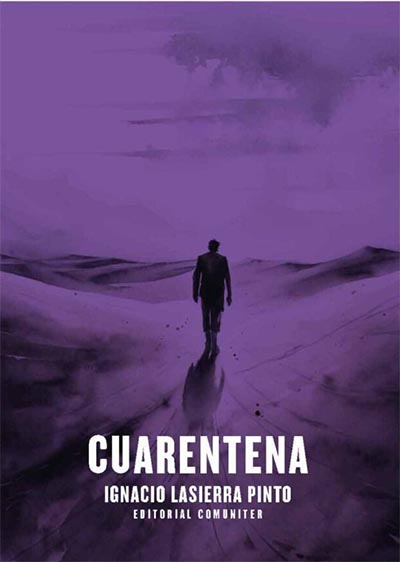
Por Jesús Soria Caro
En este poemario se habla del aislamiento, de una prevención similar a la que cualquier cuarentena remite. En este caso el yo lírico se aísla porque tal vez esté enfermo de tiempo interior, de dolor ante lo vivido, de cansancio ante las decepciones del amor.
Se habla mucho de la persona amada, del hueco que ha dejado, de los vacíos que se intentan llenar con la búsqueda de un sentido vital que no aparece.
El texto que reitera de forma paralelística “quien llora por amor”, tiene un sabor de abismo que se condimenta de la mejor lírica surrealista, diluida, eso sí, en partes del poema que no pierden su raigambre lógica. Dicho rasgo lo emparenta con la mejor poesía de la Generación del 27. Se intuye el mensaje, aunque las imágenes contengan la fuerza del dolor que necesita de un lenguaje que vaya más allá de lo convencional, gastado y que no expresa nada, busca una forma de expresión poética que quiebre la lógica habitual del lenguaje para abrirse a las simas irracionales del dolor, a las aguas profundas de una biografía espiritual atormentada, al modo del mejor Luis Cernuda en su “Donde habite el olvido”:
Quien llora por amor, alma descarriada,
no es sino un mar de luciérnagas triste,
tronco inerte de luces apagadas.
Quien llora por amor, espuma súbita,
no es sino un viento aferrado a los hombros,
tan solo una sombra de antaño en la cara.
Quien llora por amor, fortuna elegida,
no es sino un llanto de oscuros deseos
nubes descalzas gimiendo en la almohada. […]
Amor, quien te llora, marchita escayola,
no es sino el cuerpo desnudo sin alma
de un hombre triste buscando esperanza. […]
Amor, quien te llora, ni ríe, ni come,
esperando a tus ángeles, ignorantes
esbirros fatales que brillan sin alma… (Lasierra, 2023: 17).
“Aquel hombre” es el retrato del hombre moderno: hedonismo, placer, sexo, bienestar material, pero vacío interior. Ese es el desierto espiritual que plantea al libro, la necesidad de cruzarlo, de desnudarse de todas estas abundancias, necesidades, y quedarse solo con el interior, en el desierto del yo reencontrarnos, ya sin nada, con lo que verdaderamente somos; con la luz perdida de nuestra esencia. No necesitar nada trashaber recorrido por las arenas y dunas del vacío de las apariencias el camino de regreso a nosotros mismos:
Aquel hombre que ansía
todos los síes y se retruena
entre sus pesadillas febriles,
aquel hombre que bebe, mata y luego se suicida,
escupiendo a la vida con desprecio,
retorciéndose para sus adentros,
titubeando entre murmullos y encíclicas
espirales de silencio.
Aquel hombre, vigía de un futuro
nada llevadero, celador de enfermos
ya vejados, agua de abrevaderos muertos,
sexo de las ninfómanas vírgenes,
cuenta pendiente que no ha de pagarse
.su propio entierro. […].
aquel hombre, falazmente expulsado del Edén,
condenado a vagar sin rumbo por la espesa niebla
de un infinito propagado sin remedio… (Lasierra, 2023: 18).
Hay referencias continuas al cine, al teatro, porque la vida es una ficción, como decía Calderón de la Barca en la vida es sueño o Jaime Gil de Biedma en “¡Que la vida iba en serio!”. Así, el lenguaje de la ficción del cine sirve como metáfora de las falsas representaciones de la vida, tras la actuación queda la verdad desnuda del actor que ha fingido ser quien no es, es el dolor de quien ha creado su mejor escena externa, pero fuera del papel del yo social queda la persona que representa ser quien no es:
Nuestro final
me recuerda tanto
al de Luces de la ciudad.
Solo veo
una diferencia clara
entre ambos.
Aunque yo he asumido el papel
de vagabundo enamorado,
vamos a necesitar algo más
que un milagro
para dejar
de estar ciegos. (Lasierra, 2023: 20).
El tú de la amada aparece en forma de pronombre, se ansía su esencia, al igual que así acontecía en el poema “Para vivir no quiero” de Pedro Salinas, la metáfora de “plural conjugado” tiene algo de metalenguaje que es metavida, el poeta se define usando el propio lenguaje como referencia simbólica de su propio proceso vital, de su sentir amoroso:
Cuando llegue el momento
de ser más nosotros
que cualquier plural conjugado,
nos miraremos sin saber qué decir. (Lasierra, 2023: 35).
El amor es como el parpadeo de los sueños del cine, como los fotogramas, ilusiones que se proyectan a tal velocidad que parecen una realidad consistente, así es como, desde el lenguaje y el amor al cine, de nuevo, se recurre a la metáfora de la ficción, en este caso cinematográfica, no teatral, para representar la vida como un sueño, una ilusión:
Me enamoré
en la última fila del viejo teatro de sombras
donde, clandestino, soñaba con atravesar la pantalla.
Allí, fugaz, absorto de la vida insulsa que me rodeaba,
me dejé ir como se dejan marchar los lechos
de sus muertos,
para no regresar jamás a sus lápidas.
Crecí bajo el aroma del carboncillo
de neón que parpadeaba
veinticuatro fotogramas en tus pupilas despistadas.
crecí solo en cuerpo, que no en alma.
Y, así, me perdí en aquel amor visceral,
ondeado por la fragancia veraniega,
de tantas tardes mecidas
entre el querer de tus caricias y la soledad de mi butaca.
Descubrí el tacto de lo intocable en los ojos de Lauren Bacall,
con las caderas de Ava Gardner, la pasión de mis entrañas.
Fui amante y consejero en la taquilla de tu entrada.
Me mecí entre espejos reflejados en tus ojos,
ajenos al fulgor de mis inútiles andanzas. (Lasierra, 2023: 36).
El deseo, uno de los topoi cernudianos, aparece en un poema que tematiza dicho asunto, lo hace con un lenguaje que también tiene elementos siempre presentes en la poesía becqueriana (también referente del anteriormente mencionado autor de la Generación del 27), las fuerzas de la naturaleza como representación simbólica de las pasiones humanas:
Quien no desea volver muy lejos,
morir en paz con los que uno ama;
ser solo una gota entre la lluvia, […]
Quien no desea ya vive muerto,
aunque su vida transcurra en calma.
El deseo es ser y se humano es
el huracán que mueve el alma (Lasierra, 2023: 40).
De esta “Cuarentena” el poeta sale reforzado de sí mismo, solo al haber padecido la enfermedad recuperamos la grandeza de la sensación de lo que es estar bien, algo así sucede con el alma, si enferma, al volver a un estado de recuperación puede valorar aquello que implica haber vencido el dolor. Este poemario nos sumerge en ese viaje de nintrospección y renacimiento, gracias, Ignacio por llevarnos contigo en este viaje al interior.
BIBLIOGRAFÍA:
Lasierra Pinto, Ignacio (2023): Cuarentena, Comuniter, Zaragoza