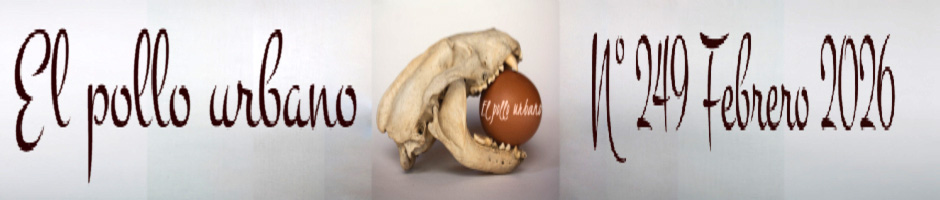Por Jesús Soria Caro
Antonio Machado fue un creador polifacético con una apasionante vida: poeta, autor de teatro, bohemio en París, un filósofo que estudió en la Sorbona, asistiendo a las clases de Bergson, un activista social que se posicionó junto a los desfavorecidos.
Se cumplen 150 años de su nacimiento. Vamos a realizar un breve recorrido por algunos aspectos de su biografía y a abordar los temas poéticos y filosóficos que fueron tratados en su producción literaria.
- Vida del poeta: algunos elementos relevantes.
En sus comienzos como escritor tuvo una faceta como periodista satírico, Polilla y cabellera eran pseudónimos que usaban él y su hermano Manuel Machado, cuando escribían sobre toros, teatro sobre la bohemia y el costumbrismo madrileño en el semanario La caricatura. En 1899 viaja por primera vez Llega a París, conoce a Oscar Wilde, Jean Moreau. Allí se encuentra con Rubén Darío, que elogiará su obra. En 1903 Publica Soledades, obra influenciada por Darío y Bécquer, son versos teñidos misterio, así definía al que en aquella época consideró un maestro:
maestro incomparable de la forma y la sensación que más tarde reveló la hondura de su alma en Cantos de vida y esperanza. Pero yo pretendí seguir camino bien distinto, pensaba yo que el elemento poético no era la palabra por su valor fónico, ni el color ni la línea ni el complejo de sensaciones, sino un hondo palpitación del espíritu, lo que pone el alma si es que algo pone, lo que dice si es algo lo que dice con voz propia.
Con 30 años, tras publicar soledades, Giner de los Ríos, su maestro de la Escuela Libre de Enseñanza, le aconseja sacar oposiciones, logra la plaza de profesor, elije la vacante en Soria. En la ciudad del Duero se enamora de esa tierra que guarda el silencio de la historia, cuya grandeza es soledad, a ese paisaje misterioso lo vuelve símbolo del pasado de España, proyectando sobre este su interior lleno de angustia y soledad. Tres años después se enamora de Leonor Izquierdo, la hija de los dueños de la pensión donde se aloja. En su viaje de novios a Barcelona, una huelga le hace parar en Zaragoza, está aconteciendo la Semana Trágica de Barcelona, el separatismo catalán, las luchas obreras, en las que reclamaban los trabajadores su dignidad frente a un empresariado cruel. Todo esto favorecerá el anarquismo, la Guerra de Cuba y la de Marruecos. Trabaja sin descanso en Campos de Castilla, en esta obra el paisaje pasará a ser símbolo de España, de nuestra historia. Hace un viaje a la Laguna Negra donde escuchará la leyenda de un asesinato familiar que convertirá en un símbolo del cainismo español, del odio entre las dos Españas enfrentadas. A pie caballo, divisa la cima del Urbión, divisa la Laguna, escenario de su poema “La tierra de Alvargonzález”.
Su posición ideológica contra la opresión del trabajador siempre estuvo clara, en el mes de Octubre de 1910, en su discurso de apertura del curso, defiende a los trabajadores, critica el analfabetismo, la escasa ansía renovación social, la carencia del saber. En Enero de 1911 acude a París, es la tercera vez, allí conocerá, coincidirá como compañero de clase de la Sorbona con T. S Eliot (el brillante Premio Nobel y autor de La Tierra Baldía, tal vez el poemario más relevante del siglo XX). Es alumno de Henri Bergson el eminente filósofo. En las calles “París era una fiesta” como decía Hemingway, pero Leonor, enferma, comienza a vomitar sangre, es ingresada en hospital San lázaro. “A un olmo seco” es un poema que simboliza la esperanza de la recuperación de Leonor. Una noche de verano agosto 1912 muere con 18 años, sale Campos de castilla. Este le salvó del suicidio, como escribió a Juan Ramón Jiménez. Tras su reconocimiento como poeta, encuentra un sentido a su vida que queda consagrada a la poesía, al pensamiento, a luchar por un cambio social.
Se traslada ese mismo año a Baeza para trabajar en un nuevo destino, tratando de olvidar el dolor de la muerte de su mujer, en otra carta a Unamuno describe el lugar como representación de la decadencia social y moral de España: “Solo hay un instituto, A penas saber leer el 30 por ciento de la gente, es la comarca más rica, pero está poblada de mendigos y señoritos, muchos de ellos arruinados en la ruleta”. Cursó filosofía entre 1915-17 y posteriormente haría un doctorado en dicha especialidad, siendo rector Ortega y Gasset. Vivió en Segovia entre 1919-1932, tras lograr el traslado como profesor, tras varios años intentando acercarse a Madrid. Conoce a Pilar de Valderrama, fue un amor secreto, utópico. Escribe Los complementarios, en esta parte de su obra inventa dos heterónimos Mairena, Abel Martín, sobre los que proyectan filosóficamente sus ideas sobre el mundo, el arte, sociedad. En 1927 es elegido miembro de la RAE ocupando la silla de Echegaray.
En 1939 Acepta la propuesta de Alberti y León Felipe, cansado viejo y enfermo, en plena Guerra Civil sale con su madre, su hermano José, su mujer y su amigo Corpus Barga. Su madre Doña Ana repetía la pregunta de “cuándo llegamos a Sevilla”, imaginando en su demencia que regresaban al “hogar”. Muere en Colliure, se encuentran junto a su cuerpo muerto, en su camisa, los últimos versos de un poema inacabado: “estos días azules y este sol de la infancia”. Estos suponen un viaje poético de su alma al ayer, al patio del limonero, a la infancia que siempre estuvo en las galerías de su alma.
II Poeta de los laberintos del Ser, los otros yoes, la filosofía en la poesía.
La lírica de Antonio Machado se centró en el misterio interior y atendió, como señaló Rafael Lapesa (1977: 238-39): “sobre todo a los recovecos de la propia alma.[…]Es cierto que ya en los primeros libros están presentes los problemas fundamentales de la existencia humana -muerte y supervivencia, el universo como quietud armónica o como fluir incesante, busca de Dios entre la niebla, vieja angustia que acompaña inseparablemente al hombre”. (Lapesa, 1977: 238-239).
Un símbolo de esa búsqueda de respuestas existenciales es, por contraposición a la sed, el agua, que representa cuanto puede saciar anhelos e inquietudes, cuanto puede calmar la angustia del vivir humano: “¿Eres la sed o el agua en mi camino?”. La filosofía de Bergson le llevó a la conciencia del tiempo, este es devenir, transcurrir, su finitud le conduce a la angustia, es ahí donde nace la necesidad de buscar un orden trascendental que sustente su obra. Se alterna en su obra la crítica a la religiosidad superficial, el anticlericalismo, con cierta sed de Dios, con la necesidad de que la eternidad sea la respuesta al final de la vida, la posibilidad de que tras la muerte el “ser” no desaparezca. Es un Dios al que busca entre la niebla de dicho tormento. Lo anhela con el corazón, aunque la cabeza lo niegue, rasgo este que lo emparentan con el pensamiento literario de Unamuno, con quien tuvo una amistad y que tuvo una influencia destacada en el poeta sevillano:
Daba el reloj las doce… y eran doce
golpes de azada en tierra…
– ¡Mi hora! …-grité. El silencio
me respondió:-No temas;
tú no verás caer la última gota
que en la clepsidra tiembla.
Dormirás muchas horas todavía
sobre la orilla vieja,
y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a otra ribera. (Soledades, galerías y otros poemas).
Hay una búsqueda continua de las realidades interiores, se viaja en sus versos al interior, al alma que en algún poema se llega a describir. Se nos adentra en los laberintos de su ser. El yo quiere conocer los secretos del pasado, las verdades ocultas, lo que queda escondido en las galerías, en esas zonas subterráneas que guardan el sentir, su dolor, los recuerdos y vivencias olvidadas. El poeta descifra el misterio, su tarea es casi mística, sagrada, esa verdad oculta solo está revelada a quien buscan en lo “Secreto”:
Leyendo un claro día
mis bien amados versos,
he visto en el profundo
espejo de mis sueños
que una verdad divina
temblando está de miedo,
y es una flor que quiere
echar su aroma al viento.
El alma del poeta
se orienta hacia el misterio.
Sólo el poeta puede
mirar lo que está lejos
dentro del alma, en turbio
y mago sol envuelto.
En esas galerías,
sin fondo, del recuerdo,
donde las pobres gentes
colgaron cual trofeo
el traje de una fiesta
apolillado y viejo,
allí el poeta sabe
el laborar eterno
mirar de las doradas
abejas de los sueños.
Poetas, con el alma
atenta al hondo cielo,
en la cruel batalla
o en el tranquilo huerto,
la nueva miel labramos
con los dolores viejos,
la veste blanca y pura
pacientemente hacemos,
y bajo el sol bruñimos
el fuerte arnés de hierro. (Primer poema de Galerías)
El recuerdo es uno de los temas de su creación. Recuerda en un sueño a su mujer Leonor, en otro texto recuerda cuando caminaba con su madre de la mano. La infancia amada, a la que siempre regresa y el recuerdo, el afán de regresar a lo que se vivió, siempre quedan en su alma, en sus galerías del interior en las que se quiere adentrar:
Galerías del alma… ¡El alma niña!
Su clara luz risueña;
y la pequeña historia,
y la alegría de la vida nueva…
¡Ah, volver a nacer, y andar camino,
ya recobrada la perdida senda!
Y volver a sentir en nuestra mano
aquel latido de la mano buena
de nuestra madre… Y caminar en sueños
por amor de la mano que nos lleva. (poema de Campos de Castilla).
El fantasma aparece en algunos versos, es el miedo, la angustia ante la muerte y ante la idea de que la vida no alcance el sentido vital que el poeta anhela. Como afirmó Sesé (2005) hay en algunos pasajes de su obra un canto de encantamiento de este fantasma personificado que representa ese miedo ante el vacío, por lo que se interpela a la soledad, al dolor interior:
¡Oh soledad, mi sola compañía,
oh musa del portento que el vocablo
diste a mi voz que nunca te pedía!
Responde a mi pregunta ¿Con quién hablo?
¿A quién dirige esta interrogación? ¿es a la sombra, al miedo, a lo más oscuro de sí mismo como decía Jung? Esa invisible compañera es un fantasma sin nombre que parece conocerle muy bien. Esta figura misteriosa tiene ciertas concomitancias con la musa-compañera que se citaba en Soledades, con sus máscaras y con el mismo misterio, que grita en los silencios de su intimidad:
Ausente de ruidosa mascarada,
divierto mi tristeza sin amigo,
contigo, dueña de la faz velada,
siempre velada al dialogar conmigo.
Hoy pienso: este que soy será quien sea;
no es ya mi grave enigma este semblante
que en el íntimo espejo se recrea
sino el misterio de tu voz amante.
Descúbreme tu rostro: que yo vea
fijos en mí tus ojos de diamante.
Ese doble de la conciencia que le persigue parece su yo del pasado, su voz de la infancia. Esa aparición acontece en las galerías de su recuerdo, en los pasadizos de los laberintos de su alma. Parece el espejismo del yo niño que fue en otro tiempo:
Hoy, con la primavera,
soñé que un fino cuerpo me seguía
cual dócil sombra.
Era mi cuerpo juvenil,
el que subía de tres en tres
los peldaños de la escalera.
Una metáfora recurrente en su obra es el mar, más que el cese del vivir, parece referirse Machado al misterio de la muerte y la supervivencia, asume ecos intertextuales de del río del tiempo que en La epopeya de Gilgamesh aparecía mediante la personificación del río de la muerte en la figura de Humbaba, es ese mismo carácter acuífero de lo temporal que Heráclito también en cierta manera evocó en el mundo clásico y que en la antigüedad Lao Tse intuyó, ya que asumía que había una fuerza que fluía desde el ayer al final para desembocar en lo eterno. Es ese Vita Flumen que Jorge Manrique hizo parte de la tradición literaria medieval, que también será poetizado por Machado, que nos propone que la vida es un río de tiempo que muere en el mar para ser parte de lo eterno…
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar,
que es el morir. ¡Gran cantar!
Entre los poetas míos
tiene Manrique un altar.
Dulce goce de vivir:
mala ciencia del pasar,
ciego huir a la mar.
Tras el pavor de morir
está el placer de llegar.
¡Gran placer!
Mas ¿y el horror de volver?
¡Gran pesar!
En el poema se alude al “placer de llegar” a través de la muerte que representa la idea de llegar a una nueva y vida mejor. El horror de volver alude a la nada, pero es el retorno a algo desconocido, a la duda de una introspectiva lucha entre la nada y la trascendencia que esto implica. El mar del recuerdo es cruzado por la goleta de la infancia, son las aguas que llevan a un tiempo sin el tiempo, a lo eterno, al regreso al origen, a Dios:
Hoy, como un día, en la ancha mar violeta
hunde el sueño su pétrea escalinata,
y hace camino la infantil goleta,
y le salta el delfín de bronce y plata.
La hazaña y la aventura
cercando un corazón entelerido.
Los paisajes de muchos de sus poemas son los de su alma: “crea el alma sus riberas”, ese viaje a las preguntas de su yo se hace desde la aridez del camino, la tierra de las dudas, las sombras del miedo. Se busca el mar, la luz, ambos son la representación de la necesidad de lo eterno:
Tuvo mi corazón, encrucijada
de cien caminos, todos pasajeros,
un gentío sin cita ni posada,
como en andén ruidoso de viajeros.
Hizo a los cuatro vientos su jornada
disperso el corazón por cien senderos
de llana tierra o piedra aborrascada,
y a la suerte, en el mar, de cien veleros.
El paisaje se torna lugar de encuentro con la amada que viajó a los confines fuera del tiempo, parece ser un puente entre la vida y quienes habitan al otro lado del silencio.
La literatura es el río de lo que empuja la corriente de la obra del poeta, viene desde la tradición y llega a la renovación de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de ver el mundo de acuerdo a la perspectiva de la realidad que hay en cada época, en uno de sus poemas se recuerda la “Oda a Salinas” de Fray Luis de León
Tal vez la mano, en sueños,
del sembrador de estrellas,
hizo sonar la música olvidada
como una nota de la lira inmensa,
y la ola humilde a nuestros labios vino
de unas pocas palabras verdaderas.
Hay en su escritura una indagación sobre quién es el yo. Está presente el malestar ante el desconocimiento de la identidad ontológica del ser. Se pretende saber lo que somos tras desnudarnos de lo social, tras dejar de ser la persona o personaje externo, se ansía vislumbrar la verdadera esencia del yo interior, así llegará a escribir:
¿Quién soy? ¿Quién es ese
otro dentro de mí, que me habla y huye?
¿Cuál es mi imagen en estos
turbadores reflejos rotos hasta el infinito”.
En algunos pasajes parece ver a su alma, lo que es la esencia de su “Ser”, fuera de toda la materia, de todo lo que hace que la persona forme parte de la apariencia de lo externo:
Yo he visto mi alma en sueños…
En el etéreo espacio
donde los mundos giran,
un astro loco, un raudo
cometa con los rojos
cabellos incendiados…
Yo he visto mi alma en sueños
cual río plateado,
de rizas ondas lentas
que fluyen dormitando…
Acaso mi alma tenga
risueña luz de campo,
y sus aromas lleguen
de allá, del fondo claro…
Yo he visto mi alma en sueños…
Era un desierto llano
y un árbol seco y roto
hacia el camino blanco (Poema de Galerías).
En ese laberinto infinito que es el ser, más allá de las paredes sociales del yo, sabe recorrer su esencia, llegar al centro de la duda, así acontece con sus heterónimos, con los que, igual que Fernando Pessoa, Machado crea personajes ficticios para expresar diferentes aspectos de su propia personalidad y pensamiento, otorgándoles una biografía y estilo propios. Machado utilizó principalmente dos heterónimos: Juan de Mairena y Abel Martín. En Juan de Mairena, su principal obra en prosa, se retrata a sí mismo como una especie de pedagogo socrático que conversa con sus discípulos en una clase imaginaria de Retórica y Sofística. Su ambición sería fundar una “Escuela Popular de Sabiduría Superior” en la que se enseñaría que el conocimiento es una ilusión válida, la verdad es relativa y la especulación es el único esfuerzo digno del hombre inteligente:
“Vosotros sabéis que yo no pretendo enseñaros nada, y que sólo me aplico a sacudir la inercia de vuestras almas, a arar el barbecho empedernido de vuestro pensamiento, a sembrar inquietudes”.
Más que poner a sus discípulos en el terreno de una conclusión, de una verdad impuesta, prefiere adentrarles en el laberinto de las ideas y dejarles allí para que busquen su propio camino.
La obra de Machado es infinita, más allá de sus versos más populares, debemos adentrarnos en su profundidad simbólica, encontraremos el pensamiento de un filósofo que nos pierde en la belleza de lo poético. Pocos escritores han alcanzado una perfecta simbiosis entre poesía y filosofía, entre otros Unamuno, María Zambrano, pero la obra del autor de Campos de Castilla toca grandes temas: la identidad ontológica del yo, quién es ser ante la nada o ante la posibilidad de lograr la trascendencia, el absoluto. Las innumerables caras del yo, a las que da lugar en sus heterónimos son las galerías del misterio, estas anidan en sus versos, en sus aforismos, en la mente de sus otros yoes literarios: Juan de Mairena y Abel Martín. Dios es un misterio presente en su obra, en la que se duda de la trascendencia, pero en “Al gran cero” se entiende que Dios creó la nada para que supiéramos todo lo que hubiera sido el “ser” de no haber sido dotado de existencia, el poeta toma en su mano el brillo del vacío, este le ilumina en el abismo de su conciencia de existir desde el otro lado del “no ser”. En “Al gran pleno” se nos ofrece la mirada al interior del hombre, pero quien nos mira está fuera, es Dios, no nos ve como un reflejo en el sentido de la mónada de Leibnitz, sino como un río de libertad que camina hacia sus sueños, que está dotado de conciencia y decide su destino. En “estos días azules y este sol de la infancia” se ve otro mundo en sus versos, quisiera poder vivir dentro de ellos porque hay más tiempo que en la vida, en ellos se roza la eternidad, se camina hacia el infinito, sigo sus huellas, su estela que conducen hacia el origen del misterio.
BIBLIOGRAFÍA:
Alvar, Manuel (2005): Antonio Machado: Poesías completas, Madrid, Austral. (Todos los poemas citados se encuentran en esta edición de las obras completas de Machado).
Lapesa, Rafael (1977): Poetas y prosistas de ayer y de hoy, Madrid, Gredos.
Sesé, Bernard (1980): Antonio Machado (1875-1939), El hombre, el poeta, el pensador, Madrid, Gredos.
Soria Caro, Jesus (2025): “Querido Don Antonio”, artículo publicado en Heraldo de Aragón el 25 de febrero, fecha de la muerte del poeta.