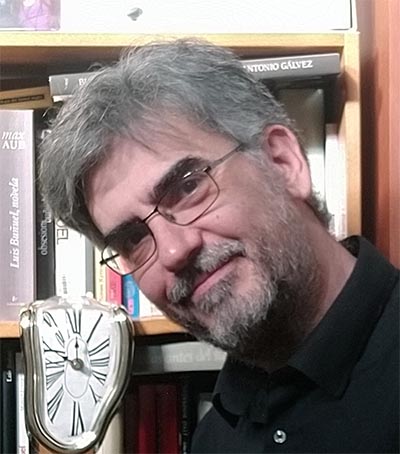
Por Antonio Tausiet
http://tausiet.blogspot.com
Si cuando dormimos el cerebro no descansa, entonces, ¿qué está haciendo el cerebro? Lo más vibrante que hace la mente mientras dormimos es soñar.
Cuando te saltas varias noches de sueño y por fin duermes, sueñas con más intensidad. El descanso para el cuerpo va bien, pero creo que el cuerpo puede descansar sin dormir, pero no podemos soñar sin dormir. Así que soñar es la razón por la que dormimos. No soñamos porque dormimos, dormimos porque soñamos.
Rahul Jandial, neurocirujano, 2025.
Salí a la calle y los coches iban lentos y la gente iba lenta y los sonidos se estiraban como en un sueño vanguardista.
Antonio Tausiet, El tiempo ralentizado, 2023.
El sueño es uno de los grandes enigmas de los seres vivos, y en concreto de los humanos. Cada día, por lo general, tenemos que entrar en ese estado inconsciente como necesaria renovación biológica. Lo tenemos asumido, pero es una anomalía extrañísima. La palabra sueño tiene dos significados: el período en el que dormimos y la actividad de nuestra mente durante ese período.
Tener sueño es tener ganas de dormir, pero tener sueños es ese suceso en el que elaboramos sin una voluntad dada distintas narraciones imaginativas en las que estamos involucrados, fuera de la realidad. Todo sucede a la vez y forma parte de lo mismo, pero hay que distinguir entre los procesos físicos y los psíquicos.
Cuando dormimos, nuestro sistema glinfático se activa diez veces más que en estado de vigilia, cuando estamos despiertos. El sistema glinfático es la vía de limpieza de desechos del sistema nervioso central, con el cerebro a la cabeza. Además, durante el sueño, el cuerpo entra en estado anabólico o biosíntesis, que consiste en la reparación de células pequeñas agrupándolas en otras más grandes, creando células nuevas. También se consolida la memoria reciente.
El sueño como película narrativa compuesta de imágenes en movimiento y sucesos, es también llamado ensueño, ensoñación, fantasía nocturna o actividad onírica. Son recreaciones involuntarias de informaciones almacenadas en la memoria, creaciones anímicas de la mente que reflejarían represiones del estado de vigilia. Pueden categorizarse desde las simples imágenes, sonidos o ideas hasta las recreaciones elaboradas, con escenarios, personas y objetos.
A menudo los sueños cumplen fantasías del durmiente, hasta el punto de que hablamos de sueños para definir las ilusiones conscientes. Desde la parapsicología, la oniromancia y las religiones se considera que existen los sueños premonitorios, un hecho ilusorio en el que creen muchas personas. Así, si sucede algo que se ha soñado, se infiere que el sueño lo predijo, sin tener en cuenta que existen las coincidencias, la repetición de patrones y la influencia de las experiencias previstas.
La ciencia todavía no ha concluido un porqué acerca de estos cortometrajes virtuales. Se proponen varias explicaciones, ninguna de ellas confirmada. En los casos de cumplir con deseos, serían la respuesta de la mente a realidades no alcanzadas. También podrían ser el reflejo ordenado de señales aleatorias residuales del cerebro. O el resultado del proceso de ordenamiento de los estímulos exteriores del día. Incluso un mecanismo sanador de los problemas psíquicos del individuo.
En todo caso, las funciones de los sueños están relacionadas con un procesamiento mental, que nos prepara para vida consciente. Son la forma más clara de nuestra vida inconsciente, por ser creados por nosotros mismos sin participación de la voluntad.
El neurólogo austríaco Sigmund Freud escribió La interpretación de los sueños en 1900. En su libro afirmaba que los sueños son la vía de acceso al inconsciente, que es el que, según él, nos hace actuar como lo hacemos, y no la mente consciente. Así, un sueño es una representación simbólica interpretable de la voluntad real del individuo.
Los surrealistas partieron de estas premisas para maximizar la importancia del inconsciente, abriendo nuevas vías para la creación artística. Un ejemplo son Los veinte sueños de Buñuel. Ya lo había dicho Francisco de Goya en 1799, “El sueño de la razón produce monstruos”, frase que amplió así: “La fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles: unida con ella, es madre de las artes y origen de sus maravillas”. Antes todavía, Francisco de Quevedo había escrito unos relatos satíricos titulados Sueños y discursos (1612-1631), donde utiliza el recurso de las ensoñaciones.
La explicación más plausible teoriza que los sueños son respuestas cognitivas incoherentes a informaciones acumuladas en la memoria que no están ordenadas durante el período en que dormimos, porque no provienen de los sentidos: vista, oído, tacto, olfato, gusto. De ahí el carácter absurdo de lo que soñamos, historias irracionales, desordenadas.
No obstante ese carácter absurdo, hay distintos tipos de sueños. El transgresor, donde realizamos acciones que nos prohibimos durante la vigilia; el recurrente, que nos asalta una y otra vez; el de despertar sin despertar, en el que tenemos un sueño dentro de un sueño; el angustioso, que proviene de traumas concretos; la pesadilla, sueño desagradable activado por el estrés; el lúcido, en el que somos conscientes de estar soñando; o el erótico, que llega a producir orgasmos reales.
Si bien no es del todo cierto que dormimos para soñar, porque durante esos momentos el cuerpo realiza funciones fisiológicas reparadoras, quizás sí que lo más relevante que sucede cuando dormimos es soñar. La ciencia no ha explicado todavía por qué soñamos, pero lo que está claro es que los sueños son la manifestación más clara de la idea de libertad individual, sin las ataduras de la realidad, y un motor muy importante de la creación artística. Me voy a dormir.









