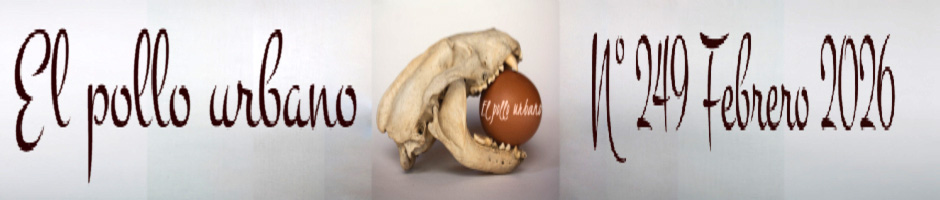Por Carlos Calvo
Los prejuicios tienen mala prensa. Kant y la Ilustración en general los condenaron como fuente inequívoca de error, y el hablar popular ha hecho suyo este ideario hasta el punto de que descubrir en el oponente algo parecido a una idea asumida por motivos tan dispares como la historia, la clase social o el interés lo condena. De esto sabe mucho Judith Prat, la fotógrafa y cineasta oscense (de Altorricón) que expone ahora en Zaragoza su muestra titulada ‘Aquella niebla, este silencio’.
Su reciente propuesta expositiva, fiel a su ideario de instantáneas transparentes y emocionantes hasta doler, otorga al visitante la gracia y virtud de un relato que vibra en cada personaje, en cada lugar, en cada situación, en cada plano, en cada desengaño. Imágenes que lo mismo retrata interiores que almas suspendidas a dos metros del suelo…
…para no solamente narrar sino tocar la misma mirada. Y ahí nos quedamos a vivir.
Su exposición en el Palacio de los Morlanes opta por la contención hasta unos extremos en verdad admirables. No solo es fotográficamente brillante el conjunto de su obra expuesta, con sus recursos de encuadre, color y texturas, sino políticamente oportuna. Y no es tanto por la siempre funesta equidistancia como por aquello de admitir que acaso no haya forma de sacudirse los tan denostados prejuicios sin arrancarse la misma piel con ellos. Y, con ellos, la propia vida. Porque con las injusticias siempre surgen, ay, las dudas, las preguntas, las muchas paradojas. Y porque compartimos una sociedad que admite sin rubor la desigualdad, la pobreza y hasta la miseria. La propia esclavitud.
La muestra es una invitación a descubrir una historia de dolor y violencia, resistencia y supervivencia, la huella que el mercado esclavista español dejó en África y en Iberoamérica. Y se adentra en la huella del colonialismo en los lugares implicados. Estamos ante una profunda meditación visual sobre el esclavismo y su legado en el presente, “un viaje geográfico, histórico y visual”, en palabras de la propia Judith Prat, “del triángulo transatlántico del tráfico de personas esclavizadas”. Y por ahí resuenan las fortunas construidas en base al comercio de seres humanos. O esa idea falaz de la superioridad blanca. O esa red de factorías dedicada a la captura y venta de personas en Sierra Leona. Mientras que el diálogo social y político degenera tan a menudo en terribles disputas, esta exposición reivindica la importancia de tender puentes entre pasado y presente. Y entre todas las culturas.
Sus fotografías están realizadas con reposo, muy despacio, casi buscando algo, casi dejándose buscar. Así, la obra de Judith Prat se hace gramática, no solo forma. Y, ante la belleza formal de las imágenes, coloca al espectador en la postura siempre incómoda de saberse subyugado (y hasta feliz) por una de las historias más tristes jamás contadas. La huella de una fotografía parece tener una instrucción de la siguiente. La mirada de la artista observa aquello sin saber cómo escapar de lo sucedido, utilizando imágenes alegóricas que se confrontan para generar sensaciones. Todo ello en un conjunto de cuarenta piezas entre archivos, retratos, paisajes y ruinas.
Todos aspiramos, como seres humanos, a la belleza, a la vida y a la comunión con el otro, más allá de nacionalidades y religiones. Si no se acepta al otro, si se le niega derecho a la libertad, es el fin de la civilización. Nada puede justificar el uso de la esclavitud o cualquier otra forma de denigración, y no saberlo frenar es hacernos todos moralmente responsables. La belleza puede parecer única vista de lejos, porque la distancia difumina los matices, la memoria entremezcla los recuerdos y el tiempo dulcifica las sensaciones. Es cierto que nuestra mente alberga entre sus recovecos un anhelo de encontrarse con lo bello, y que ese anhelo conduce a una búsqueda, generalmente inconsciente, de situaciones, momentos y lugares, cuya coincidencia es el gozo estético que nos producen.
Judith Prat denuncia una situación denigrante y lo hace a través de unas instantáneas de gran fuerza estética. Acaso por ello los filósofos y los pensadores, a lo largo del devenir, han reflexionado sobre la capacidad de la belleza para hacernos mejores. O para llegar al meollo de lo que queremos expresar. Porque lo inhumano, siglo tras siglo, sigue asolando vidas y costumbres. El brutal hedonismo y la abusiva barbarie de la esclavitud configuran un bucle reiterativo del que no conseguimos liberarnos. Y Judith Prat ejecuta una aportación exterior, artística, para encontrar otro camino que rompa ese torvo bucle, como propuesta civilizadora y toque de atención a los verdugos responsables de océanos de dolor y sufrimiento. Es la capacidad de reencontrar y aprovechar la creatividad formal del fundamento estético.
La altoaragonesa pone el foco en los esclavistas y destaca las historias de resistencia de las personas esclavizadas, en muchos casos lideradas por mujeres de lugares como el Fuerte Kongenstein de Ghana o las casas coloniales cubanas y sus ingenios, grandes plantaciones de caña de azúcar que fueron muy rentables a costa del trabajo esclavo. El trayecto acaba en España, donde se reinvertía el dinero obtenido en la industria y se utilizaba en construir mansiones, el último país europeo en abolir la esclavitud, a finales del siglo diecinueve. Una exposición necesaria en un tiempo abocado al exceso por las redes sociales que empujan a la irreflexión, a la confrontación mediocre y a los discursos unilaterales más que al diálogo. Una exposición de gran delicadeza, justamente lo que falta en estos tiempos, cuando las emociones están alteradas, la sutileza perseguida, la moderación reprochada. Como fotógrafa (y también cineasta), Judith Prat quiere seguir siendo coherente con sus principios morales. Releamos ‘Si esto es un hombre’, de Primo Levi, los relatos de quienes sufrieron lo peor y que, finalmente, nos explican que hay que conceder al otro el derecho al diálogo, a la escucha, a la indulgencia.
Fotógrafa y cineasta, decía, con un largo currículo de trabajos relacionados con situaciones de vulneración de derechos humanos, siempre retratando las heridas del mundo que no han logrado sanar, una fotoperiodista pura y densa que ha publicado en diferentes medios nacionales e internacionales, exponiendo sus obras en ciudades como Moscú, Quebec o Montreal. Y ahora lo hace en la ciudad en la que vive. Porque Judith Prat abre los ojos y dispara. Y aprovecha la fuerza del vídeo para narrar en primera persona el retrato del horror más inimaginable en los peores conflictos del planeta. La guerra contra las mujeres de Boko Haram en Nigeria, la extracción del coltán en la República Democrática del Congo o el éxodo de la población siria tras el estallido del conflicto bélico son algunos de ellos. Testimonios e imágenes recogidos en cortometrajes documentales que reflejan el infierno en que viven millones de personas en países africanos, árabes o latinoamericanos.
Ahí están títulos como ‘Decían que era bruja’, ‘Una guerra contra ellas’ (2015) o ‘El mal viaje de Daysi’ (2014), este último codirigido por el riojano prematuramente fallecido Arturo Hortas, siempre comprometido con los pueblos indígenas y su problemática. Particularmente relevante resulta el mediometraje de Judith Prat titulado ‘Tú siéntate’ (2016), sobre la ofensiva militar iniciada en 2015 que el gobierno turco lanza contra la región de Bakur, en respuesta a la desafiante declaración de autonomía proclamada por decenas de alcaldías en poder kurdo, donde mueren más doscientos civiles. Un trabajo que recoge los testimonios de algunas víctimas de este episodio de violencia y arroja una serie de interrogantes para profundizar en el papel determinante de las mujeres en el Kurdistán.
Judith Prat se detiene a contar la historia de las víctimas, capaz de establecer un vínculo personal más allá del final del conflicto planteado. Contar estas historias que acaban abriendo ventanas a la esperanza es precisamente lo que más interesa a esta artista de la imagen. Toda una trabajadora incansable, alejada del protagonismo, que huye de la idea del compromiso, porque lo suyo es una obligación, siempre vigilante del poder, y de los que beben de él.
Judith Prat, esto es, abre los ojos y dispara con la cámara. Y lo hace con esfuerzo, con criterio, ejercitando el conocimiento. Porque el fin del hombre es que su voz suene con la de los demás. Y la autora, sin moralismos ni zarandajas, se centra en la empatía y se pregunta, a través de ella, por la posibilidad de la relación que tenemos con algo que nos trasciende o nos haga íntegros, una advertencia a no dejarnos llevar por la propaganda. Prat, en fin, aborda en su obra la problemática comunitaria y el sentido de pertenencia, algo que emerge como una suerte de lacra de la existencia humana.
A veces, lo identitario excluye al otro, y la artista no trata de excluirlo. Para ella, la humanidad está articulada en pueblos, cada uno con su modalidad, con una misión, una vocación, siempre resonando con los otros. Algo que coincide con ese carácter gregario que ha definido a la humanidad desde las comunidades más primitivas como modo de supervivencia. Judith Prat, en efecto, abre los ojos y dispara, tanto al pasado como a nuestro entorno, y así continuar con esa búsqueda del sentido de la vida, que algunos la encontrarán en la trascendencia y otros en la integridad, en no dejarse avasallar.