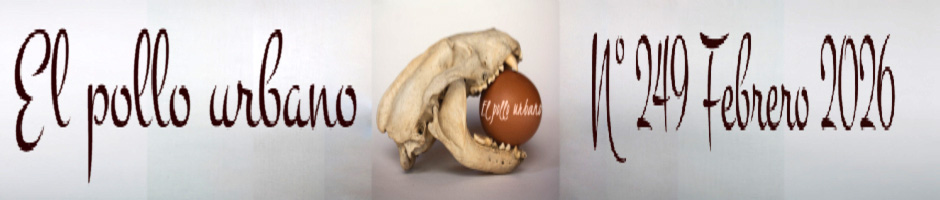Por Don Quiterio
Una nueva edición de la Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres, la número veintiocho, se ha celebrado en Zaragoza, cuyas sesiones se han proyectado en la filmoteca de la ciudad, el Centro de Historias y la Casa de la Mujer.
Una programación compuesta por cortos y largometrajes tanto en relatos de ficción como documentales o historias animadas. Títulos de calado social y político pegados a la realidad, y de reciente producción, como ‘Nosotros’, de la navarra Helena Taberna; ‘Las chicas del balcón’, de la actriz y directora parisina Noémie Merlant, o ‘Tu color’, de la realizadora nipona de cine de animación Naoko Yamada, siempre obsesionada por el detalle en los fondos y la exquisitez en la iluminación.
Un total de dieciséis títulos, mejores o peores, conforman esta edición en femenino para unas historias de amor, empoderamiento, asesinatos, lucha, superación y autodescubrimiento. Ahí van unos cuantos: ‘A sisters tale’ (Leila Amini), ‘Sangre en los labios’ (Rose Glass), ‘Culpa cero’ (Valeria Bertucelli y Mora Elizalde), ‘Azkena’ (Ane Inés Landeta y Lorea Lyons), ‘Corre, Adela’ (Alba Pino), ‘Cuarentena’ (Cecilia de Molina), ‘Diamarts’ (Almudena Verdés y Begoña Soler), ‘El buits’ (Sofía Esteve, Marina Freixa Roca e Isa Luengo) o ‘La mitad de Ana’, un trabajo este último a cargo de la actriz Marta Nieto que supone su debut en la dirección del largometraje de ficción, también guionista junto a Beatriz Herzog, y que además encarna a la Ana del título, una madre separada con una hija de ocho años que inicia una exploración de identidad.
Mención especial requiere el largometraje ‘La luz que imaginamos’, de la guionista y productora Payal Kapadia (Bombay, 1986), una cineasta que tiene en la casa familiar su primer contacto con la imagen en movimiento. Su madre, la brillante artista Nalini Malani, es una pionera en el campo del cine experimental y la animación en la India. Tras estudiar Economía, entra en el instituto de la imagen de su ciudad natal para formarse en dirección. ‘La luz que imaginamos’ es su segundo largometraje, ya de ficción tras el documental ‘Una noche sin saber nada’, que empieza con imágenes de Mumbai y testimonios de inmigrantes reales. De la mezcla de ambos géneros, el documental y la ficción, emerge una verdad muy interesante. El cine de Kapadia, ya desde sus cortos iniciáticos, está consagrado a plantear la imposibilidad de desvincular lo ilusorio de la vida terrenal a representar la individualidad entre lo material y lo intangible. Sus obras están protagonizadas por mujeres fuertes y solitarias que comparten entre sí los recuerdos de los hombres que de una u otra manera perdieron. Persiste la añoranza pero no la dependencia. Así, las figuras patriarcales apenas se dan cita en su filmografía, y cuando lo hacen toman forma de pesadilla. Kapadia bautiza a su productora con el nombre de Another Birth, en honor a la poeta iraní Farough Farokhzaad: “Mi ser entero es una copla oscura / que habrá de llevarte / perpetuándote / hasta el alba de florescencias y perennes eclosiones”.
Una muestra, en fin, que visibiliza el trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica, con tres excelentes documentales que dieron el broche a esta edición: ‘Imelda no está sola’, ‘Memorias de un cuerpo que arde’ y ‘Cecilia Bartolomé’. El primer trabajo, dirigido por Paula Hedia, habla sobre la situación de violencia que viven las mujeres de El Salvador, donde se criminaliza y encarcela por aborto y emergencias obstétricas. El segundo está realizado por la costarricense Antonella Sudasassi, siempre interesada en cómo la opresión patriarcal es sistemática en su país y cómo está profundamente imbricada en la vida cotidiana, como muestra en ‘El despertar de las hormigas’ (2019), su debut en el largometraje. Por su parte, ‘Cecilia Bartolomé’ es un excelente retrato y biografía de una de las mujeres pioneras de cine español junto a Josefina Molina y Pilar Miró.
Dirigido por Giovanni Ribes, ‘Cecilia Bartolomé’ se mete de lleno en esta directora de cine, guionista y productora alicantina nacida en 1940, que crece en Guinea Ecuatorial, donde sus padres estaban destinados como profesores y diplomáticos. Y el documental da fe de una de las figuras más transgresoras que ha dado el cine español, tanto por su compromiso de vanguardia con el cine y la sociedad como por dejar en sus películas uno de los retratos más completos de la transición política y las últimas décadas de la dictadura.
Bartolomé se gradúa en la Escuela Oficial de Cine en 1969 con la práctica ‘Margarita y el lobo’, un mediometraje rompedor que utiliza el género del musical para hablar del divorcio en la España franquista. Su primer largometraje, ‘Vámonos, Bárbara’ (1977), con fotografía de su marido José Luis Alcaine, está considerado como la primera película feminista del cine español. Su filmografía alterna la realización de cortos y mediometrajes –de ficción y documentales- con la escritura de guiones y el trabajo en televisión. También desarrolla una destacada labor en el audiovisual publicitario, debido a la dificultad para seguir dedicada a la ficción. Con su hermano Juan José codirige unos cuantos trabajos y es el coguionista de ‘Lejos de África’ (1996), su segundo largometraje de ficción, una coproducción entre España, Cuba y Portugal.
‘Lejos de África’ es un filme autobiográfico, ambientado en la década de 1950, donde una adolescente se traslada a vivir junto a su familia a la colonia española de Guinea Ecuatorial. Allí conocerá a una chica lugareña y se hacen muy amigas, pasando por todo tipo de experiencias (de amor, de encuentros y separaciones). La película, decía más arriba, se basa en la propia experiencia de la infancia y adolescencia de la realizadora en Fernando Po, a través de una estructura con dos partes directamente diferenciadas. Una historia íntima e intransferible, de amistad y despertar a la vida, al modo de retrato de una época, un lugar y unas circunstancias coloniales, con un buen trato de los sentimientos y descubrimientos de la etapa adolescente de sus protagonistas. También muy exótica y nostálgica en su dibujo de aprendizaje y evolución personal, y algo más sombría en la mirada a la edad adulta. El resultado es ciertamente honesto, aunque incurre en disonancias estéticas y rítmicas.
Al modo poético de la belga Agnès Varda, el cine de Cecilia Bartolomé siempre innova y, al mismo tiempo, subvierte los roles femeninos, todo un referente para muchas mujeres que años después se dedicaron a ese mismo oficio.